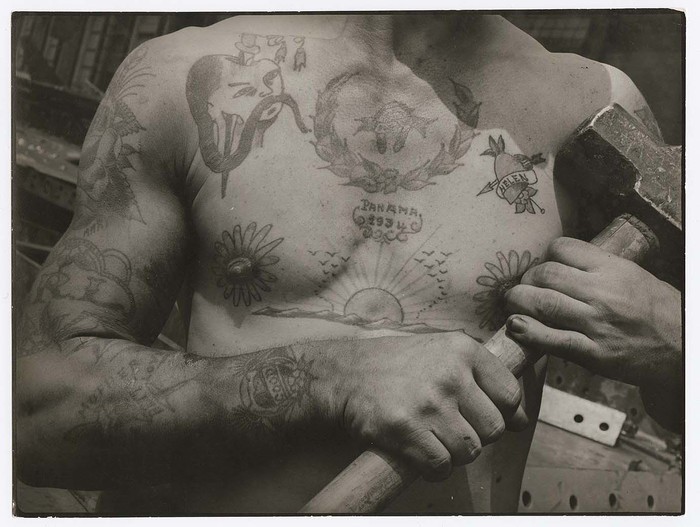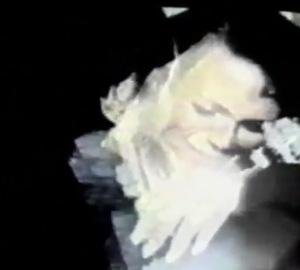Según ciertas historias del folclore local, la ciudad de Antwerp, en Bélgica, recibe su nombre a partir de una antigua leyenda transcurrida a orillas del río Escalda, cuyo curso traza una línea al centro de la ciudad. La historia cuenta que, antiguamente, un gigante aguardaba en la orilla y cobraba peaje a los barqueros que quisieran cruzar el río y, a quienes no quisieran pagarlo, les cortaba una mano y la arrojaba al agua. Producto de esto, un pequeño soldado romano, Silvio Brabo, decide batirse a duelo con el gigante, a quien vence y, a modo de justicia poética, le corta una de sus manos y la arroja al río. Y de ahí el nombre Antwerp (antiguamente Antwerpen), que deriva del holandés hand werpen, cuyo significado en español sería algo así como «arrojar la mano», mas no sabemos con certeza a la mano de quién se refiere.
Francis Alÿs nace en Antwerp, pero se muda a Ciudad de México en 1986 y lo primero que hace es pintar copias de obras que aún no existen. De cierto modo, es como si quisiera delegar la autoría de estas previo a su existencia –gesto que en alguna parte roza lo que Ryuichi Sakamoto decía en Coda: «quiero componer como para una película que aún no existe»–. Y Francis busca un grupo de rotulistas –pintores de rótulos–, a quienes les entrega una pintura del tamaño de una mano y les pide que pinten tres versiones de la misma pero a gran escala. La mayoría de las pinturas las protagonizan hombres de traje en distintas situaciones: uno nos da la espalda mientras carga una silla de madera; uno desaparece su rostro tras la solapa del traje de otro –de mayor tamaño que el primero–; uno contempla un bulto en el mantel que cubre la mesa de enfrente, que pareciera ser su mano derecha, pero podría ser cualquier otra cosa. Y entonces uno –uno de nosotros– ve primero, a la distancia, la pintura del rotulista –en la web, en una exposición, en la calle–, y no es hasta que se está lo suficientemente cerca que se logra identificar el original, como si el original quisiera ocultarse en la solapa del otro. De alguna forma, conocemos la obra antes de conocer la obra. O conocemos la obra de Francis a través de una obra que copia la obra de Francis. Conocemos el fantasma de la obra primero, pero pareciera que inmediatamente el fantasma toma su cuerpo, que no era suyo. Y la obra original desaparece bajo el sol de la copia.
Francis tarda once años en reconocer que Ciudad de México no tiene salida al mar, y no halla otra cosa mejor que trazar un río por su cuenta. Para ello, toma un bloque de hielo del tamaño de su torso y lo arrastra a pulso hasta derretirlo por completo. ¿La duración del río? O nueve horas, o los breves instantes que resiste el agua bajo el sol. Pero a su paso el hielo de Francis deja una estela, como un río, que se seca de inmediato: un río que casi instantáneamente pierde su cualidad de río. Alÿs fabrica algo que deja de ser un río.
Y, como si de una vocación fortuita se tratase, gran parte de sus trabajos posteriores se encomendaron en fabricar líneas que desaparecen: un chaleco que se deshilacha mientras camina, dejando un débil hilo azul en el camino; una línea de pintura azul que chorrea de un tarro de pintura que Francis carga por el centro de Sao Paulo; una línea de pintura verde que chorrea de un tarro de pintura que Francis carga por el centro de Jerusalén; o un carrete fílmico que dos niños despliegan a través de los cerros de Kabul: uno de los niños desenrolla la cinta y guía el camino, mientras el otro lo persigue, rebobinando la cinta nuevamente.
Desde 1887, en la plaza mayor de Antwerp se encuentra una fuente que sostiene la estatua del soldado Silvio, congelado en la pose previa a arrojar la mano cercenada del gigante, desde la cual brota un sutil chorro de agua. Y dada la orientación que tiene la estatua, si se descongelara y el soldado arrojase la mano con la mayor de sus fuerzas, esta no daría nunca con el río, a menos que antes diera una vuelta completa al mundo y cayera cien metros antes de volver a su posición original, trazando consigo un río que extendería el Escalda hasta secarlo. Pero en 1986, el mismo año que Alÿs se va a México, el escultor Henri de Miller fábrica “Écoute” (“La escucha”): una cabeza gigante que descansa apoyada en su mano gigante, atenta a los sonidos del metro de París. Y cinco años más tarde, el municipio de Antwerp decide comprarle al autor una copia más pequeña –aunque lo suficientemente grande como para atribuirle autoría a de Miller– de esta obra, pero con la intención oculta de preservar solo una parte del total: la mano. Así, la mano gigante, que no corresponde a la mano del gigante, descansa en plena calle Meir –del holandés meere (lago)– casi como una burla al héroe de la ciudad. Ahora el soldado empuña una mano considerablemente más pequeña, pues si uno quiere visitar la mano del gigante, no hay que visitar ni el río ni la fuente del soldado: basta con ir a un lago seco a sentarse en la mano extraviada de un francés. Y el 2017, como si fuese Francis pidiendo réplicas de su pintura, se instala una mano gigante de fierro que pareciera salir del río Escalda y aferrarse a un bolardo marino: La resurrección de Antigoon, de Bruno Kristo.
Antwerp en español corresponde a Amberes. Amberes, novela de Bolaño que comienza a escribir después de su paso por Ciudad de México –donde no alcanza a cruzarse con Alÿs– y que nada tiene que ver con la ciudad de la que toma su nombre, pero que Bolaño clasifica como la única obra suya que no le avergüenza, porque sigue siendo ininteligible y porque cuando escribí esa novela yo era otro, en principio mucho más joven y quizás más valiente. Y Amberes traza una trama que en tanto avanza, se borronea: un río que en tanto avanza, se seca.
Por Ignacio M. Pantoja