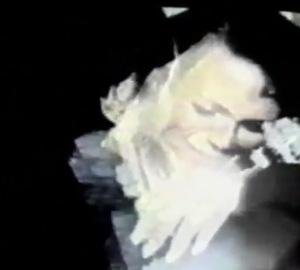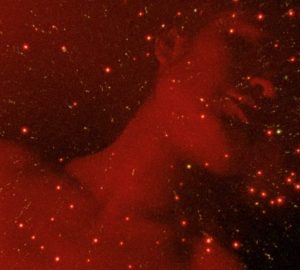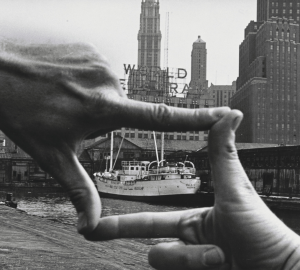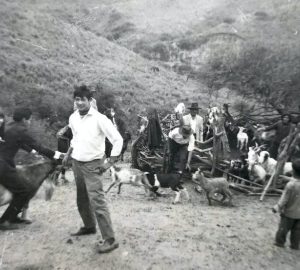Cuando la realidad que conocemos comienza a resquebrajarse y muestra su lado más cruel, todo lo que nos había servido de guía hasta ese momento parece desvanecerse con ella. Frente a un hecho que encarna algo del orden de lo intolerable, los mecanismos que nos permitían actuar de la forma esperada fallan. Sin embargo, el cine de posguerra pudo registrar algo de esa experiencia cambiando su modo de hacer: el esquema sensoriomotor de la imagen-movimiento que proponía Deleuze está roto, las acciones dejan de encadenarse, y tanto los espacios como los personajes pierden la conexión con el mundo que los rodea. Dice Rancière: “Y lo que ahora se propone como enlace es la ausencia de enlace; el intersticio entre imágenes es lo que gobierna, en lugar del encadenamiento sensoriomotor, un reencadenamiento a partir del vacío.”
En Europa ’51 (Roberto Rossellini, 1952) Irene debe enfrentar la pérdida de su hijo: un hecho que no puede ser sino abordado por fragmentos, en los retazos que quedan. No se aspira a una totalidad cuando lo que se quiere narrar es, en algún punto, inaprehensible. Los gestos de Irene parecen inacabados, a un medio hacer, como si nunca terminaran de materializarse. Todos sus movimientos se van deshilachando y su mirada perdida opera como columna vertebral de la película enmarcando las situaciones narradas: a través de sus ojos observamos el mundo.
Después de la muerte de su hijo, cuando su mundo se quiebra, lo único que resta es su cuerpo, su propia corporalidad que avanza por inercia: el derrotero en Irene es una consecuencia directa de la pérdida, la deriva por espacios cualesquiera, como la fábrica, el río y la ciudad.
La secuencia en que Irene va a la fábrica es interesantísima para identificar lo anterior. Empezando porque la fábrica, ordinaria en la sociedad capitalista, se vuelve extraordinaria a partir del poder de las imágenes que la evocan. Deviene acontecimiento con potencia autónoma. Se retrata a la gente entrando en ella, y lo que importa ahí es el movimiento, las olas de trabajadores, el fluir del conjunto enmarcado por ese ruido ensordecedor. En medio del tumulto está Irene, dejándose llevar por esos cuerpos ya acostumbrados al ritmo exigido. Vemos la fábrica por dentro y se muestran sus detalles: las máquinas y los cuerpos que operan ahí. Hay largas tomas de enormes estructuras cilíndricas girando, produciendo sonido, y paneos que van de una parte de la máquina a la otra. Éstas son situaciones ópticas y sonoras puras, hay allí imágenes que se suceden unas a las otras sin encadenar una acción o reacción; tan sólo pasan mientras el sonido acompaña, dibuja la escena, la encuadra. Señala Fujita: “¿Qué es una imagen óptico-sonora pura? No es otra cosa que una imagen ordinaria en situación de desempleo profesional, que rehúsa trabajar y se pone a vivir su vida de manera autónoma.” Irene observa todo y nos da la impresión, al verla tan pequeña en la inmensidad de la fábrica, de ser un cuerpo perdido, descolocado.
El vagabundeo también está presente en el espacio del trabajo; repetitivamente, Irene saca láminas de papel y las acomoda: en el registro de su acción no hay economía, se retrata una y otra vez lo mismo, el gesto se repite, el cuerpo opera por costumbre. No hay síntesis o recorte de lo “importante”; en todo caso, lo que vale acá es lo cotidiano, ese gesto mínimo e indispensable para que todo funcione.
Al igual que los gestos corporales, el movimiento de la máquina es mecánico, constante. Se mueve con rapidez y tosquedad. Mientras, Irene intenta acostumbrarse al ritmo, pero la máquina sigue, no la espera. Las tomas juegan con esta relación de contrariedad, de tire y afloje: hay planos más cortos, que se suceden con una brevedad frenética, en cuestión de segundos. Las imágenes van de Irene a la máquina con tal rapidez que no hay tiempo de asignar significados, de fijar sentidos. Aparecen y se van, sosteniéndose por lo que son, bloques de movimiento y duración: impresiones vivas que interrumpen el hábito retínico de nuestros ojos.
La inestabilidad es palpable, el tiempo corre en líneas horizontales y verticales; ya no existe el sostén que suponía la lógica causal: nos encontramos frente a un cine donde estas situaciones proliferan y no pueden controlarse. En este ir y venir de las tomas entre Irene y la máquina también se juega una doble imagen: ¿estamos viendo lo real o una ilusión de Irene? Según Fujita: “Por un lado, hay una realidad actual, en la cual se realiza un movimiento más o menos múltiple en actos y palabras. Por el otro, hay una realidad virtual, en la cual se ve y se oye ‘lo intolerable’ y ‘la posibilidad de otra cosa’”.
La escena termina de repente, con la máquina aún funcionando, sin llegar a ninguna conclusión: ¿se adaptó Irene al ritmo de la máquina?, ¿la castigaron por ser ineficiente? En el film, esas cosas no tienen relevancia, lo que importa es registrar el movimiento, ese juego de las imágenes con su sonoridad. Dice Fujita que “Lo relevante se produce en una cooperación de los ordinarios (…) El cine pone a trabajar las imágenes ordinarias para hacer surgir algo relevante.” Lo visual se entreteje con los sonidos y los gestos de un cuerpo que vive en un mundo que no da tregua, que lo atraviesa sin pedir permiso y trastoca sus partes, las desordena. Y esos fragmentos de cuerpo aparecen en el mundo independientemente de la lógica causal que los encadenaba antes: “‘Le cose sono lì, Perché manipularle?’, dice Roberto Rossellini. Es un grito de las imágenes ordinarias que manifiestan su rechazo absoluto al trabajo (…)”, señala Fujita.
Simone Weil ya atestiguaba ese accionar mecánico e involuntario que vemos en Irene: “La sumisión. No hacer nada, incluso el más pequeño detalle que represente una iniciativa. Cada gesto es simplemente la ejecución de una orden. Siempre maniobras concretas” Las imágenes de Europa ’51 habitan la tradición y el presente en simultáneo: en ese sentido, podrían considerarse cristales de tiempo que contienen, por medio de la memoria, el pasado de la fábrica y sus trabajadores, y también su presente, que no cesa de actualizarse.
La centralidad de las imágenes pasa a estar sobre el cuerpo, un cuerpo que hace ruido, se mueve, gesticula: hay exploración de las actitudes corporales y su acontecer. El cuerpo pierde el vínculo causal con los otros cuerpos y se mueve de forma desligada, autónoma. Como señala Rancière: “El libre movimiento es un movimiento continuo, un movimiento que engendra otro movimiento sin cesar.”
Esto se ve también en la secuencia del hospital psiquiátrico, cuando la cámara va moviéndose por la habitación, retratando a las mujeres que se desplazan por ahí. Lo que vemos son cuerpos aislados de la sociedad que, como consecuencia, se mueven sin un sentido: “Es solamente, simplemente creer en el cuerpo. Devolver el discurso al cuerpo y, para eso, alcanzar al cuerpo anterior a los discursos, anterior a las palabras (…)” dice Deleuze.
Se desplazan dentro del plano con libertad porque finalmente el cine les devolvió el poder que les había sido arrebatado. Hay cuerpos múltiples habitando un mismo espacio, y en sus gestos mínimos, su cotidianidad, está la belleza –y potencia– de las imágenes cinematográficas.
Las mujeres miran fijo a la cámara e intimidan por su crudeza, y al contrario de lo que esperaríamos, no somos los espectadores quienes miramos las imágenes: acá, ellas son las que nos miran, y lo hacen de forma inquisitiva, enfática, punzante. La secuencia termina con un plano general, donde vemos cómo las mujeres siguen su movimiento ordinario y continúan más allá del ojo de la cámara.
No hay metáforas en este filme: lo que se contempla son los acontecimientos, personas, paisajes y objetos en sí. Las imágenes y los sonidos saturan, redescribiendo el mundo. Europa ’51 es ver de vuelta todo, desde un grado cero, donde lo real persiste como enigma.
Según Fujita “‘Moderno’ es el esfuerzo que hacemos para extraer del mundo dicha parte intolerable.” Pero una vez extraído lo intolerable del mundo, me pregunto, ¿qué hacemos con eso? Cuando estrenó Europa ’51 estaba claro el propósito de las imágenes: restituirle la fuerza a las cosas y los cuerpos. Sin embargo, ahora, las imágenes no parecen restituidas de su potencia; por el contrario, cada vez más, parece que encarnan la ausencia. Lejos están de provocar el punctum del que hablaba Barthes.
¿Podemos creer que nuestros cuerpos exhaustos pueden devolvernos algo de lo que se perdió entre un siglo y otro?
Quiero creer que sí, que es posible, que todavía hay algo vivo en cada artista, esperando salir como forma de resistencia a la realidad fría que toca ahora.
Quiero escribirle una oda al cuerpo y a las imágenes para volver a creer en ellas.
Por Lara Buonocore