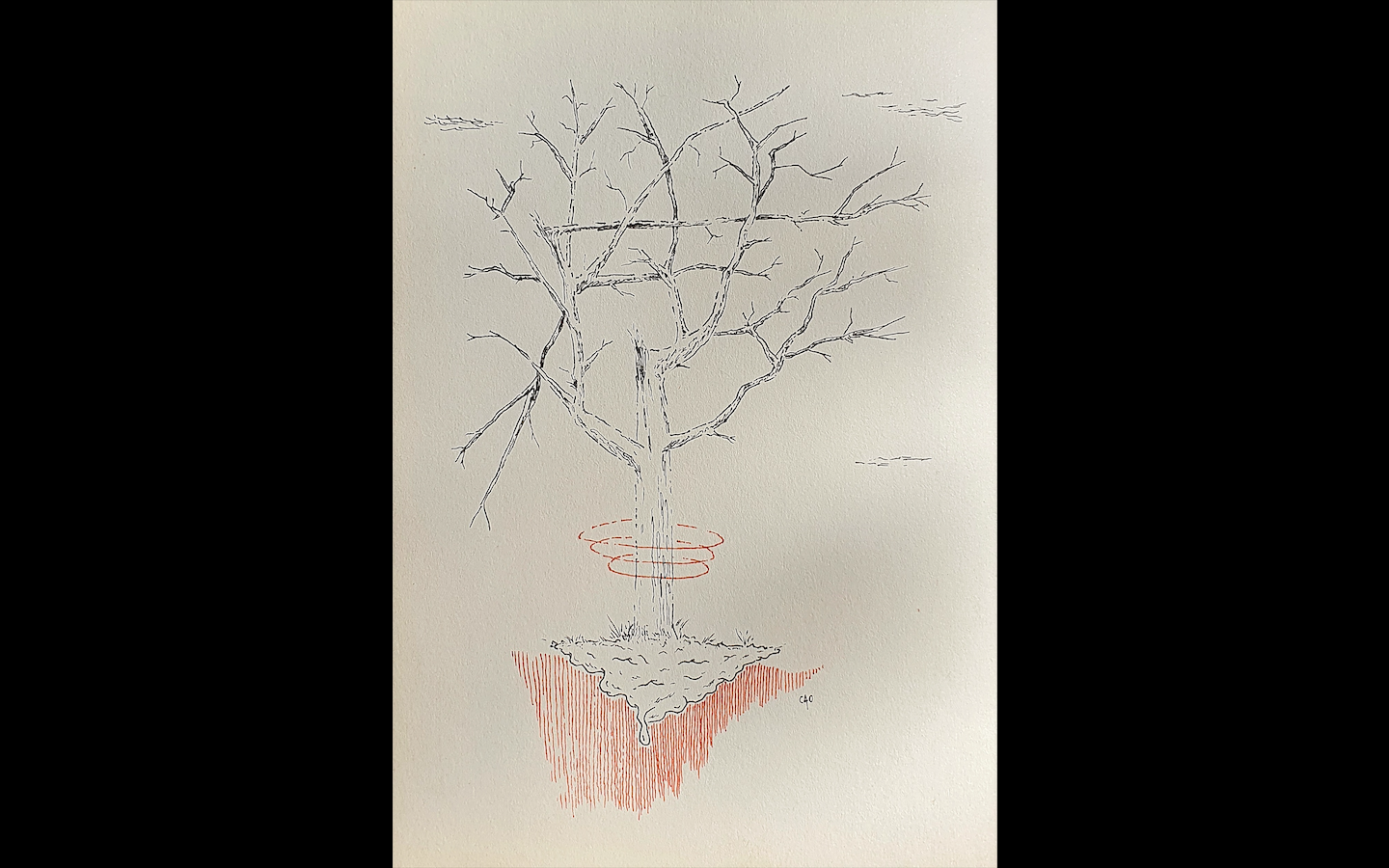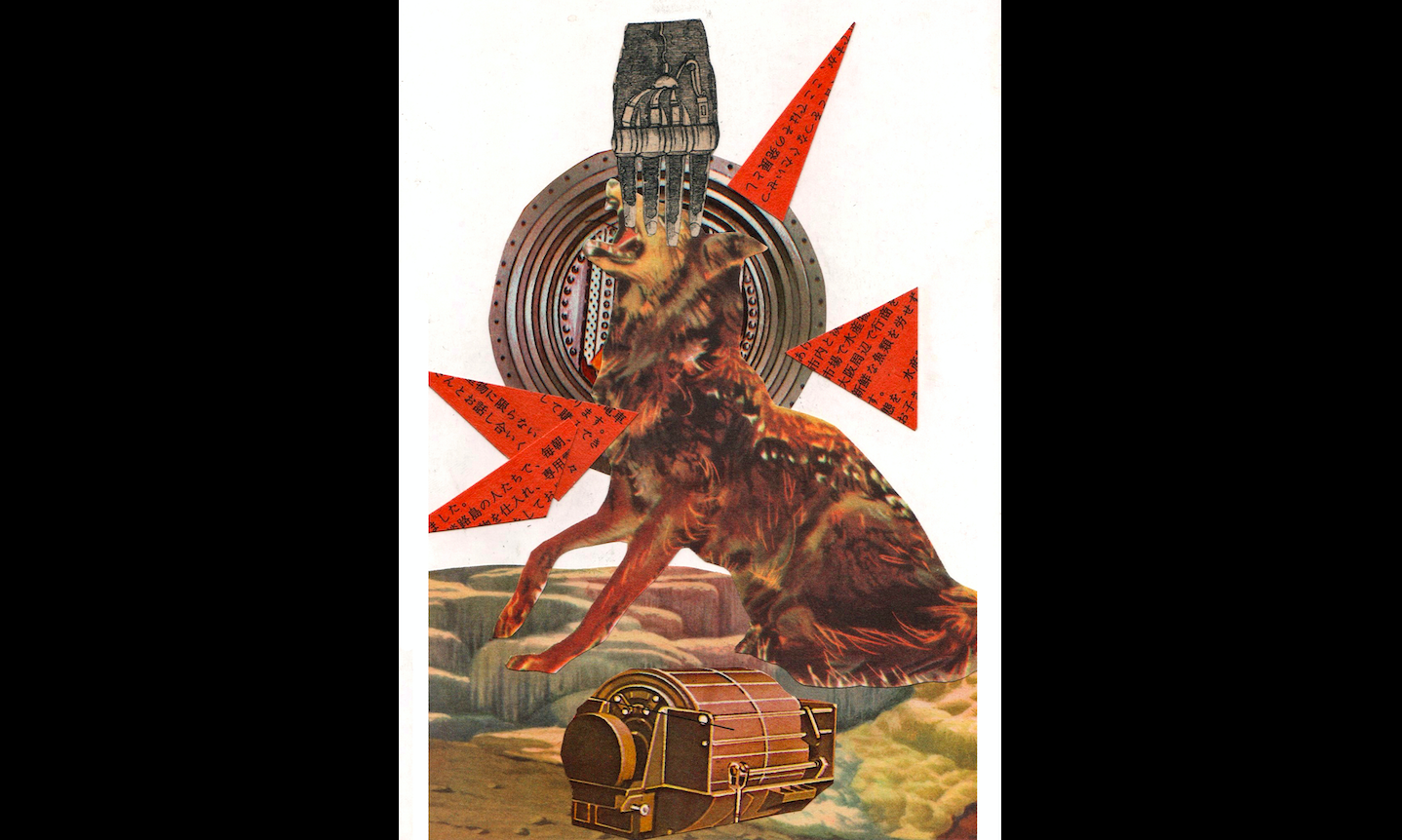El aguaribay era guacho, como nosotros. Aunque éramos guachos de formas distintas. Nosotros éramos guachos chicos. Él era guacho porque nadie lo había plantado. En realidad, sí, el azar lo había puesto ahí, entre el cártel del pueblo de la estación y los silos de Cardetti. Pero el árbol había llegado primero. Estaba desde mucho antes de que existiera todo eso, las vías, la estación, los silos, incluso el pueblo.
Aquella mañana que iban a arrancarlo, la Lucy cayó al colegio cabizbaja y fue la que nos contó lo que querían hacer. Ella vivía con su familia al lado de los silos de Cardetti. Y en uno de los tantos paseos que le daba al Bonete por las vías, vio a los del municipio midiendo el terreno. Dice que se reían fuerte y que cada tanto se empujaban unos con otros. A la Lucy eso no le gustaba, le daba desconfianza. Ella siempre había sabido leer a las personas más allá de las palabras. Tenía el don, diría mi padre. No va qué en una de esas, escucha al más viejo que dice – Y sí, la verdad que estorba este bicho. – ¿Estorba? repitió la Lucy preguntándose y preguntándonos eufórica desde el banco del aula. – ¿Para qué estorba? ¿Qué está tramando este pitufo con corbata? Estaba furiosa la Lucy. Nos contó que el viejo andaba con uno más joven al que la Lucy le veía cara conocida pero no lo sacaba. Este dijo en un momento, mientras le daba una palmada sobradora al árbol -Bueno don. Entonces mañana a las cuatro arrancamos con los muchachos, si le parece. Lo había llamado don al viejo, pero no era el mismo don de la Lucy. Este era otro. Le decía don al viejo porque era viejo y a los viejos se les dice don. Lo de la Lucy era una cualidad, un atributo.
Cuando nos contó esa mañana lo que querían hacerle al aguaribay, quedamos todos tristones y en silencio. Lo queríamos al árbol. En realidad, creo que ese día, en ese momento, nos dimos cuenta que lo queríamos. Y era porque estaban a punto de arrebatárnoslo, de arrancarlo de raíz, de destrozarlo y trozarlo, de eliminarlo, de sacarlo de ese gran terreno que era la estación. No se daban cuenta estos desalmados que ahí, bajo el árbol, pasábamos mañanas, tardes y noches. Él era uno más para nosotros, era nuestro compañero, el que nos daba sombra cuando el sol quemaba el casco, el del tronco macizo para apoyar la espalda después del picado, el testigo de las buenas amistades, los primeros amores y las peleas sin sentido. Pero a los del municipio les parecía que estorbaba, que molestaba, que estaba de más. Pero si era el único árbol a la redonda ¿Qué era lo que querían hacer? ¿Eliminar parte de la historia? ¿No hay respeto por los sueños? ¿Qué iban a hacer? ¿Un centro comercial? ¿Otro SUM? ¿O era una sede más del municipio?
En el silencio estaban las preguntas. La Gallega fue la única que después de un rato alzó la voz. – Tenemos que hacer algo, dijo con firmeza. – ¿Qué, nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras talan el árbol? Yo llevo lo que necesitamos, ustedes estén a las tres abajo del aguaribay. Y eso hicimos. Yo tenía que dormir la siesta obligado, pero no era la primera vez que me escapaba de casa. Agarré la bici y cuando llegué ya estaban todos. La Gallega comandó la tropilla. Esa era su función. Tenía la labia y el carácter para hacerlo. Andaba con su playera cromada de un lado a otro, había traído una soga y un megáfono. Nos dijo que el megáfono era del padre y ahí todos nos quedamos mudos. Las habladurías del pueblo decían que el padre de la Gallega andaba en la pesada. Nunca entendí a qué llamaban andar en la pesada. De grande, me enteré que en realidad era un artista plástico bastante bohemio, que después se terminó instalando en San Marcos y que le iba bastante bien. Pero para ese entonces, la Gallega era la Gallega por su forma de ser y también por eso de que el padre andaba en la pesada. A la Gallega se la respetaba o se hacía respetar. Me dio la soga y nos dijo – Ustedes al árbol, y nos señaló a mí, al Sebita Ferreyra, que era mi mejor amigo y a la Lucy, que andaba con el Bonete. Nos atamos los tres al árbol. La Lucy miraba al este, hacia los silos de Cardetti con el Bonete a su lado. El Sebita hacia el sur, miraba el andén de la estación y a la Gallega pasearse en la playera con el megáfono. Y yo hacia el oeste miraba el cartel del pueblo y el gran descampado. El Monito Losada nos había dado una mano para atarnos y así después desplegar todo su arte que era precisamente, trepar el árbol y estancarse sigiloso en una buena rama. Verlo trepar era un espectáculo que te ponía los ojos brillosos. Trepar para él era como bailar, era una danza, eso me lo había dicho una vez el Sebita y me quedó. Tenía razón, cada paso era una coreografía estudiada, premeditada, nada estaba librado al azar. El Monito, como siempre, llevaba una gomera colgada al cuello. Reluciente. Era una extensión de su cuerpo. Aunque la usaba poco o casi nada. Nunca lo habíamos visto matar un pájaro, pero su puntería era envidiable. Le tiraba a las latas de coca y a cualquier mugre que encontraba por la calle y nunca lo vi errar. El Monito era callado, de pocas palabras, jamás entendí porque le decían Monito, para mí era más como una pantera o un puma de estas pampas. Te sorprendía por los tapiales, por el ramerío de algún árbol imitando el canto de una calandria, un benteveo, una golondrina, momento antes de mostrarte su enorme sonrisa. Sin duda el Monito era un artista. Un artista con calle, que podía andar por cualquier lado, que te lo podías encontrar en cualquier cuadra del pueblo. Eso sí, rara vez en su casa. Eran doce hermanos y la madre lo quería al Monito, como a todos. Pero a medida que uno se iba haciendo grande ya tenía que ir estando un poco menos en la casa, tenían prioridad los más chicos, y el Monito para ese entonces ya tenía cuatro atrás de él. Por eso, su casa era más este árbol, que su mismísima casa.
A eso de las cuatro, llegó el Cesar en la bici con una motosierra sobre el hombro. Bostezaba, se notaba que recién se levantaba de la siesta. Al vernos, se sorprendió. El César era uno de los hermanos mayores del Monito. Era el joven que la Lucy había visto el día anterior. El que le había dicho don al viejo. El que iba a venir con los muchachos, pero vino solo. El que había palmeado con altanería al aguaribay.
-¡Pendejos! ¿Qué hacen ahí? dijo el César. – ¡Vamos! ¡Salgan! En ese momento, la Gallega apuntó el megáfono al cielo, pegó su boca al handy y con voz firme dijo – ¡Alto! Ni se te ocurra dar un paso más. El César se asustó, me di cuenta porque se quedó inmóvil. Miró el árbol, se agacho un poco, levantó la vista y ahí fue donde lo vio al Monito. – ¡Walter! ¿Qué haces ahí? ¡Bajate y anda ya para las casa! Walter, el Monito, lo apuntaba con la gomera nueva – ¡Anda vos para las casa! le dijo. El César lo miraba fijo, tenían la misma mirada con el Monito, se podía ver el fuego en sus ojos azabache. – ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a tirar? dijo sonriendo. – Si te acercas, ¡sí! le respondió el Monito seguro en la rama. El César no le sacaba los ojos de encima a su hermano. Quería probarlo. Se acomodó la motosierra en su hombro y amagó a dar un primer paso. En el momento que levantó el pie izquierdo, la Gallega gritó – ¡Fuego! al mismo instante que el Monito, sin escucharla, lanzaba la primera piedra. A decir verdad, no eran piedras, eran las drupitas del aguaribay, la pimienta roja, como le decíamos. Las drupas cayeron al lado del pie del César y habían levantado la polvareda. Y eso era lo que el monito quería hacer. Asustarlo. Dar un primer aviso. Darle a entender a su hermano que hablaba en serio. Y el César lo supo. Le hervía la cara de bronca y eso hacía que se le note más la marca de la almohada en su mejilla. – Así que quieren guerra dijo el César. A lo que la Gallega, con buenos reflejos respondió – Guerra no, queremos que el árbol se quede. En ese momento, fue donde llegó el viejo, el don. Rengueaba. Le costó llegar hasta donde estaba el César. Cuando logró ponérsele al lado, el César quiso empezar a explicarle lo que pasaba, pero el Bonete comenzó a balar sin parar y lo interrumpió. No lo dejó seguir, su balido era ensordecedor. Era un cordero guacho, guacho como nosotros, como el aguaribay, pero de otra forma. Su madre había muerto en el parto, y la Lucy con lástima, se lo pidió a su padre y lo adoptó como propio. El Bonete sabía lo que pasaba y estaba de nuestro lado, del lado de los guachos, por eso balaba y nosotros no íbamos a callarlo. El viejo, en cambio, no entendía qué estaba pasando. Con dificultad miraba el árbol y nos veía ahí atados. Intentó acercarse, pero el César lo detuvo con delicadeza. No quería un nuevo aviso de su hermano. El viejo lo miró al César confundido y después volvió la vista al árbol – ¿Vos no sos el hijo de Cachito Ferreyra? dijo mirándolo al Sebita. Rápido, le dije por lo bajo – No respondas. Y eso hizo el Sebita, no respondió. Estaba inmutado mirando el andén mientras la Gallega iba y venía con la playera. Al Seba le gustaba la Gallega, y su presencia lo ponía medio pelotudo, por eso tuve miedo que respondiera.
El viejo le clavó los ojos al César y le preguntó qué estaba pasando. – César, ¿Qué mierda hacen estos pibes acá? – ¿Y la otra gente? ¿Vos solo pensás bajar el árbol?. El César estaba nervioso. Sudaba como un chivo y al mismo tiempo estaba enojado, muy enojado. Encendió la motosierra y la hizo rugir, no le respondió al viejo. Quería asustarnos. Y lo logró, no te voy a mentir, pero no estábamos dispuestos a desistir. Uno siempre tiene miedo en estas situaciones. El viejo lo miró confundido al César. Sabía que estaba con la cabeza en otro lado y quería acercarse, – ¿Qué vas a hacer César?. El César enceguecido, sin escuchar al viejo, no respondió. Se lo había tomado personal. Ya no era cuestión de ganarse unos mangos limpiándole el terreno al intendente para que se haga su casa. Era una cuestión de hermanos y de lealtad, se la tenía jurada al Walter, al Monito. No podía entender cómo el sinvergüenza le había apuntado con la gomera y además, tirado drupitas a sus pies.
Y así fue como al dar el primer paso, el César dio por comenzada la sinfonía del guacherío. Una lluvia de drupitas, iban desde la copa del árbol hacia el cuerpo del César. Al unísono, la Gallega repetía una y otra vez – ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Mientras que el Bonete, que no había parado de balar desde la llegada del viejo, correteaba inquieto en un círculo imaginario cerca de la Lucy. El César, que corría como una bestia de cuentos mitológicos hacia nosotros, hacía rugir la motosierra al mismo tiempo que la usaba como escudo para protegerse de las drupas sin éxito alguno. La Lucy, el Sebita y yo, atados, siendo parte del árbol, nos entregábamos con los ojos cerrados a un sueño indescifrable. Mientras, de fondo, a lo lejos, se escuchaba la voz del viejo que decía – César ¿Qué haces? ¿Estás loco? Vení para acá, que son unos guachos.
Por Branco Fernández Sciafa
Ilustración de Claudio Cao.