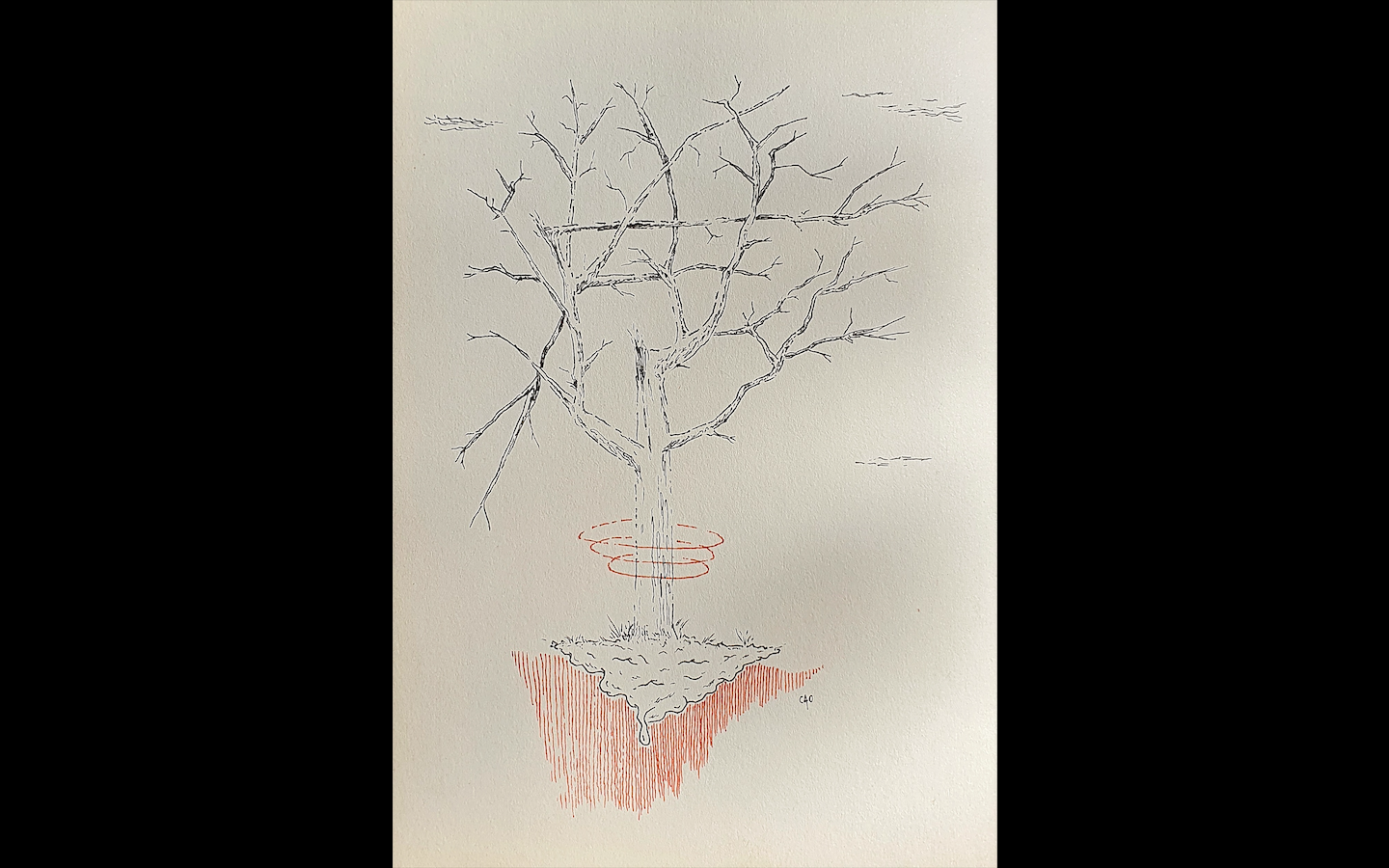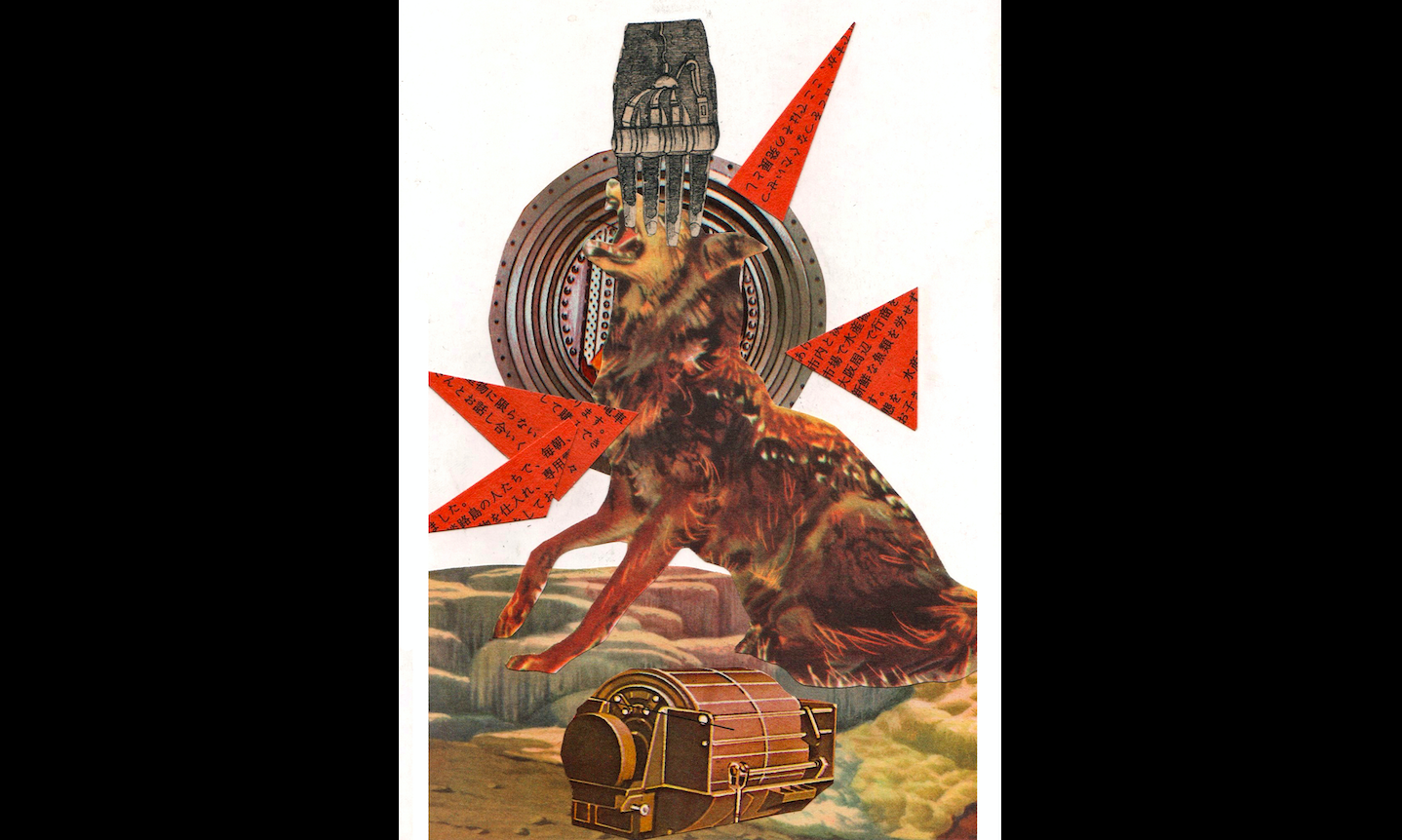Íbamos despacio. Había que deslizarse poco a poco y ordenadamente por el pasillo, como una hilera de vacas rumbo al matadero, pues el hecho era el mismo para todos: un viaje de ida. El ritmo, por lo lento y forzoso, terminaba por inundarme de una tremenda desazón. En un momento vi a un joven que no aguantó más y pasó corriendo a nuestro lado, en dirección opuesta. Lo decían los carteles: huir no conduce a ninguna parte. Para no desesperar, pensaba otra vez en el carácter de las ideas. No me parece que estén hechas de palabras. Según mi punto de vista, poseen un rasgo mineral: son una especie de diamante que aparece en la tierra suelta de la conciencia. Se resisten, por ello, ante nosotros, de un modo semejante a como producen fascinación.
Asumía que en algún punto llegaríamos ante una puerta, pero solo seguimos caminando por el pasillo, que daba la impresión de una terminal de aeropuerto sin fin. La analogía era apoyada por nuestro atuendo de viajeros: maletas, bolsos y chaquetas cargadas bajo el brazo. No estaba prohibido hablar, pero nadie lo hacía, presos en su rito personal como supongo que estábamos todos. Cuando la gente se halla al límite de sus fuerzas, no dice ni media palabra. Delante de mí, un hombre que cojeaba un poco y me obligaba a ralentizar el paso, iba repitiendo una oración. Detrás, una mujer negra, hermosa, caminaba con la vista pegada al techo. Yo me distraje imaginando qué encontraría del otro lado. Más allá de los descubrimientos y avances científicos, me preguntaba si, en el futuro, la humanidad seguiría conectada a sus antiguas formas. ¿Nos recibirían tal y como nos lo prometieron? Tenía hambre, ¿qué íbamos a comer? Mis manos apretaban firmemente el mango de mi maleta, llena de ropa, libros y cuadernos, porque sí, era el único de mis amigos que seguía escribiendo a mano.
Pero no hubo puerta. El pasillo supo cruzarnos por el tiempo sin alteración. De pronto, sin dejar de caminar en línea recta, regresamos al punto por donde habíamos ingresado. Una ayudante similar a la que nos recibió en la oficina, cuyo nombre puede haber sido Liliana o Luciana, según su placa, ahora nos ayudaba a salir a la ciudad.
Al poco rato, estaba solo. Buenos Aires no era muy distinta a cómo la recordaba. Al menos los edificios de su belle époque seguían intactos, si bien junto a los palacios flotaban carteles publicitarios de un material acuático. Uno podía ingresar en ellos con la mirada. Al parecer, un fragmento del líquido, evaporado, condensa en tu propio pensamiento y solicita el número de tu tarjeta social. Con eso ya puedes acceder a los productos. Por desgracia, yo solo contaba con un pasaporte de visita, que duraba una semana. Luego tenía que ponerme a trabajar.
En la calle, la gente avanzaba con una mezcla de apatía y parsimonia. Algunas cosas derechamente no funcionaban, pero a nadie parecía importarle. Cuando intenté cruzar la calle el semáforo inmediatamente cambió de color. Todos retrocedimos a nuestra vereda mientras, delante, los autos automáticos, «autotránsits», que les llaman, aceleraban en hileras distribuidas en perfecta simetría.
Un niño me tiró de la chaqueta. Lo miré: le faltaba el ojo izquierdo. Estiró su mano, pensé que para pedir, pero luego vi aparecer en ella un pequeño y muy bonito hámster. Quise tocarlo, pero la luz volvió a dar verde y el niño se esfumó entre la multitud.
Entré al primer restorán que vi. Era una pizzería famosa, abierta en 1932 y sostenida desde entonces con la misma estética. Tomé asiento en el segundo piso. Los garzones estaban automatizados, uno pedía conversando directamente desde su mesa con la cabecita holográfica proyectada en frente. Luego, bastante rápido, un viejo que parecía llevar su vida entera en ese puesto trajo mi pizza rebosante en mozzarella, cubiertos, servilletas y un jarrito de Coca-Cola. Me serví un poco de bebida y cené mirando por la ventana un montón de pájaros azules que no sabía si eran loros, un holograma o una especie introducida.
Aunque no recuerdo bien quién era antes del cruce temporal, mis propósitos conservan su antiguo empuje. Vivo, así, arrojado a lo que hago; sigo un pensamiento sin origen y es amable. Estaba masticando el último trozo de muzza cuando lo vi. El cartel que antes mostró un afiche de ropa y otro de una película inmersiva, anunciaba, en furiosas letras rosadas y amarillas: «La monja asesina, la última novela de César Aira».
Casi me atraganto. Pregunté a un garzón humano que pasaba cerca:
—Disculpe, amigo, ¿en qué año estamos?
—2045.
—Imposible.
—Qué va.
Mientras lo veía alejarse cargado de bandejas, me pregunté cómo no había muerto. Debía estarlo, pensé. El cartel lo mostraba idéntico a como lo recordaba: una sonrisa tibia, la mirada angular y distante, apenas si algunas canas.
Al salir del restorán, me di cuenta de que las librerías de esa calle seguían en su sitio. Entré a la primera, que vendía un montón de libros viejos, y pregunté a la dependiente por el último libro de Aira. Ella empezó a mover sus ojos en un modo errático, como si buscara algo que yo no podía ver. Luego caminó hacia la ubicación exacta de una estantería y regresó con un libro de tapa verde. Se leía: «Complot de los conejos innecesarios».
—Disculpe, pero esta no es La monja asesina.
—Me dijiste la última, ¿no?
—Claro.
—Es esta.
—Es que vi en un cartel que…
—Esta llegó esta mañana.
La tapa mostraba la fronda de un bosque nocturno, repleta de blancas cabecitas de conejo. Busqué la fecha de publicación y supuse que era la de ese mismo día.
—Aquí la tenés igual, si te sirve —La vendedora me ofreció un ejemplar de La monja asesina, idéntico al que había visto en el afiche.
Revisé la fecha de publicación: el día anterior al de la otra novela. Rascándome la parte alta de la espalda, pregunté a la mujer por dónde estaba la sección de los libros de Aira. Ella me miró como sin entender.
—¿La sección? —insistió con voz nasal.
Entonces, por primera vez, miré con atención la librería. En el estante a mi derecha, los lomos solo llevaban el título de cada libro, sin un nombre. No había necesidad. Al sacar cualquiera, todos respondían al mismo patronímico.
Empecé a sacar libros con desesperación, uno tras otro, y todo me devolvía, a veces con foto, en otras no, al rostro sonriente en el afiche. Él era el autor. Y, de cierto modo, todo era más simple. Después me enteré de que sí, Aira había muerto, pero no sin antes traspasar su escritura a un software de rapidísimo Machine Learning. Se llamaba así: Aira. Según me explicaba la vendedora, esto hacía que cualquier persona pudiera escribir un libro. Aira éramos todos, al fin y al cabo. Al disolver las autorías solo ganamos en comunión. Con un entusiasmo leve, la mujer me mostró la obra en la que estaba trabajando. Era un recuento de sus horas sin dormir, escrito en esos trances.
—No me quita el insomnio, pero lo hace más entretenido.
«Escribo pensando», añadió luego, y me mostró cómo funcionaba: bastan dos auriculares para conectarse a una red enorme. Allí dentro, todo es mucho más simple. Escribir algo, por ejemplo. Basta pensarlo para que esté hecho. Con cierto orgullo, la mujer me mostró algunos de sus Aira favoritos: la novela de un niño jorobado que aprende a volar; otra sobre Juanita, una niña brasileña que pasa de la infancia a su madurez; y una tercera donde, después de un fallido experimento científico, las abejas se vuelven la especie dominante de la Tierra.
Todas podían haber sido escritas por ella o por cualquiera. Daba lo mismo. Desconcertado, salí de la tienda con cuatro libros en una bolsa. El viento parecía haberse vuelto loco. Me puse un brazo delante de la cara y caminé con los ojos entrecerrados, en dirección al frío de la cosmópolis.
Por Simón López Trujillo