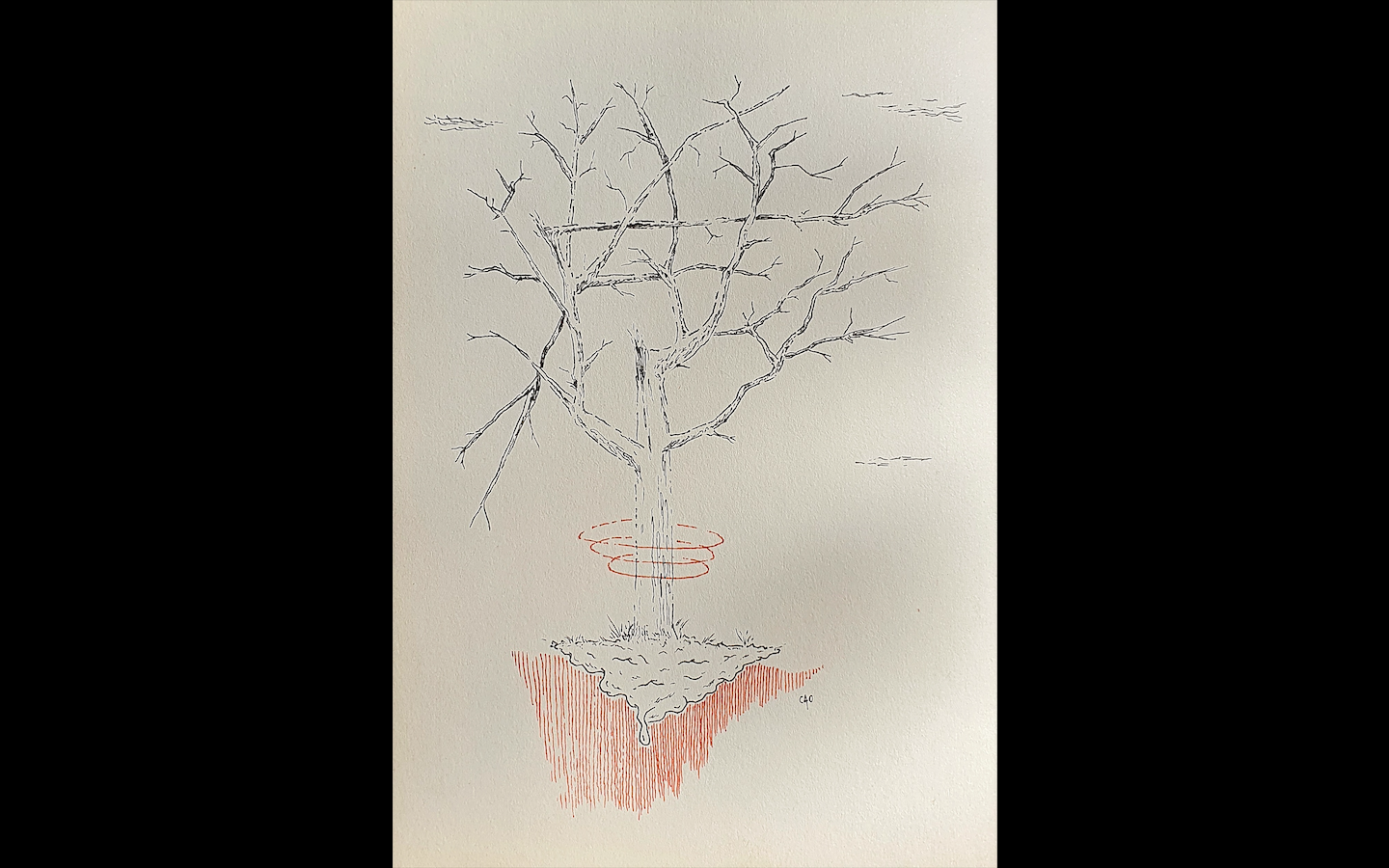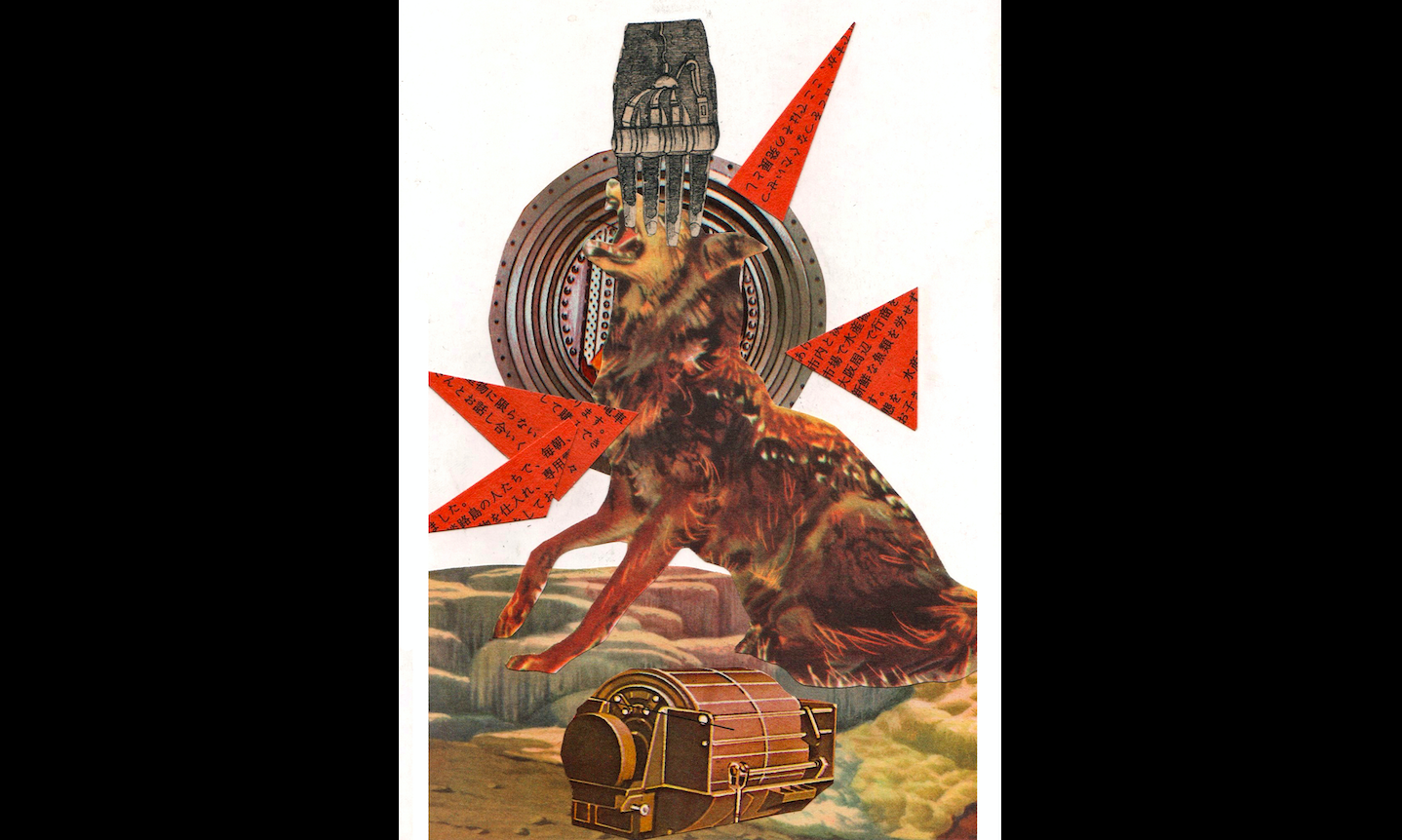Se me mezclan la memoria y las ganas. Lo que ahora debería expresar es lo que sucede en medio de la falta completa de toda expresión. Por lo menos, no hay líquidos en el suelo: esa ausencia implica la presencia de un indicio que podría ser tan alentador como extraño. Por los oídos, por la boca y por la nariz me concentro en lo que tengo que hacer. Lo que pienso es que, en estos baños de micros de larga distancia, el pis cubriendo el suelo es algo tan esperable como la falta de papel higiénico. Si de por sí los baños públicos son un asco, no parece lógico que éste, que además de público va circulando por la ruta, sea más decente que otra cosa. La luz se prende de manera autónoma, qué bueno. El micro no puede resistirse al movimiento: no puede luchar contra los tirones que lo obligan a que, de manera continua y en cada uno de los segundos que componen este viaje, habite esas porciones del asfalto a las que parecía que no podía llegar. El micro, con el baño y conmigo adentro, avanza como un lápiz afilado sobre los renglones de un cuaderno. Va rápido. Lo siento desde acá adentro, aunque no tenga otra opción que intuirlo en base a cómo se mueve el recipiente con jabón sobre el lavamanos. Quiero desmentir esta idea con mi respiración. Planeo exhalar con tranquilidad, para percibir sereno y volador al aire, pero no hay caso: se fuga de mi nariz, se exilia, se convierte en agua y corre como un río. No tengo otro remedio que entender que el micro va a más de cien kilómetros por hora, que mi cuerpo se sintonizó a esa velocidad y, por eso, obliga a que el oxígeno y la sangre circulen aceleradamente.
Me acuerdo de un sonido insoportable. Me acuerdo de que las imágenes transcurrían en mi mente mientras los segundos pasaban más breves que de costumbre, más breves y silenciosos. Estoy hablando de segundos sin voz que, de golpe, se hacían interminables, fatales y ruidosos en la memoria de quien debió padecerlos: mamá, papá y yo. Quizás, mi hermano también.
Este baño es mucho más de lo que sus paredes pueden soportar. Entro a este espacio de un metro por un metro e imagino que, así, encuentro la respuesta a una de las tantas necesidades que me acechan. Sin embargo, sé que aún quedan esas tantas otras, y me gustaría no haber encontrado este mini éxito. Me gustaría seguir en la necesidad absoluta, ver de lejos los consuelos y no caer en esta sensación de que, muy cada tanto, llega el alivio. Acá, inventando el equilibrio que se volvió nulo, tambaleando y agarrándome fuerte de las paredes con olor a desinfectante, puedo llevar la cuenta de mis desvelos y de todo lo que alguna vez fui. Este cuerpo mío es un estacionamiento enorme e inhabitado: la mugre le vuela por encima, mientras yo procuro que no se me pegue, inventando vientos. El espacio que conforma este baño es tan chico que todas las formas se condensan para poder permanecer. En cierto punto, se parece bastante a esas carpas chiquitas que armábamos con mi hermano las tardes de lluvia: nos la ingeniábamos con un par de mantas de playa y sábanas que le daban forma a la infancia. El tiempo naranja y azul del atardecer está allá afuera, mutando como yo misma, y en verdad me pregunto por qué me estoy perdiendo de esa vista, por qué me dieron ganas de hacer pis justo ahora. Creo que mi cuerpo me tendió una trampa, otra vez.
Me acuerdo de que, del otro lado de la puerta, estaba la realidad. De hecho, las únicas que parecíamos irreales éramos la puerta y yo. La evidencia temblaba tan alterada que no me animaba a mirarla. Yo estaba parada como una cría animal: creía que entendía, creía que sabía, aunque no era así. Ahora entiendo que no encontré regreso posible, no pude volver del todo después de ese derrumbe finísimo, de ese derrumbe con pelo castaño oscuro y facciones fraternas.
Procuro ir a lo importante: intento dejar de lado todas aquellas ideas o pensamientos que no sirven para nada en este momento, que debería ser más práctico que otra cosa. Hago una especie de sentadilla para no tocar el inodoro con ninguna parte de mi cuerpo: así me lo enseñó mi mamá la primera vez que pedí de ir al baño en la ruta, y tuve que hacer en una estación de servicio que dejaba muchísimo que desear. El botón del inodoro está más oculto de lo que me imaginaba, pero lo encuentro de todas formas. Es igual a cuando no sé cómo traducir los recuerdos en palabras, y lo termino haciendo, con grata sorpresa. Logro apretar el botón con una facilidad que no suele ser característica en mí. Otro mini triunfo, pienso. El ambiente, en cierto punto, me mastica el cuero inocente. Me siento sauce y quiero llorar. Hay un momento que sería la infancia y que ya se ha ido para siempre, pero evito que se escape haciendo instantáneas las palabras. No quiero dejar de escuchar la cruel orden de quien murió, pero antes vivió.
Esa noche se parecía a ninguna otra. Era igual a un perro viejo al que se le va el cuerpo para los costados y se confunde cuando lo llaman: las letras que conforman su nombre lo encierran cuando lo nombran. Sentí que a esa noche le iban a nacer hijos, pequeña noches infinitas donde la expectativa no se iba a retirar de la escena. Mi hermano huyó, y dejó tras de sí una casa a la que se le acabaron los miedos.
Mi hermano, desde el piso de arriba del micro, me manda un mensaje preguntándome si está todo bien. Quiero responderle con un audio, pero a mi voz le falta la certeza dinámica que otorga la conciencia, entonces le escribo y le digo que se quede tranquilo. Me lavo las manos mientras me observo en el espejo. Veo una boca que intenta curvarse hacia arriba, y alrededor de esa boca, una ambigua humanidad: parece una expresión de larga data, asentada hace años e imposible de desalojar de mi cara. El espejo desentona un poco en este baño: digamos que es demasiado moderno como para formar un conjunto con los demás elementos que hay acá. Las paredes se cierran de manera gradual pero constante: este espacio se convierte en un puño apretado, y yo quedo en su interior por unos segundos mientras me guía la inercia. Hago fuerza con mi mente para que mi hermano sepa que nada está bien, que en realidad necesito que me ayude, que me acompañe. Como no creo en la telepatía, nada de esto funciona: mi hermano ya no me escucha. Estiro el borde de mi blusa negra, intento que las arrugas que la habitan se noten menos. Me la compraron mis papás ayer, de prepo. No porque ellos quisieran sino porque es lo que corresponde, porque en este tipo de viajes no podemos olvidarnos de nuestras ropas negras. Hoy la tengo que usar sí o sí: no importan las arrugas, pero sí el color. Dicen que el color negro atrae los rayos del sol: yo deseo su calor aunque ya se esté por ocultar en el horizonte. Le pido al día que mantenga la calidez y no la extinga. El día, para este momento, ya no tiene calor, pero me lo da de todas formas. Con pocas fuerzas, le hago un guiño de ojos a la estrella de las estrellas.
Hay belleza en el mundo. A veces no la entiendo, pero está ahí. Se parece a esos sueños donde nos caemos de una escalera y el vértigo es tan nítido que despertamos: hay algo en esa creación de la mente que supera al mundo mismo. Esta blusa es tan negra como hermosa; esa noche fue muy triste pero nunca dejó de ser linda. Mi hermano tampoco.
Ahora me siento preparada, así que abro la puerta y salgo a ese espacio que está medio camino entre el exterior y el interior, es decir, al micro en sí mismo. Me detengo a observar, por un instante, cómo mi ansiedad cierra la puerta de madera y metal con el movimiento de estas manos débiles. Aunque hay poca gente en el piso de abajo del micro, no solamente porque los pasajes en esta ubicación son más caros, sino porque este micro está yendo a un pueblo sin atracciones en pleno mayo, siento que una multitud me mira. Siento que me lleno de pupilas ajenas mientras reconozco las voces infantiles que emprendieron este viaje. Tengo las pestañas y la piel afligidas, como si me despertara de la siesta en un barco que se está hundiendo en el medio de un océano desconocido. Me creo parte de un silencio abismal o de un abismo silencioso: mi presencia es tan tajante en ese espacio abstracto que sólo puedo salir de ahí cuando alguien me pide, sin cortesía, que me corra de la puerta porque necesita ir al baño. Es extraño que los pasillos del micro sí estén mojados, de hecho parecen recién baldeados. Miro por las ventanillas, aprovechando los últimos rayos del sol. En lo que dura un minuto, pasan más de diez autos que parecen frenar con levedad cuando están a la par del micro. Me gustaría reconocer a los conductores y hablarles, acá, en el medio de la nada: me gustaría que me expliquen qué es lo que pasó. Quizás me están observando, quizás envidian mi equilibrio y la falta de obligación que tengo de manejar. Todavía cerca de la puerta del baño, me preocupa no reconocer a ninguno de los conductores de esos autos y a ninguna de las personas que los acompañan.
Las horas eran de acero pero se quemaban. Mamá pensó que, si eso le pasaba a las horas, qué les quedaría a los hijos. Esa noche papá se quedó en las orillas de su silencio, y quizás nunca pueda salir de ahí. Yo era un camisón que atravesaba la casa sin encontrar respuestas y temblaba de frío. Mi hermano, nada más que un derrumbe mortal.
La atmósfera tiene olor a días pasados, a días que corren tan para atrás que no saben lo que significa la palabra mañana, días de calesitas y de hacer pociones con barro, coquitos y hojas con mi hermano. La escalera para subir hasta el segundo piso tiene siete escalones, aunque me parece infinita. Me siento un punto mínimo en un micro que rueda sobre un mundo sin final. Cada momento es provisorio, claro: intento grabarlo en mi cabeza. De todas formas, nunca pierdo la fe de que nada haya acontecido, aunque lo único que no aparece es la calma. Los escalones se iluminan con unas luces led de color azul que indican el camino y están puestas, a propósito, para evitar caídas. Me da risa la idea porque yo me caí hace rato, más precisamente ayer a la noche, cuando mamá entró llorando y gritando el nombre de mi hermano a mi pieza y yo no entendía nada de nada. Ella abrió la puerta sin ningún tipo de cuidado y, como no la cerró, entró algo así como un viento que no pertenecía a este mundo. Ese viento era, en realidad, una pérdida que nos agarraba de las manos, de los brazos, del cuerpo entero, y nos hacía ir para abajo en un segundo. La misma búsqueda de siempre me motiva, mientras me caigo para dentro de mí misma y pego un salto que me indica que necesito un impulso donde sea lo que no es.
En el piso de arriba del micro, el aire es más cálido. Todo cambia una vez que se sube sin retorno. Estoy segura de que los últimos rayos del sol me van a lavar la cara con persistencia durante lo que resta de este viaje. Mi blusa negra, mi blusa que simboliza ausencia y atrae el calor, me va a ayudar a lograrlo. Pienso en mi hermano, en su falta de llanto y en la cadencia serena de sus pestañeos esa noche: hasta la luna hace que su lado oscuro sea imperdible y la desaparezca. Vuelvo a estar a la intemperie cuando llego a mi asiento y la veo a mi mamá, que me nombra y deja caer una lágrima. Está conversando con mi hermano. Quizás la que se murió fui yo.
Por Almendra Arteca
La foto es de Katherine Hepburn en el set de Long Days Journey Into Night