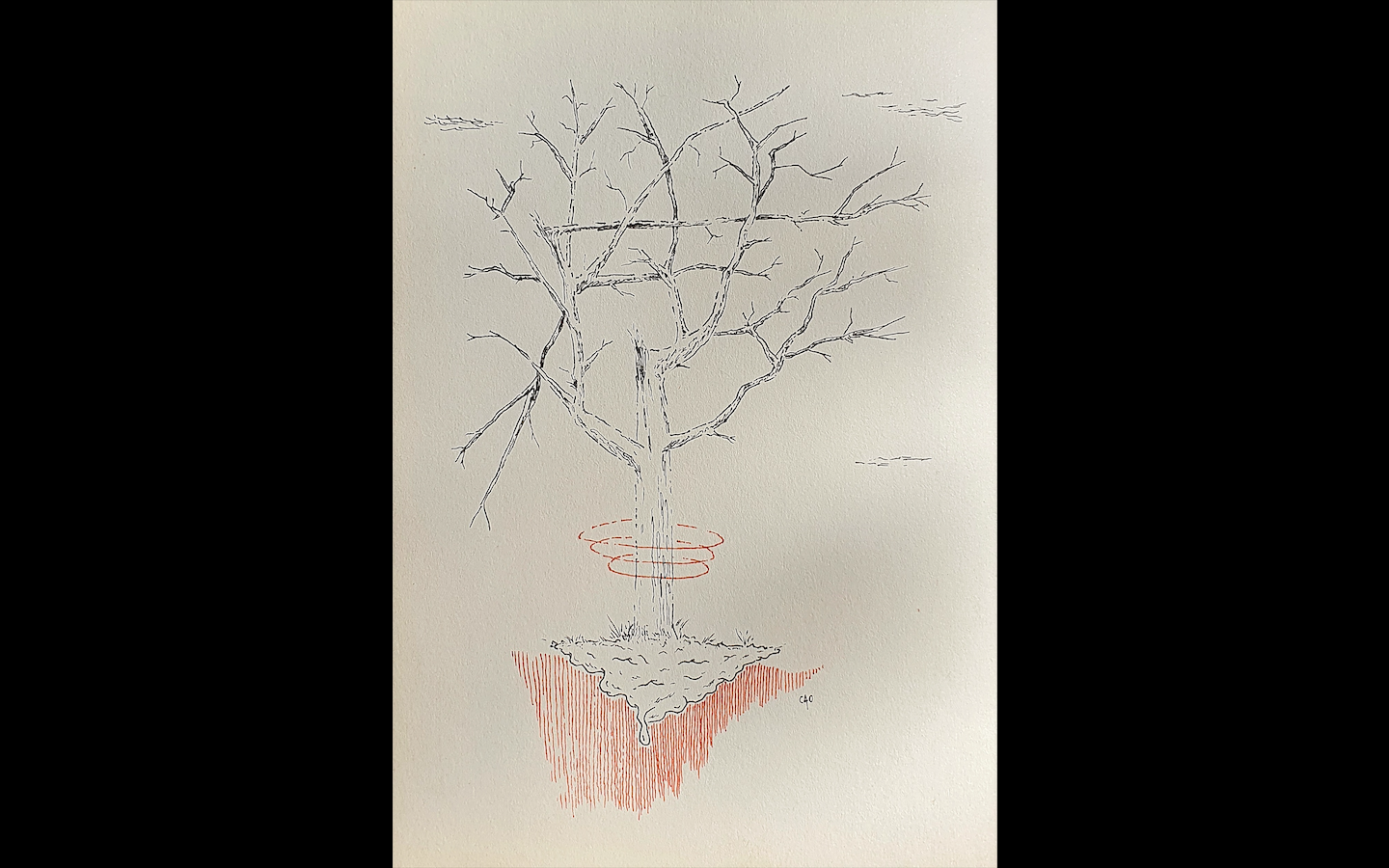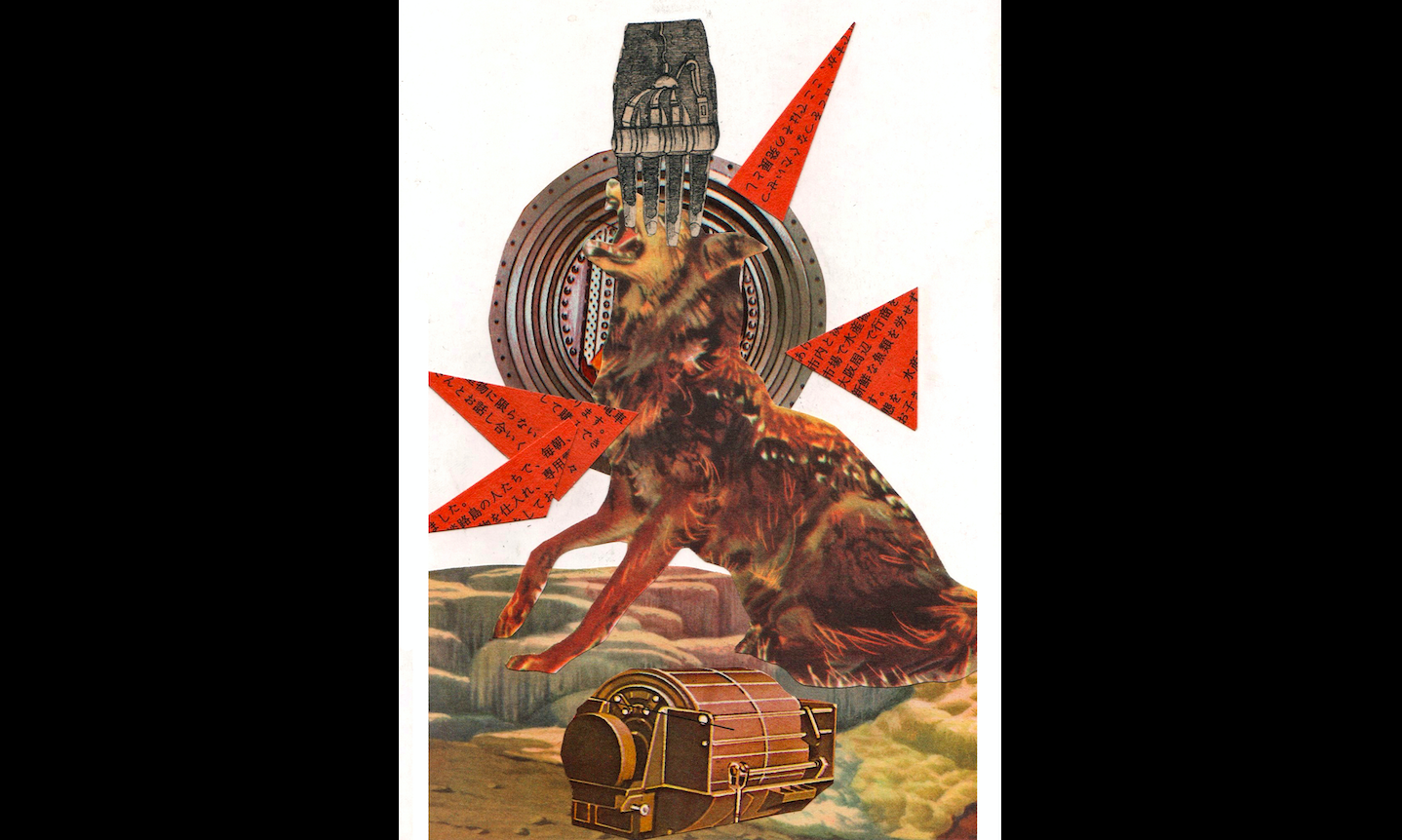Lo observo por la ventana del trabajo, está en slip, debe tener alrededor de ochenta años. Cada mañana se levanta a eso de las diez. Yo me apuro a agarrar mi taza e ir a la cocina a espiarlo, aquel es el único lugar desde donde llego a verlo. Siempre es la misma rutina: levanta la persiana, que al elevarse deja ver el cristal repleto de calcomanías que deben haber pegado sus nietos o sus hijos hace unos cuantos años. Yo solo veo rectángulos blancos de diversos tamaños, donde está el pegote que las adhiere a la ventana. Las figuras dan hacia la habitación. Después desaparece de mi vista por unos minutos, y vuelve, mate en mano y todavía en calzoncillos. Algo en la escena me hace sonreír, pienso en que es el vecino de alguien, o el padre, o el tío, y solo yo tengo el privilegio de verlo así: recién levantado, casi desnudo. Sí, soy una privilegiada, porque ni siquiera tengo que preguntarme algo sobre él, está ahí como un paladín de lo genuino, de la honestidad del ser: el mate, el slip, las calcomanías, la cama de una plaza contra la pared. Es aquel viejo que describió Hemingway, el que lucha con los tiburones, es mi héroe de la honestidad y, quizás, solamente mío, porque lo es tan solo en ese rato, no cuando dice algo inteligente, o recuerda alguna proeza de antaño, o cuando discute de fútbol con el dueño del kiosco de diarios, tampoco lo es mientras supongo que hace todas aquellas cosas. Es mi héroe de lo auténtico en este cubículo artificial. Y él salva la desazón de las primeras horas del día con su verdad en calzoncillos y sus arrugas y sus carnes que tan bien describen el contorno de sus huesos. Es fuerte porque es viejo y porque alguna vez supo ser menos débil y sin embargo ensarta tiburones y navega en esa habitación, deshaciendo la yerba de a poco.
Logro alejar la mirada de la ventana y disponerme a hacer lo que se supone que vine a hacer a la cocina. La cafetera, vacía, manchada de restos mohosos, reposa en su base. Es raro que nadie haya hecho café hoy. Abro las alacenas con cierta premonición: el tarro de vidrio, de tapa naranja, que debería estar lleno del café más económico del mercado, está vacío. Al lado, el tarro de tapa verde, con la yerba más económica del mercado: lleno. Cambio mis planes. Tomo una bombilla del segundo cajón y la meto en la taza. Busco mi termo en la alacena de abajo. Ahí está, quieto y colorido, abrazado por decenas de calcomanías. Lo lleno con el agua caliente del dispenser. Vuelco la yerba en la taza y me envuelve una nube de polvo. Chupo el mate y doy el primer trago amargo. Chupo una vez más y miro por la ventana. Ahí está la joven que, cada mañana, me distrae de la soledad en las primeras horas del día. Que apacigua este silencio con su vitalidad. Hoy es uno de esos días excepcionales, en los que toma mate en su taza de café.
Por Marisol Carbajal
Fotografía por Elliot Erwitt