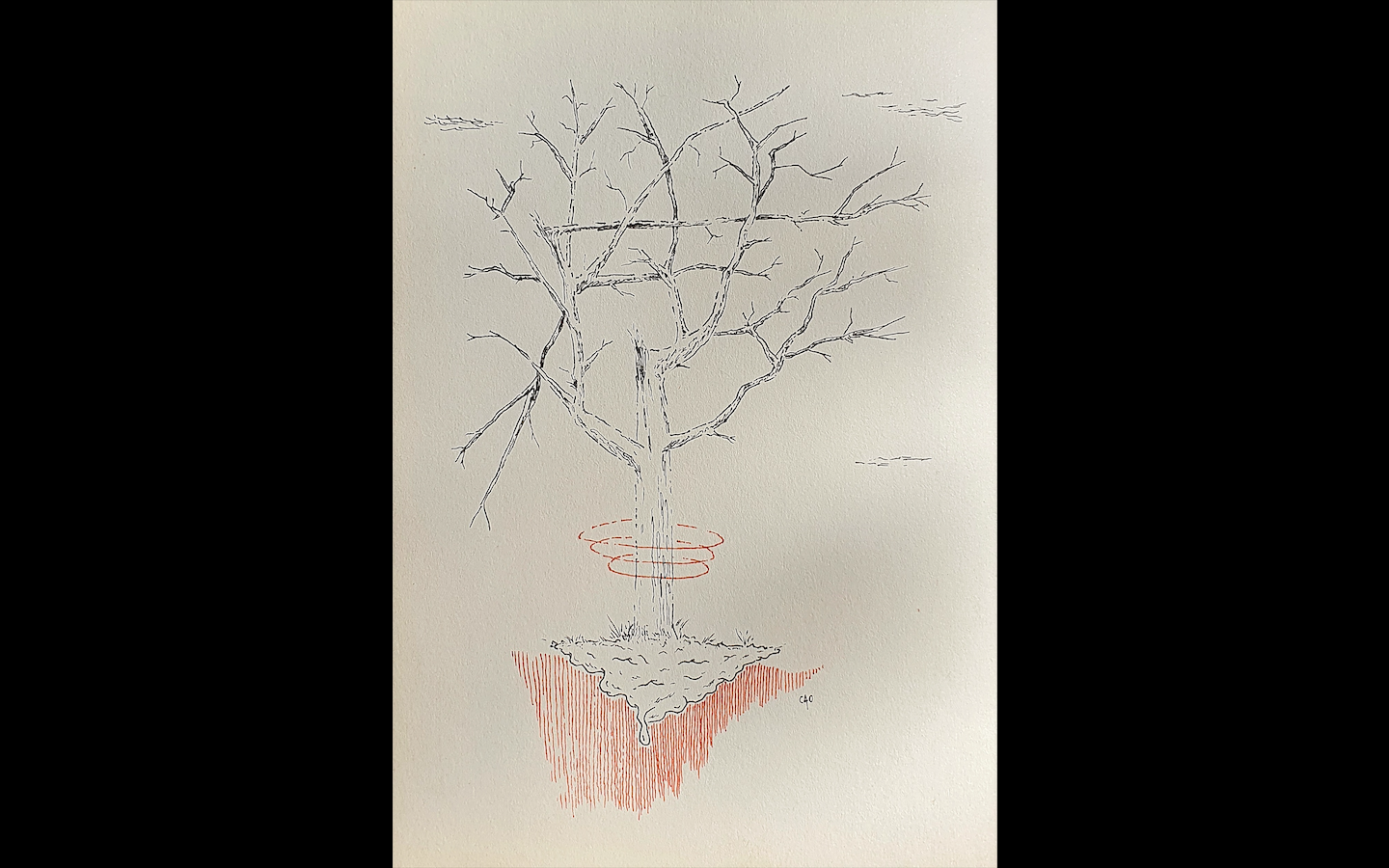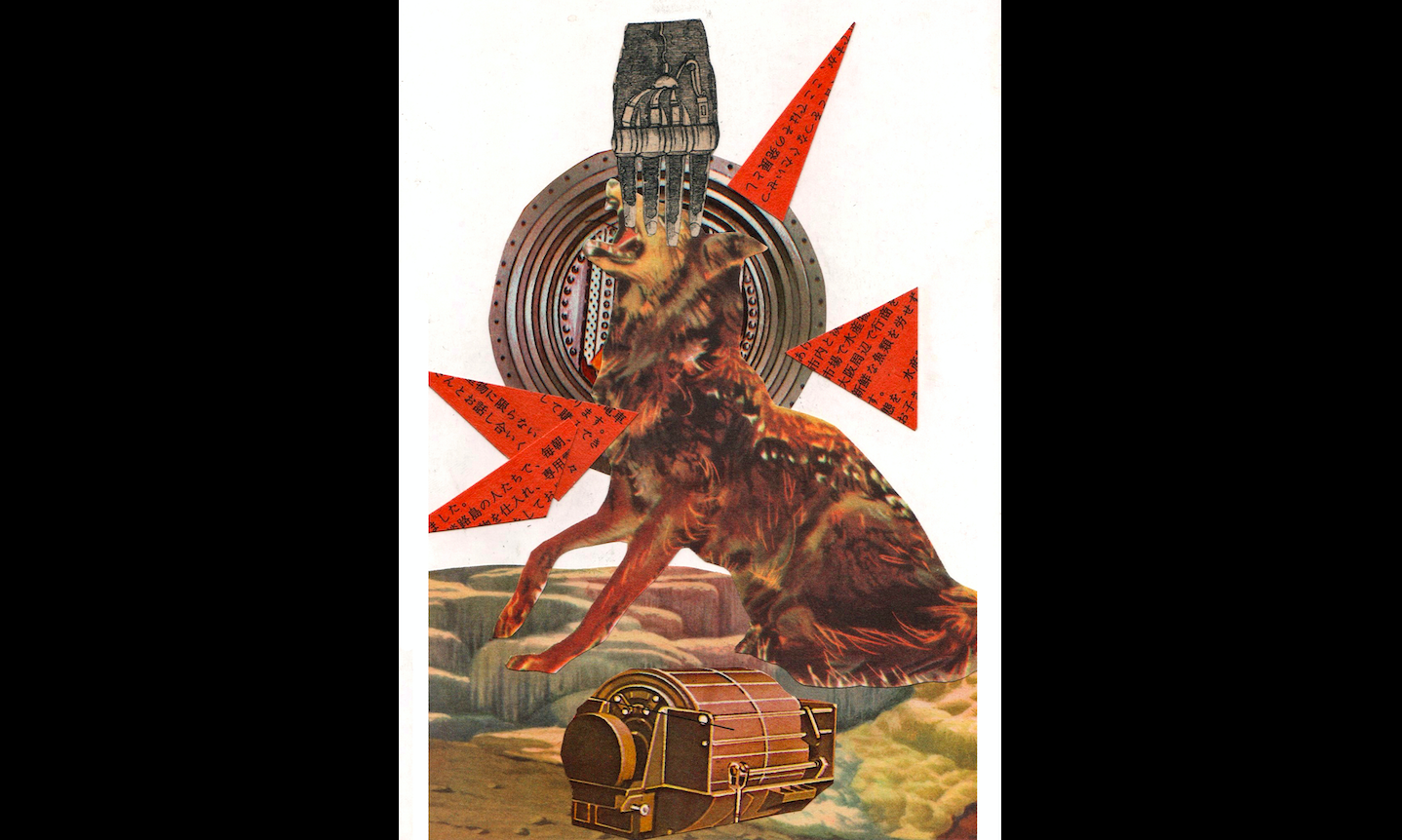A la mañana habían escuchado lo de Neuquén capital, pero para el mediodía solo se hablaba de Chañar Ladeado, en la provincia de Santa Fe. Lo primero que llamó la atención, además de que pasaron los dos casi al mismo tiempo, fueron los números, enormes para un pueblo tan chico: ciento veintitrés muertos, treinta heridos, dos en estado grave.
Ese día se celebraba la fiesta nacional del pueblo. Nadie en Buenos Aires tenía idea de qué podía celebrarse. Las celebraciones y tradiciones de pueblo son como ritos paganos para los porteños. Al principio pensaron que podían haber sido los veganos, quizás se celebraba la fiesta del cerdo o de la vaca y se cocinaban y maltrataban animales durante veinticuatro horas, y los veganos, abandonando el seudopacifismo y pasando a la lucha armada, habían llevado a cabo su primer ataque terrorista en Argentina y, quizás, en el mundo.
Pero la hipótesis no creció mucho más allá de Twitter y de la redacción de algún pasquín también porteño. La presidenta de una de las organizaciones contra el maltrato animal más grandes del país tuvo que salir a discutir con un periodista malintencionado -perdón por la redundancia- en un programa de la mañana.
No había ni un sospechoso verdadero. La policía santafesina se había llevado a algún perejil para poder insinuar que estaban trabajando, pero tenían menos idea que el resto de nosotros. Las acusaciones también les cayeron a ellos: ¿y si habían sido? No tenían motivos, no cerraba por ningún lado, pero pasaban las horas, crecían los nervios y a alguien había que culpar por el tiroteo.
“Por fin pasa algo interesante en este país”, dijo uno en mi oficina, y por “interesante” quería decir: como en las películas.
Ese mes había llegado Ikea, con locales en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. La gente hacía colas frente a la puerta del local esperando para entrar y pagar el equivalente a trescientos dólares por una mesita de luz estilo nórdico, iguales en casi todo a las que fabricaba mi primo en su local de Villa del Parque.
Pasaron dos semanas y todavía no se sabía qué había pasado en Chañar Ladeado. La ministra de Seguridad decía que estaba poniendo al conjunto de las fuerzas a trabajar para buscar a los terroristas y prevenir nuevos ataques. Casi nadie pensaba en Neuquén, porque había sido en una carnicería donde hubo solo tres muertos, y todo el mundo pensó “bueno, nada raro”, aunque tampoco se había encontrado al tirador y la cámara de seguridad no había captado más que los disparos, que parecían venir de adentro del local, pero que solo podían venir de afuera.
Mientras se hacían rastrillajes en la zona de Chañar, empezó a circular la noticia de que The Cheesecake Factory iba a abrir sus puertas en Argentina, empezando con un exclusivo local en Palermo Soho. Una porción de torta de queso con un café megaedulcorado se vendería a unos treinta dólares. Todos pensábamos: “ni en pedo”.
Pero a la semana igual estábamos haciendo cola ahí porque queríamos ver qué onda.
En algún momento pudimos entrar, y en las pantallas no pasaban noticieros sino videoclips de raperos yanquis o partidos de fútbol americano. La torta, qué sé yo, estaba bien.
Un amigo me codeó cuando me llevaba el café (que no era café, pero tenía ese nombre) a la boca, y mientras veía las historias que me mostraba al grito de “boludo, boludo, mirá”, también miraba las caras de algunos que estaban alrededor nuestro en el local que nunca dejaba de explotar de gente, vi cómo se llevaban las manos a la boca y se mostraban los celulares unos a otros, un chico se puso a llorar.
La Plata, Rosario, Mendoza, Paraná. Al mismo tiempo, en todas. Era obvio que no conocíamos a nadie en Chañar Ladeado, pero todos teníamos algún amigo, un familiar o una expareja en esas ciudades. La Plata: doscientos muertos, treinta y cinco heridos en un edificio de la Universidad. Mendoza: cuarenta muertos, seis heridos de gravedad en un shopping. Rosario: quince muertos en un bar LGBT. Paraná: ochenta y tres muertos, veinte heridos en una plaza.
El gerente del local debió enterarse, también, porque empezó a repartir porciones de torta, cookies y bebidas gratis entre la gente para que nadie se fuera y para que el ambiente dejara de sentirse lúgubre. Subieron la música, una electrónica pop con dos voces, una gutural y otra aguda, tan editada que parecía un pitido intermitente. Como una alarma de auto. La cheesecake de cookies and cream estaba mejor que la anterior.
Más tarde fuimos al cine para pensar en otra cosa, y no nos quedaba otra que elegir entre películas basadas en cómics o una comedia romántica con Ryan Gosling. El Gaumont, que era el único cine de Buenos Aires que todavía pasaba alguna película nacional, nos quedaba a dos colectivos de distancia, y nadie tenía ganas de pasar tanto tiempo pensando en los ataques o hablando de eso.
Eso fue un domingo, y al día siguiente en la oficina escuchamos que el presidente había declarado el estado de emergencia. “No sabemos quién es el enemigo ni dónde se esconde”, tendría que haber dicho, pero en lugar de eso habló de la creciente infiltración del comunismo en la sociedad y habilitó a las fuerzas de seguridad a disparar ante la menor sospecha.
Ese lunes abría el primer Apple Store oficial a dos cuadras de la oficina. Queríamos ir a ver el nuevo iPhone (que casi ninguno de nosotros podía pagar) a la salida, pero seguramente no íbamos a llegar antes de que empezara el toque de queda.
Se hablaba poco esa mañana.
La mayoría estábamos atendiendo consultas sin parar. Las alertas por mensaje de texto espantaban a los usuarios que llamaban diciendo que alguien les estaba queriendo hacer una joda.
“Me voy a dar de baja del servicio si me siguen llegando estos mensajes”, me dijo una señora de Rawson, San Juan, que había recibido un texto que decía: “Alerta de ataque terrorista en la ciudad de San Juan. Se ruega a todos los ciudadanos buscar refugio inmediatamente”.
El volumen del auricular estaba alto y la señora gritaba cada vez más fuerte. Por una cuestión de protocolo no podía interrumpirla, pero fui sintiendo movimientos bruscos a mi alrededor, un correteo por los pasillos que conectaban los boxes y después vi la silla de mi compañero de la derecha salir volando hacia atrás. Él ya estaba corriendo, ya se había ido cuando giré la cabeza y dije un momento, por favor, y bajé el volumen apenas un poco.
En el centro siempre se escuchaban estruendos de las manifestaciones. A veces ni nos enterábamos de que hubiera una convocatoria y nos sorprendía el ruido de los bombos y el humo subiendo de la calle. Miré por la ventana y no vi el humo. Los estruendos eran cada vez más fuertes, sonaban como si vinieran del quinto piso -estaba en el sexto- y no de la calle. Uno pasó corriendo y me sacudió de los hombros.
“¿Qué hacés? ¡Vamos, vamos, vamos!”.
Solté todo y empecé a correr no sé para dónde, veía a mis compañeros agachados abajo de los escritorios que lloraban sin parar, algunos que filmaban todo con sus celulares, otros que se balanceaban abrazados a sus rodillas.
Antes de escondernos en un cuartito, vi cómo un tiro le reventaba la cabeza a la gerenta del piso y le hacía volar pedazos de cráneo y carne para todos lados. Había manchas de sangre en las paredes. Los tiros nos pasaban cerca cuando encontramos una puerta que daba a un depósito de archivos de dos por dos metros y nos metimos ahí.
El otro estaba todo agitado, transpirado, y tenía gotitas de sangre en la camisa celeste y el pantalón blanco. Se peinaba frenético el flequillo para un costado y no paraba de repetir en voz baja “la puta madre, la puta madre”. Quería decirle que se callara y preguntarle por qué no nos íbamos por la escalera pero tenía miedo. Tenía miedo y, además, cuando empecé a escuchar los tiros cada vez más cerca y más seguidos me di cuenta de que no tenía sentido. Era un grupo de percusión tocando para nosotros, avanzando como una marcha militar de otra época, golpes secos y gritos y el salpicar de la sangre en las pantallas de las computadoras y los celulares, los auriculares que habían quedado prendidos y emitían un siseo que hacía de colchón para que rebotaran todos los otros ruidos.
No escuché pasos, escuché tiros que se acercaban. Avanzaban en el aire buscando la puerta donde estábamos nosotros. Mi compañero se meó encima y yo prometí que si salíamos de ahí no iba a ir nunca a conocer el Apple Store.
Por Eduardo Savino