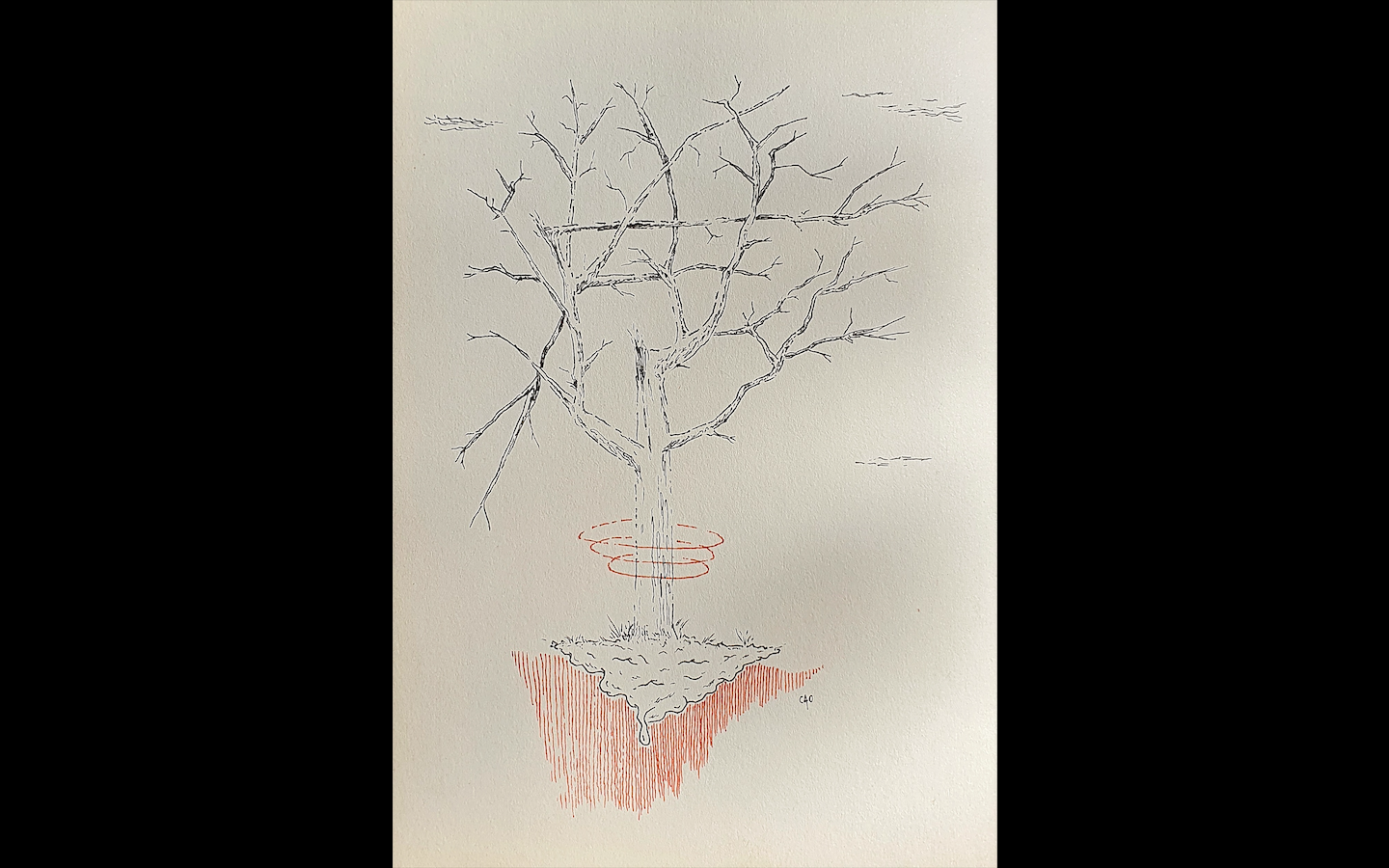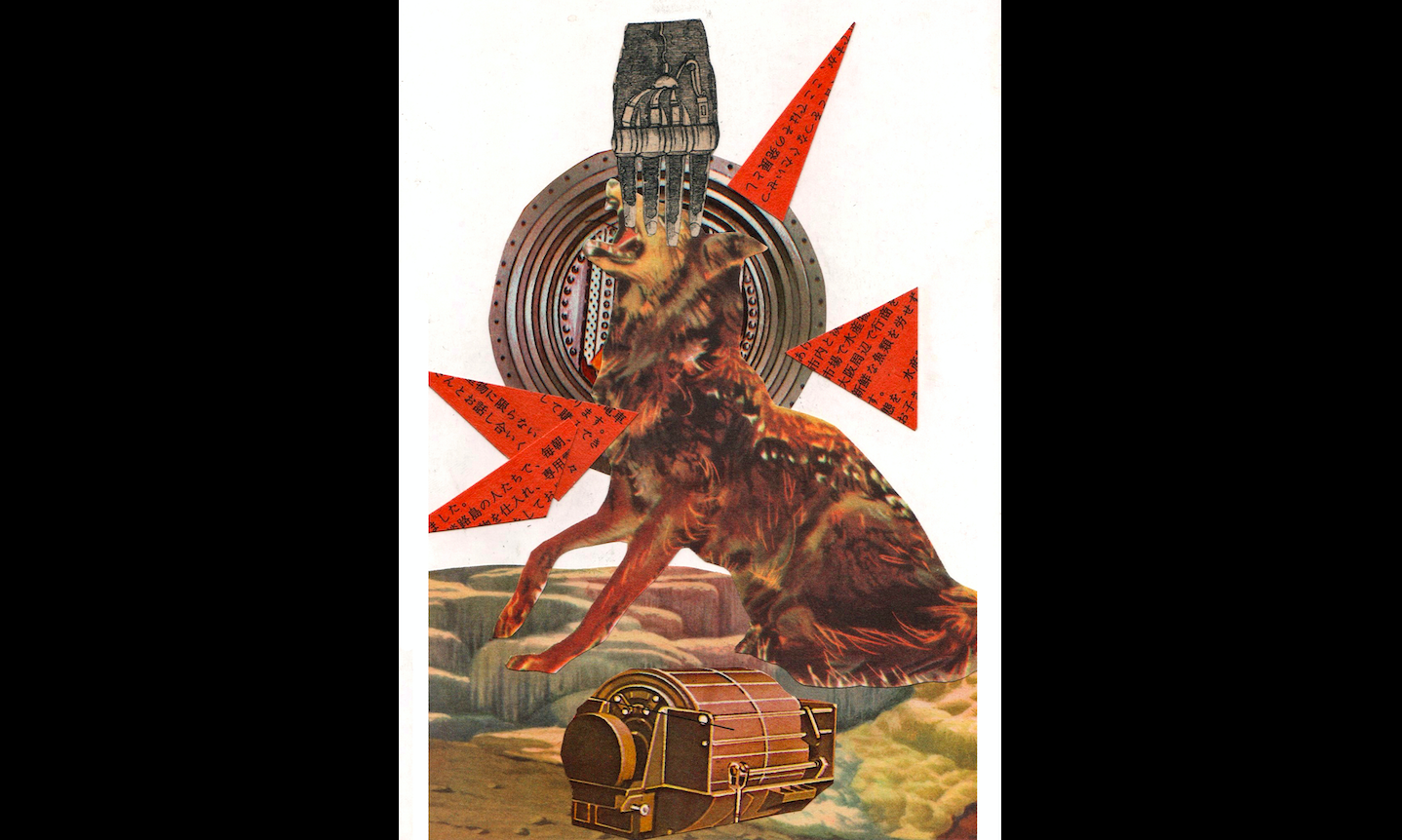A las cuatro cerraban el bar, y el reloj, ese antiguo de la Orange Crush que lleva treinta años colgado en ese antro, nos indicó que faltaban cinco minutos y aún esperábamos que el Rulo volviera del baño. Con lo que le costaba mear, dos minutos eran, con suerte, poco tiempo. ¡Dios mío, las que armaba en aquella época! Infaltable e inamovible pasaba la noche entera contando anécdotas, cuál de todas más fantasiosa. En fin, para que todos la pasáramos bien, le decíamos que sí y lo alentábamos: “Apúrate, Rulo, ya van a cerrar y queremos seguir escuchando”. El viejo, que para algunas cosas era sordo y para otras no, respondía “ya voy, pídanme otra y les cuento la última”. Nosotros reíamos a carcajadas. “¡Haz sonar ese güater, Rulo!”, pero el pobre viejo, nada, seguía ahí. Demoró más de cinco minutos, pero daba igual; su cerveza ya estaba servida en la mesa, esperándolo. Salió por fin del destartalado baño, no se lo van a creer, rodeado de papeles.
Una mano le acercó un cigarro al Rulo; y otra, fuego. Bebió un poco su cerveza, haciendo el gesto de quien se ajusta una corbata, imaginaria en su caso, y se largó:
—¿Les conté de esa vez en que trabajé de cocinero en un barco? — Un silencio se paseó entre nosotros dibujando una expresión de incredulidad, y unos segundos después todos reíamos, aunque a esa altura cualquier comentario nos hacía cagar de risa. —¿De qué se ríen? Diez años navegué. Me agarró el escorbuto camino a Calcuta. Llevaba dos semanas sin salir del barco, hasta que pasó lo de los somalíes. Los malditos no nos tomaron rehenes, sino que nos robaron todo, salvo un saco que habíamos olvidado por meses en la bodega y que a nadie le importaba: olía a papa podrida y nadie se metía allí. Ni yo me acordaba. Se habían metido por todos los rincones esos desgraciados; nos dejaron sin aguardiente, carne seca ni arroz. Debíamos hacer inventario de las cosas que quedaban. Debilitado por la enfermedad, sentí el deber de ir por el saco, mientras que con una mano sostenía un paño rebosante de perfume a la altura de mi nariz. Ni el más rudo de los navegantes aguantaba ese hedor. El piso brillaba por el líquido putrefacto que salía de las desfiguradas papas. Un puré toxico y maloliente; me bastó inhalarlo un par de segundos para sentir cómo mis cavidades temblaban de repulsión. Logré abrirme paso entre charcos y arrastrar el saco, para finalmente sacarlo de allí. Una vez fuera, busqué un paño para retirar el polvo y notar el símbolo borroso de un molino; era un saco de veinte kilos. No quise abrirlo, pero mientras había hecho el esfuerzo de sacarlo, su textura alguna información me dio. Las horas pasaron, mientras, decepcionados por el poco inventario del cual disponíamos, el resto de la tripulación se esmeraba por intercambiar cosas, probando si el trueque podía salvarnos la vida. Yo como que esa mañana me levanté con un ímpetu que no se veía todos los días. La moral del barco andaba por los suelos, estaban todos cabreados. Que te roben y te dejen sin comida es una humillación. Prefería morir de una bala, pero no, al del escorbuto déjenlo morir lentamente, como en las películas. Estaban tan convencidos de que no pasaba del mes como yo de que ese saco podía salvarnos la vida… Bueno, les decía, me agarró una inspiración esa mañana. Tomé una carretilla, fui por el saco y salí del barco con la esperanza de que en el camino se me ocurriera algo. De hablar con los indios, nada, pero podía arreglármelas con un par de señas. Escondí la cadenita de cruz que llevo hasta el día de hoy y me instalé en la entrada a hacerle señas a la gente que pasaba. No saben lo que me costó indicar que eran lentejas. ¡Sí, muchachos, lentejas! Nunca fui bueno para los idiomas. Lo mío, en esa época, era la cocina. Con los años me limité a viajar y a beber, trabajando de lo que fuera. De pronto, un encantador de serpientes se abría camino entre la multitud, otro con unos canastos nos ofrecía las más coloridas y surtidas especias. ¡Esos aromas, imposible olvidarse de ellos! Caí en cuenta de donde estaba. Sin creer lo que estaban viendo, algunos observaban mi pelo y sus formas. Mi cara, más blanca que la de ellos, los ponía en alerta, aunque no dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Los más cobardes gritaban cosas, pero no se acercaban: quizás creían que era británico. No me incomodaron mayormente, algo conocía el mundo. El calor y la humedad, para un convaleciente como yo, eran fatales. Gritaba con aires cansados, exprimiendo toda la energía de mis pulmones: “¡lentejas… lentejas!”, pero nada; seguían las miradas y los gestos algo incómodos hacia el extraño hombre blanco en el que me había convertido. Los niños que se me acercaban, con esa inocencia propia de ellos, eran inmediatamente castigados por sus padres. Probé algunas palabras en mi inglés “a lo Tarzán”, pero sus caras pasaron a ser de desprecio. Se me ocurrió que podía sacar un puñado y mostrarlo. Claro, ahí me iban a entender. Mientras el blanco no se manifieste, no había problema. Se me ocurrió pasearme con la carretilla, ahí, en medio de todo. Poco a poco comencé a sentir fatiga, así como que era capaz de comerme las lentejas si alguien me alcanzaba una olla y me prestaba su fogón. Mis esfuerzos por venderlas o intercambiarlas y comprar algunas cosas que nos hacían falta comenzaron a flaquear. Si hasta las cucharas nos robaron; alcanzaron a llenar sus botes con prácticamente todo lo que teníamos para sobrevivir en el viaje. Según las historias y crónicas que se cuentan, ellos suelen cobrar un dinero importante por sus rescates, pero esta vez parece que nos vieron cara de cajero automático. Se imaginaban ellos que íbamos a morir de hambre. Nadie mostraba interés en mis lentejas, mientras me abría paso entre la multitud. Avancé hasta casi salir de ese mercadito. Y como si nada, me perdí. Lo que pintaba para una aventura y mi gran salvación para la tripulación se había ido al carajo. No podía creerlo, tan quemado que andaba. Si me instalaba con un circo por ahí, de seguro me compraba unos enanos y después crecían. ¡La mala suerte pa’ grande! Ya se estaba oscureciendo y no me acordaba del camino de regreso. Entre tanta gente, no sabría explicarles si me metí por otro lado o si había agarrado un desvío. No tenía mapa, mi brújula estaba peor que yo. Me tiré al suelo, a sentir cómo me crujían las entrañas en ese extraño y gutural acento que tiene el hambre. Me habré quedado dormido, no sé, quizás unos veinte minutos. Estaba como en un delirio. Soñé algo así como que de nuevo me encontraba con esos somalíes del carajo, pero esta vez el escorbuto no me tenía cagado. Me hacía cargo de un par y lográbamos llegar a Calcuta. A unos los llevábamos amarrados y otros habían muerto en el fondo del mar. El puerto nos recibía como dioses prácticamente, aunque no tengo cara de elefante ni mucho menos. Fuegos artificiales, por fin los somalíes eran derrotados, y por unos marinos de Sudamérica. ¡La celebración que se armó!… Me figuraba navegando por esa inmensidad, visitando parajes y lugares exóticos, aves de extraña forma y tamaño, ruinas ancestrales de edades indeterminadas. Viajábamos al Kaphil Dara, en búsqueda de un tesoro lleno de gemas. Era un sueño, y un mérito siendo tan solo un cocinero, pensaba… De pronto todo se diluyó, el sueño, el mar, los paisajes, las aves sobrevolando cuerpos de piratas flotando en el mar. Despierto y las lentejas no están. “¡Soy un idiota!”, pensé. “Me las robaron y ni si quiera me di cuenta”. Ya se estaba haciendo de noche. Pensé que iba a morir ahí mismo. De pronto, un muchachito flaquito y moreno me tocó el hombro. Era parecido a los que querían jugar conmigo cuando recién había llegado al mercado. Yo, cabizbajo ahí, lloraba de mala suerte o quizás reía, no recuerdo bien. La razón me estaba abandonando. El muchacho flaco me miraba mientras se rascaba el ombligo y sus dientes blancos le iluminaban el rostro, que además de sonriente, parecía querer indicarme algo. Levanté la cabeza y me acercó su puño, del que caían, una a una, las lentejas. Yo lo miraba pensativo, “otro ratero más, ¿por qué me siguen?”. Solo quería regresar a casa. El niño repitió el gesto. De pronto, una muchacha envuelta en telas multicolores que brillaban con la luz de la luna me acercó un poco de agua. La bebí sin cuestionarme qué sabor podía tener. Los dos niños se miraron y rieron entre ellos. Mientras hacía esfuerzos por levantarme intenté buscar el saco, pero las risas me distrajeron. La niña me ofreció su mano y me llevó a la carretilla. El muchacho, que a esa altura me parecía que era su hermano, me envolvió en una manta y me dejó caer lentamente al interior de esta. Intenté indicarles que quería más agua, pero sus risas no les permitían darse cuenta de mi necesidad. Entre los dos me llevaron, haciendo una pausa cada tanto. Yo insistía en que quería agua, y el niño me mostró, sonriente, el saco con un puñado de lentejas. Por primera vez en mucho tiempo, también sonreí.
Por Francisco Rojas Vásquez
Fotografía de Cecilia Mangini – Florencia, 1959.