- Caer en la historia
Hace unos días, Ficción de la razón –un sitio en internet que publica textos de filosofía y pensamiento bajo la dirección de Mauricio Amar– reprodujo un brevísimo ensayo de Giorgio Agamben, que lleva por título Alegoría de la política. El primero de los dos párrafos que lo componen reza del siguiente modo:
Todos estamos en el infierno, pero algunos parecen pensar que aquí no hay nada más que hacer que estudiar y describir minuciosamente a los demonios, su horrible aspecto, sus feroces comportamientos, sus infames maquinaciones. Tal vez se engañan creyendo que de esta manera pueden escapar del infierno, y no se dan cuenta de que lo que los ocupa por completo no es más que el peor de los castigos que los demonios han ideado para atormentarlos. […] Tampoco están en lo correcto aquellos que, en el infierno, pasan su tiempo describiendo a los ángeles del paraíso; también este es un castigo, aparentemente menos cruel, pero no menos odioso que el otro.
El segundo párrafo se pronuncia, recién hacia el final, sobre el problema que da título al ensayo: qué hacer con nuestra estadía en el infierno, si es que las dos posibilidades –o, en rigor, las posiciones– señaladas son inconcebibles: la del que describe y recuenta los males del mundo (es decir, la posición cínica, que parasita de la resignación), y la posición ingenua, que se alivia de esos males echando mano a la fantasía. Ni el cínico ni el ingenuo, si se quiere, podrían encarar la tarea política por excelencia: dar con una salida.
En su respuesta –si es tal–, Agamben acude a un tipo de conocimiento muy particular. Podrá sonar paradójico, pero su particularidad no es otra que su carácter “verdadero”, lo que implica la recusación de este conocimiento todo intento de sistematización o de poder ser acuñado bajo alguna forma de “saber” (absoluto o no). Esto podrá sonar paradójico, pero es una de las intuiciones más notables de Walter Benjamin en su célebre “Prólogo epistemocrítico”: la diferencia e irreductibilidad de “verdad”, por un lado, y “conocimiento” (o “saber”), por otro. “El conocimiento verdadero –dice, entonces, Agamben, apelando probablemente a esta distinción de Benjamin– no es una ciencia, sino una salida”. Si se reduce a su mínima formulación, lo diríamos del siguiente modo: el conocimiento (verdadero) es una salida. Y es esto lo que le da su carácter o “contenido de verdad”.
Sin embargo, esta particularidad suya (ser “verdadero”) abriría un sinnúmero de problemas. Por lo pronto uno: ¿cómo obtenerlo, si es que no hay saber disponible al que apelar? La respuesta, creo, iría por el lado de un método, o más bien por una torsión en el sentido de éste. Es que, tanto en sentido etimológico como en uno histórico-filosófico, la palabra methodos subraya la idea de camino (hodos) que permitan asegurar la llegada a una meta. La idea, en una palabra, es que el camino (el conjunto de reglas) pre-contiene el resultado. Pero “el camino verdadero” (Kafka) no podría funcionar de este modo. Hay en juego acá un ejercicio por tanteo que, como tal se abstiene de articular las cosas en términos de medios y fines, de premisas y consecuencias. Así las cosas, su principio constructivo consistiría en “no-saber” (“no saber dónde nos encontramos”, dice Agamben, o lo que es lo mismo: no-saber dónde habríamos venido a caer, ni de dónde. Todo indica que “la historia”, así entendida (la historia de una caída, porque en rigor la historia es la caída misma: es la caída en la historia), es irrelevante, porque ella no nos ofrece el “saber” que necesitamos: una salida. No podremos salir sabiendo –si tal cosa fuera posible, por lo demás– desde dónde hemos venido a caer, porque seguramente la puerta de entrada no es la misma que la de la salida.
2 Neoliberalismo, esa palabra
Cada tanto –misteriosos rodeos– recuerdo, por mera estupidez, la afirmación con la que cerraba una entrevista al diario La tercera un connotado sociólogo chileno. Esto, en el contexto de la discusión constitucional que vivió el país hace pocos años muy lejanos: “Del neoliberalismo –dijo– se sale volviendo al pasado”. La afirmación, sin embargo, es menos estúpida si se la analiza como lo que es: como síntoma y no como “saber”. En efecto, la afirmación expresa una impotencia, es decir, expresa una forma de conciencia histórica residual (impotente), según la cual el futuro ya no ofrece para nosotros ninguna salida: sólo cabría volver al pasado (desde luego, fantasioso). Es, en la categorización de Agamben, la posición del ingenuo, si nos permitimos sostener –por un instante– que “neoliberalismo” es uno de los nombres del infierno. El “neoliberalismo” habría despojado a los residentes del infierno de cualquier idea de que el “género humano” pueda todavía hallarse en algún grado “en progreso hacia lo mejor” (Kant). El pasado perdido emerge a nuestra conciencia histórica residual ahí donde el futuro no tiene nada distinto que ofrecer que una mera extensión del presente. De ahí, quizá, los masivos gestos de “contra-ilustración” que se dejan sentir sobre nuestro tiempo. No se trata, entonces, sólo de la nostalgia por un pasado perdido, sino de la nostalgia por un tiempo en el que a la humanidad todavía le era dable esperar algo del futuro (distinto, claro, de su pura aniquilación). Esa creencia –o, mejor, ese tipo de conciencia histórica– ya no está más a la orden del día para nosotros: la idea de un futuro para la humanidad es, para nuestra conciencia post-histórica a su modo: “cosa del pasado”.
3 La catástrofe
Creo que este es el tipo de conciencia que se ensaya en El tiempo del fin de Günther Anders. Cual sea la definición de este título tan contemporáneo (incluso si la fecha de publicación del original alemán es 1965) este no se dejará confundir con “el fin de los tiempos”. En el notable prólogo que acompaña la versión en español, Silvia Schwarzböck se refiere a este problema: “La catástrofe [es decir, el tiempo del fin] se caracteriza por ser anunciada como inminente y, al mismo tiempo, por no llegar”. Es como si los seres humanos se hubieran cansado, también, de esperar su mil veces anunciada autodestrucción, y por eso el cansancio (véase el ensayo de Peter Handke) es también la paradójica Befindlichkeit del tiempo del fin: un estado de ánimo extenuado, y en una conciencia histórica morosa, residual, constituida en la inminencia de una catástrofe vuelta inmanencia. Cito nuevamente a Silvia Schwarzböck: “La inminencia de su llegada, en el anuncio, y su no llegada, en los hechos, [porque] los seres humanos están en la catástrofe antes de la catástrofe e independientemente de que la esperen o no”.
Si este es el planteamiento general del ensayo de Anders, me gustaría atender a dos cuestiones, entre las muchas que contiene. La primera es el esfuerzo –quizá dudoso, quizá innecesario– de parte de Anders por datar “el tiempo del fin”. Hacia 1960, podrá sostener Anders: “somos la primera generación de los últimos seres humanos” y, en consecuencia: “estamos condenados a vivir como los primeros últimos seres humanos”. El hecho concreto a la base de esta constatación es la bomba atómica. Desde luego, no cabe regatear importancia a este hecho, pero “el monstruoso [Ungeheure] despliegue de la técnica” (Benjamin), por el cual la humanidad puede “experimentar su propia destrucción como goce estético de primer orden”, arranca de mucho más atrás. Hay que recordar que esta afirmación cierra el ensayo de Benjamin sobre la “Obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica”, del año 1936.
Sin embargo, la peculiaridad del argumento de Anderes es la siguiente: por primera vez la humanidad se realiza, es decir, se efectúa y se consuma, en la virtualidad de su autodestrucción, que ya no es mera posibilidad. La mera posibilidad está bien acreditada antes –y pertenece, en no poca medida, al fascismo, que contempla esta posibilidad, entonces, como “goce estético”. La “bomba atómica” actualiza esta posibilidad. Ahora sabemos –nuestra conciencia histórica sabe, a su modo, que la catástrofe es un hecho, incluso si se trata, decía, de una inminencia vuelta inmanencia. Sabemos, por lo demás, que la bomba arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki es una astilla en comparación con el poder nuclear que detentan las potencias militares que hoy, nuevamente se hostilizan las unas a las otras.
4 La catástrofe como cinismo
El filósofo chileno Sergio Rojas ha desarrollado una reflexión de largo aliento sobre este problema, mostrando cómo la conciencia (post)-histórica que acompaña el “tiempo del fin”, se expresa como conciencia cínica. Es, en el argumento de Anders, la tesis del grácil gentleman, que en la cabina de un tren se limita a afirmar: entonces muramos juntos. Es que la catástrofe es de tal magnitud –de tan sublime magnitud– que no cabría más que esperar su ocurrencia mientras aspiro un cigarro, y con una sonrisa. “La catástrofe es tan grande que ya no tiene [que ya no tenemos] necesidad de temer personalmente” (61). Sin embargo, “debido a su enormidad, la catástrofe nos libra de nuestro temor (personal), pero nos arrebata nuestra responsabilidad” (63).
Fuego inextinguible, probablemente el primer gran film de Harun Farocki, había apelado a una condición de film político bajo la tentativa expresa de herir sutilmente la sensibilidad de este tipo de espectador. La sutileza no era resquemor moral, sino estrategia política. Véase a este respecto y respecto de la situación en Gaza, el notable ensayo de Alia Trabucco, “Mil imágenes, una palabra: ver y nombrar Palestina”. ¿Cómo mostrar el horror de un exterminio, si este aparece mediatizado por “mil imágenes”? Restituir la sensibilidad es un principio para devolver la responsabilidad, bajo la forma de la herida; infringir una herida, entonces, a la conciencia morosa, adormecida, propia de la conciencia cínica.
Farocki, por cierto, había leído con detención a Anders y le había arrebatado una fórmula con la cual dio título a uno de sus ensayos más notables: “La realidad tendría que comenzar”. Cito primero este pasaje de Anders (y reproducido por Farocki en su ensayo homónimo):
La realidad tendría que comenzar. Esto significa que el bloqueo de los accesos a las instalaciones de muerte que aún existen también debe seguir existiendo […]. Esta no es una idea nueva: permítanme recordar una acción pasada –o más bien una no-acción– de una época pasada, hace más de cincuenta años. Los Aliados se habían enterado de la verdad sobre los campos de exterminio en Polonia. En seguida se propuso bloquear el acceso a los campos, es decir, bombardear las vías del ferrocarril que llevaban a Auschwitz, Maidanek, etc. y sabotear así mediante este bloqueo el suministro de nuevas víctimas, es decir, la posibilidad de seguir asesinando.
Fuego inextinguible, la película de 1969 (casi 20 años anterior al ensayo recién citado) expresa entonces la misma convicción política y moral, una suerte de resistencia al crecimiento del desierto –otro nombre para “el tiempo del fin”–, y para la proliferación de la conciencia cínica (que es la de todos nosotros): “se trata del hecho de que todos nosotros, sin saberlo e indirectamente, cual piezas de una máquina, podríamos ser usados en acciones cuyos efectos están más allá de nuestros ojos y de nuestra imaginación y que, si pudiéramos imaginarlos, no los podríamos aprobar”.
La conciencia cínica, propia del tiempo del fin, sería entonces aquella en que la “situación apocalíptica” adquiere el estatuto político de “ciencia normal” (Kuhn). Benjamin acuñó una célebre y económica definición de la catástrofe. Según esta, la catástrofe “no es lo inminente en cada caso sino, que todo siga así”. El cinismo, la resignación, decíamos al comienzo, es uno de los modos de estar en el infierno. Es improbable que haya un gran despertar (una “política del despertar”) todavía posible para nosotros, para sacudirnos la conciencia cínica, pero sí quizá mínimos gestos de composición, de escritura y de montaje, que puedan atenuar la virulencia de la catástrofe, poner al desnudo la disolución total de nuestra responsabilidad en la trayectoria de la catástrofe.
A propósito de la contraportada del libro de Anders –que se pronuncia sobre el genocidio en Gaza y Cisjordania a manos del “ejército más moral del mundo”– es imperativo dilucidar la complicidad activa y pasiva de políticos, empresarios, periodistas, académicos y académicas (pienso en una en particular) a lo largo del mundo, y cómo son ellos/as parte del engranaje de la muerte. La conciencia cínica es también, entonces, aquella que ante la envergadura presuntamente inconmensurable de la catástrofe se encoge de hombros, prende un cigarro y sostiene: “así son las cosas”. La conciencia cínica, que acompaña al tiempo del fin se afirma como una homogeneización de todas las responsabilidades. Eso no lo podemos aceptar. Y, en palabras de Farocki, de Anders: “La realidad tendría que comenzar”.
Por Diego Fernández H.
Sobre
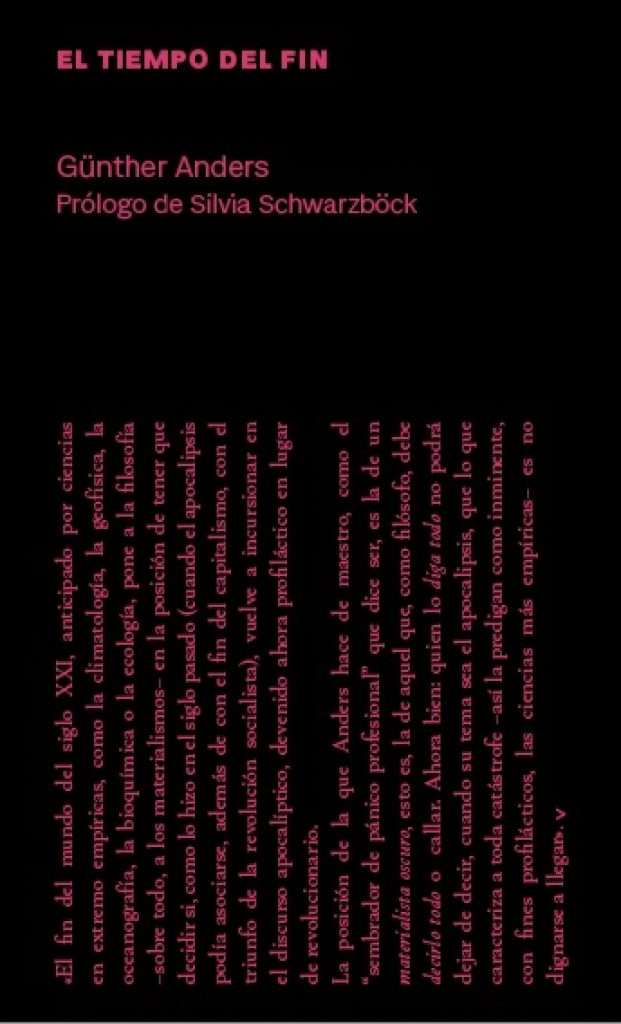
El tiempo del fin
Günther Anders
Santiago de Chile
Alma Negra
2025.











