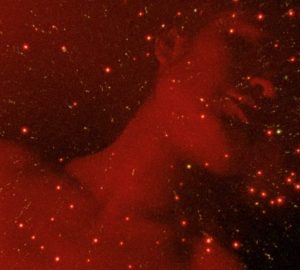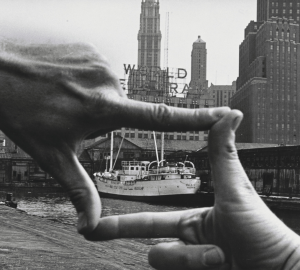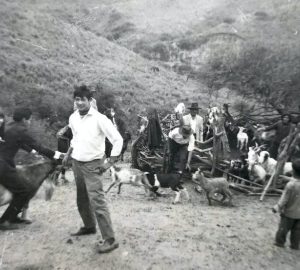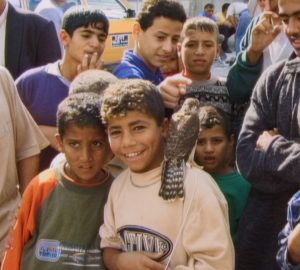Sin resentimiento, sin angustia, casi sin conflicto y sin siquiera un leve dolor de espalda: la última película de Wim Wenders, Perfect Days (2023), imagina una vida de trabajo sin cansancio. Nos reitera una imagen: la de Hirayama (Koji Yakusho), el encantador protagonista de alrededor de setenta años levantándose sin prisa, recortando su bigote, bebiendo su café enlatado y yéndose a trabajar con una toalla al cuello, disfrutando en la casetera de su camioneta, día tras día, de alguna de las canciones sesenteras clásicas de su colección. Trabaja en la compañía The Tokyo Toilet con una ética laboral impecable, ética que contrasta con la de su compañero más joven y menos prolijo (“Espera, ¿qué hay de tu turno?”, es lo único que le dice Hirayama cuando renuncia). Una ética que no se inmuta ante uno que otro trato desdeñoso de los usuarios del servicio que Hirayama limpia meticulosamente: si alguien necesita usar el baño, él da un paso al costado y mantiene el silencio ininterrumpido que lo caracteriza durante casi toda la película. Y es que el suyo es un mutismo voluntario, hipérbole de su invisibilidad, la del “hombre de pocas palabras”, el trabajador humilde, el héroe cotidiano que acepta su destino con la calma de quien ha encontrado la dicha en las pequeñas cosas: del que fotografía los rayos de luz que se cuelan entre las hojas (komorebi, para ocupar el término chiche de la niponofilia), del que cuida con cariño los almácigos de las plantas, del que come una cena reconfortante en una mesa en la que es bien atendido. Palabras favoritas de reseñistas y publicistas de la película, y también de sus espectadores complacidos: minimalismo, tranquilidad, poética de las cosas simples, ascetismo.
¿Qué es lo que me irrita tanto, entonces, de estos días de cielos perfectos e incontaminados? ¿Cuál es el doblez de Perfect Days, su opacidad, la mugre debajo de todas estas escenas de limpieza? Porque en la película no vemos mierda ni tampoco se insinúa olor alguno que aparte la nariz de Hirayama mientras hace su trabajo. Estamos ante el beatífico retrato de una vida ejemplar de poco más de dos horas, empeorado por el conmovido recibimiento que ha tenido luego de su estreno: en este pretendido retrato de la buena vida, el gato pasa por liebre y se nos ofrece la siempre confiable y unidimensional representación del pobre pero honrado, del pobre pero limpio, del buen pobre que no se quejaría ni aunque le zapatearan en la cara. Como queda en evidencia en el breve intercambio entre Hirayama y su hermana, se trata incluso de un hombre que es pobre por iniciativa propia: avanzada la película nos enteramos de que el protagonista renunció a otra vida, probablemente a una vida pequeño burguesa similar a la de su hermana, para esconderse casi completamente de la sociedad y, de paso, de su padre quizás violento y ahora senil. Un escondite en la inserción laboral con contrato del siglo XX. Todo esto decorado con sonrisas y suspiros mirando al cielo, con paseos en bicicleta y al parque, con tomas del personaje disfrutando del sol y del presente urbano pero silencioso de Tokio, intercambiando miradas con los curiosos personajes con los que se cruza en su camino (una mujer joven en un parque, un hombre misterioso que vive en la calle). Claro que también hay tristezas en el mundo de Hirayama –un niño que ya no verá más al compañero del protagonista para tocarle las orejas, el cáncer de un hombre que ama aún a su ex pareja, el llanto del propio Hirayama al despedirse de su familia–, tristezas grandes o pequeñas que no empañan la alegría de una vida tan exasperantemente linda, piedrecitas en el zapato que se quitan sin resistencia, con un ligero sacudón. “¿En verdad… estás limpiando baños?”, le pregunta su hermana, y la cabeza de Hirayama se inclina en un sí tan digno que lo eleva hacia las alturas, haciendo de él casi un santo, un monje: su desclasamiento hacia abajo implica la renuncia a la vida moderna hipertecnologizada y a los votos de pobreza. La cámara de Wenders nos enseña primero, como sorprendida ante lo pintoresco de la situación, que quienes limpian baños también pueden leer a Faulkner, solo para posteriormente confirmar lo que el espectador de clase media ya sospechaba: que el buen gusto de Hirayama, que esa vida de placeres en la medida de lo posible, se lo debe al otro mundo, a ese pasado que desconocemos y al cual él “heróicamente” ha renunciado.
“¿Joven aesthetic o señor?” Algo de esta pregunta tiktokera también resuena en la película de Wenders, así como también mucho del mantra “romantiza tu vida”. Un juego que forma parte del mundo de las imágenes digitales de redes sociales que contrasta con la invitación de Perfect Days a cubrir el desamparo con alegrías más auténticas y analógicas: fotos de cámaras vintage, libros usados y música en casetes (Hirayama, por supuesto, no conoce Spotify). Aura en tabletas para los jóvenes espectadores y, una vez más en la ultra repetida secuencia de la acción de rebobinar con un lápiz para el placer de los nostálgicos. Por un lado, la película es un elogio del escapismo con todas sus letras; por otro, una apología del día de la marmota, de una rutina que, correctamente asumida y vivida, sería el secreto de la felicidad o, para estar más en sintonía con el tono aparentemente menos ampuloso, de una vida más tranquila y sin malestar. La crítica Eileen Jones lo piensa en términos de fantasía: la fantasía voluntarista de que, de alguna manera, podemos escapar de la vida en una ciudad capitalista a través del ascetismo, que frente al caos y al ruido podemos respirar profundamente para calmarnos y que al consumo desmedido podemos oponer la desposesión y la renuncia a la tecnología. Extraños, eso sí, son los días ascéticos de Hirayama, días extendidos con horas infinitas, tiempo para todos los pasatiempos y dinero para comer fuera de casa todos los días. Desposesión, sí, pero una que colecciona lo verdaderamente importante, porque la riqueza de Hirayama es la del espíritu. Extraña es también una vida contra-tecnológica mientras se limpian los baños públicos hitech que motivaron al director a emplear a Hirayama en este oficio. Fantasía, entonces, de una renuncia y de un escape a la vuelta de la esquina porque, paradójicamente, la historia de Hirayama se parece a una historia de Instagram.
¿Quién fantasea con Hirayama? ¿Quién sueña con estos días perfectos? Tan políticamente conformista es el punto de vista de la película que su fantasía, su sueño utópico, si se quiere, solo puede formular la vida tal y como es. Mirada condescendiente o idealizada, como dice Tamara Tenembaum, la del intelectual o del artista hacia el “trabajador material”. No alcanza este castillo en el aire a representar una vida sin un trabajo extenuante o, qué digo, al menos un futuro con una jubilación justa. Porque aunque el protagonista viva cándidamente, sigue y seguirá trabajando, pese a ser un hombre viejo: el trabajo le da valor a sus días de una manera algo extemporánea. Aquí la figura del trabajador es el emblema de una rica vida interior y de la espiritualización de toda materialidad: hay trabajo, sí, pero no hay problemas de salario ni nada que lo vincule con la explotación. En este sentido, quizás quepa leer en la película un orientalismo que imagina al hipercapitalismo japonés libre de fricciones, como una sociedad reconciliada en la cual cada uno de sus miembros se integra al todo social sin ningún tipo de conflicto, según una fantasía en la cual los problemas del capitalismo –la explotación, la desigualdad, la violencia, la merma psíquica y física de los cuerpos trabajadores– se solucionarían con más, no con menos, capitalismo.
Otra fantasía muy presente en la película es la del bienestar en la vejez, una vejez de rodillas sanas y pulmones vírgenes: tan impoluto está el cuerpo de Hirayama que rechaza el humo de un cigarrillo con exagerado dramatismo. El suyo es el cuerpo del asceta, podríamos seguir diciendo, que cuando desea a una mujer, la desea platónicamente –¿dónde está la sexualidad de Hirayama? ¿Es realmente su relación con el arte (la música que escucha, los libros que lee) una relación erótica, de placer?– porque cuando aparece desnudo en escena en otros baños públicos, es solo para limpiarse. Esta exhibición del placer en el aseo, este higienismo de cuerpo y alma, podría hacer que nos preguntáramos, a partir de las simpatías y la cálida recepción que ha generado la película, por la sensibilidad liberal global a la que conmueve e interpela esta beatífica imagen del trabajador reconciliado con su propia explotación, la del trabajador, además, sin pueblo. Como sea, la película incorpora en la diégesis a ese espectador ideal: Aya (Aoi Yamada), una joven demasiado cool que se interesa en Hirayama, que comparte su gusto por Patti Smith y que termina plantándole un fugaz beso en la mejilla que lo deja atónito, otro de los regalos de la vida para el protagonista. La ingenuidad de Hirayama –¡es amigo de un árbol!– es llevada demasiado lejos: termina siendo inverosímil e infantil, con muy poco de la ternura neorrealista que a ratos la película ambiciona para sí. Un punto de comparación más verosímil podría ser Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001), un verdadero clásico del solipsismo indie: podemos imaginar perfectamente a Amélie jugando al gato con un desconocido tal como lo hace el trabajador japonés. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Perfect Days, incluso el universo altamente fetichizado de Amélie Poulain se transforma al final, cuando la protagonista se da cuenta de que la vida no parece estar hecha para vivir en aislamiento.
La elogiada banda sonora de la película, perfectamente curada para convertirse en playlist en alguna plataforma ad hoc, abusa de la literalidad. “Oh, freedom is mine and I know how I feel”, canta Nina Simone mientras la película evacúa todo el contenido político de la letra. Canciones sesenteras sin sesentas, vaciadas de todo impulso contestatario. Incluso cuando Hirayama está durmiendo, los materiales de sus sueños –el único relativo riesgo visual, en blanco y negro, de la película– reproducen el montaje de un eterno presente solo ligeramente desfigurado. El de Perfect Days es, así, un vitalismo inerte. Si se mira con cuidado, el prolongado primer plano de Hirayama al final, y su ligera mueca de angustia, quizás pueda revelar alguna –mundana, quizás incluso vulgar– irritación ocular por exposición al cloro. No hay incompatibilidad entre el amor por la vida y el odio amargo y profundo por la explotación; no días perfectos, pero sí vivibles. ¿Cómo criticar seriamente el estado de cosas si renunciamos incluso a la posibilidad de soñar con la vida verdadera?
Por María Belén Contreras