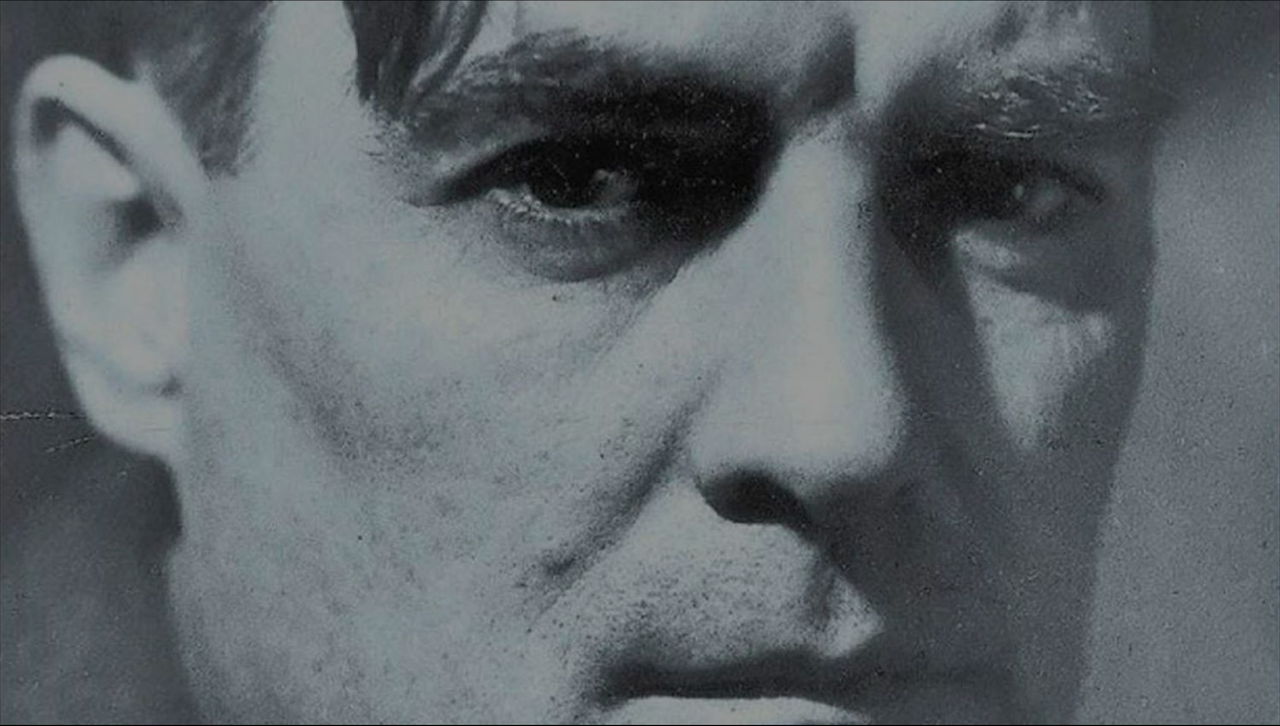I. La escritura desacreditada
En el prólogo a Los lanzallamas Arlt se hace cargo de las condiciones de producción de su literatura: puesta en escena de la situación material en la que se genera un relato, este texto intenta definir el lugar desde donde se quiere ser leído. Al establecer una relación entre el lujo y el estilo, de entrada refiere lo que cuesta tener una escritura: el ejercicio de la literatura aparece ligado al derroche, trabajo improductivo que no tiene precio, se legaliza “en la vida holgada, en las rentas” de una clase que puede practicarla desinteresadamente. Para Arlt, en cambio, escribir es contraer cierta deuda, crédito que debe ser reconocido en el mercado. “Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo” porque hay que lograr que el lector pague con dinero el interés: en este pago, diferido, se abre el espacio incontrolable de la demanda y la circulación. “Palabra inefable” (como la llama Arlt) la escritura “no tiene explicación”: se la encuentra donde ya no está, en el intercambio que sobre la escena del mercado, resuelve el valor en el precio. Convertida en mercancía, la ley de la oferta y la demanda parece ser lo único que permite, desde el consumo, darle ” razones” a la producción literaria. En la nota que concluye Los lanzallamas, Arlt escribe: “Dada la prisa con que fue terminada esta novela, pues cuatro mil líneas fueron escritas entre fines de septiembre y el 22 de octubre (y la novela consta de 10.300 líneas) el autor se olvidó de consignar en el prólogo que el título de esta segunda parte de Los siete locos que primitivamente era Los monstruos, fue sustituido por el de Los lanzallamas, por sugerencia del novelista Carlos Alberto Leumann”. En la urgencia del mercado, se olvida un préstamo: este lapsus, es el síntoma mismo de esa deuda que se contrae al ejercer ―con un título prestado― la escritura. A través del recuento minucioso de las cifras y las fechas, la demanda hace saber sus exigencias: hay un contrato que impone cierto plazo y fija los límites. Como el prólogo y la nota, está al final y al comienzo del relato: lo sostiene, lo emplaza. “Con tanta prisa se terminó esta obra que la editorial imprimía los primeros pliegos mientras que el autor estaba redactando los últimos capítulos.” La demanda financia le escritura y la dirige: hace de ese compromiso, un destino. (“El amor brujo -anuncia Arlt- aparecerá en agosto de 1932″). De algún modo, al ponerle un plazo, Arlt debe “alquilar” su escritura, lograr que le paguen mientras escribe: parece que el mercado continuara en el relato hasta “entrar” en el texto. En esta obligación hay al mismo tiempo una promesa, cierto suspenso y el reconocimiento de una deuda: escribir deja de ser un lujo, un derroche, para convertirse en una fatalidad, o mejor, en una necesidad (material).
El valor del estilo
El folletín es la expresión límite y el modelo de esta escritura financiada: el texto mismo es un mercado donde el relato circula y en cada entrega crece el interés. Este aplazamiento, que decide a la vez el estilo y la técnica, se funda en el suspenso, crédito que hace de la anécdota la mercancía -siempre postergada- que el lector recién logra tener al final. “Me devoraba las entregas”, dice Astier al narrar esta lectura en El juguete rabioso: en realidad se trata de lograr que sea el lector quien “se entregue”, “devorado” por el interés. Economía literaria que convierte al lector en un cliente endeudado, se vive la ilusión de que una cierta necesidad material enlaza el texto y su lectura.
Escritura donde todo se paga, este procedimiento define, al mismo tiempo, el espacio literario de Arlt y su “moral” de escritor. “Se dice de mí que escribo mal. Es posible”: esta confesión es ambigua. Como vimos, para escribir “bien” hay que disponer de “ocio, rentas, vida holgada”, hacerse responsable del derroche que significa cultivar un estilo. En Arlt, este lujo se paga caro, el desinterés elimina la oferta: se escribe por nada, para nada. “No tendría ninguna dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia.” Escriben bien: nadie los lee. ¿Escriben bien porque nadie los lee? En realidad, lo que sucede es que nadie paga por esa lectura: leídos en familia, no hay lazos económicos, el dinero está excluido. Arlt invierte los valores de esa moral aristocrática que se niega a reconocer las determinaciones económicas que rigen toda lectura, los códigos de clase que deciden la circulación y la apropiación literarias. Entre el texto y el lector no habría ninguna interferencia: la cultura sería justamente ese “vacío” donde se disuelve cualquier relación material para que la ideología dominante ocupe el sitio del trabajo productivo que la mantiene. En Arlt, al contrario, escribir bien es hacerse pagar, en el estilo, un cierto “bien” que alguien es capaz de comprar. Sólo a costa del lector se puede costear el interés por la literatura: ser leído es saldar una deuda, encontrar el sentido de ese trabajo “misterioso”, “inefable” que no tiene explicación en una sociedad que funda su razón en la ganancia. Así, en Arlt, el dinero que aparece como garantía, que hace posible la apropiación y el acceso a la literatura, es a la vez, el resultado que decide y legitima su valor. De este modo, al nombrar lo que todos ocultan, desmiente las ilusiones de una ideología que enmascara y sublima en el mito de la riqueza espiritual la lógica implacable de la producción capitalista.
Los códigos de clase
Escritura que se sabe desacreditada, los textos de Arlt han debido pagar el precio de la devaluación que provocan. Para una economía literaria que hace del misterio de sus razones el fundamento de su poder simbólico, el reconocimiento explícito de los lazos materiales que la hacen posible, se convierte en una transgresión a ese contrato social que obliga a acatar “en silencio” las imposiciones del sistema. Basta releer el artículo que José Bianco le dedicara en 1961 para ver de qué modo Arlt transgrede un espacio de lectura. En este caso, el código de Sur: lectura de clase que refiere -justamente al revés de Arlt- el acceso fluido a una cultura “familiar”. En realidad lo que se lee por debajo del texto de Bianco es la definición de esa propiedad que es necesario exhibir para poder escribir: “Arlt no era un escritor sino un periodista, en la acepción más restringida del término. Hablaba el lunfardo con acento extranjero, ignoraba la ortografía, qué decir de la sintaxis”. La insistencia sobre las faltas de Arlt no son otra cosa que las marcas de un descrédito: manejar mal la ortografía, la sintaxis es de hecho una señal de clase. Se usan mal los códigos de posesión de una lengua: los errores son —otra vez— el lapsus, se pierden los títulos de propiedad y se deja ver una condición social. “Hemos visto -insiste Bianco- que le falta no sólo cultura, sino sentido poético, gusto literario.” Sentido poético, gusto literario: el discurso liberal sublima, espiritualizando. Habría una carencia “natural”, irremediable: una fatalidad. Arlt se encarga de recordar que esta carencia es económica, de clase: en esta sociedad, la cultura es una economía, por de pronto se trata de tener una cultura, es decir, poder pagar. Por su lado, Bianco funda su lectura en la desigualdad y al universalizar las posesiones de una clase hace de sus “bienes” las cualidades espirituales en que se apoya un sistema de valor. “Y hacia esa misma época -escribe- aunque Roberto Arlt conservara todavía lectores no creo que infundiera respeto a ningún intelectual de verdad” (sic). El respeto es un reconocimiento: en este caso hay ciertos títulos de los que Arlt carece. Más bien hay ciertos títulos que Arlt admite haber recibido en préstamo: no son de él y esta deuda la debe pagar.
Ahora bien, ¿y si esto que sirve para desacreditarlo fuera justamente lo que él no quiso dejar de exhibir? Quiero decir, ¿y si el mérito de Arlt hubiera sido mostrar lo que no hay, hacer notar la deuda que se contrae al practicar -sin títulos- la literatura? En este sentido, sus carencias van más allá de sí mismo: marcan los límites concretos de una cierta lectura, la frontera -desvalorizada, empobrecida- de un espacio que es la literatura argentina.
El juguete rabioso es el mejor ejemplo de las condiciones de esta lectura: historia de una apropiación en el juego de los intercambios, los desvíos, las sustituciones que constituyen el texto se narra el trayecto que es necesario recorrer para ganarse una escritura. El dinero financia la aventura y en los canjes que generan el relato, una cierta relación con la escritura es registrada a partir de los códigos sociales y de la clase que decretan su circulación y hacen posible su uso. “Me inició en los deleites y afanes ele la literatura bandoleresca”: en esta frase que recuerda una lectura (primera frase de su primer libro) comienza el texto arltiano. Se trata de ver qué sigue a esa iniciación para tratar de descifrar de qué modo en la práctica de su escritura, Arlt propone una teoría de la literatura donde un espacio de lectura y ciertas condiciones de producción son exhibidos.
II. Crítica a la lectura liberal
Desde el principio, Astier actúa los efectos acumulados de una lectura (“Yo ya había leído los cuarenta y tantos tomos que el vizconde Ponson du Terrail escribiera acerca del hijo adoptivo de mamá Fipart, el admirable Rocambole, y aspiraba a ser un bandido de alta escuela”): su experiencia es la repetición de un texto que a cada momento es necesario tener presente. Este canje entre lectura y experiencia hace avanzar la narración: en el camino de su aprendizaje, para enfrentar los riesgos, se sostiene de la literatura. Llueve la noche de su primer robo, pero alguien recuerda: “Mejor. Estas noches agradaban a Montparnasse y a Tenardhier. Tenardhier decía: Más hizo Juan Jacobo Rousseau”, etc.; al probar sus conocimientos de física frente a los militares: “Y en aquel instante antes de hablar, pensé en los héroes de mis lecturas predilectas y la catadura de Rocambole, del Rocambole con gorra visera de hule y sonrisa canalla en la boca torcida, pasó por mis ojos incitándome al desparpajo y a la actitud heroica”; por fin, cuando vacila antes de delatar al Rengo: “En realidad soy un locoide con ciertas mezclas de pillo; pero Rocambole no era menos: asesinaba, y yo no asesino” etc. Robar, inventar, delatar: nudos en el aprendizaje de Astier, momentos de viraje en la estructura de la novela, en los tres casos hay un pasaje, un cierto proyecto -fracasado— que se realiza desde la literatura. Frente a cada movimiento del relato, otro relato leído, sirve de apoyo. Vigilado en ese otro texto, Astier reconoce el eco “ya vivido” de una lectura: no hay otra iniciación que ésa, repetición que en el escenario falsificado de la literatura permite representar el efecto de los textos leídos.
En este caso, el exceso de una cierta lectura, más que fundar una legibilidad -como en el ejemplo clásico de El Quijote-decide los derechos “legales” para acceder a la propiedad de la literatura. Por un lado, una relación muy particular sostiene la lectura y la hace posible: Astier debe alquilar los libros para poder leer (“Por algunos centavos de interés me alquilaba sus libracos”). En ese préstamo se paga el interés por la literatura: financiada, alquilada, la lectura nunca es gratuita. Al mismo tiempo, el dinero no alcanza para tener los textos, se costea con él cierto tiempo de lectura. Esta posesión, provisoria, es un simulacro de la propiedad (“Observando que le llevaba un libro me gritaba a modo de advertencia: ‘Cuidarlo niño que dinero cuesta'”) lectura vigilada, en los “cuidados” que requiere la propiedad se advierte la carencia. Desposeído, Astier buscará legitimar la posesión a través del desvío, imaginario, de la literatura. (“No recuerdo por medio de qué sutilezas y sinrazones llegamos a convencernos de que robar era acción meritoria y bella”). Rocambole, doble literario, le sirve de modelo en apropiación mágica y sin ley. Delito privilegiado, “acción bella”, crimen literario, transgresión que enlaza experiencia y dinero, el robo es la metáfora misma de la lectura arltiana. Se roba como se lee, mejor: robar es como leer. No es casual que en la primera acción del “club de los caballeros de la medianoche” se roben: libros. “Tratábamos nada menos (subrayo yo) que de despojar a la biblioteca de una escuela”. Si hay que pagar para (poder) leer, el interés por la literatura justifica el costo del delito: ¿se roba porque se leyó o se roba para leer?
Legalidad y coacción social: la biblioteca
“Sacando los volúmenes los hojeábamos, y Enrique que era algo sabedor de precios decía: ‘No vale’ o ‘Vale’. ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Charles Baudelaire. Su vida. Parece una biografía. No vale nada”. Toda la escena funciona, en realidad, como una lectura económica de la literatura: es el precio quien decide el valor y esta inversión viene a afirmar que no hay un sistema de valor independiente del dinero. Al mismo tiempo se roba “nada menos” que una biblioteca, es decir, ese lugar que parece estar afuera, más allá de la economía, zona neutra donde la lectura “al alcance de todos” se realiza contra las leyes de la apropiación capitalista. En este sentido, la metáfora del robo muestra, en el acceso ilegal, que este espacio a primera vista tan abierto, está, sin embargo, clausurado: por de pronto hay que forzar “cuidadosamente” la entrada (véase p. 57). Infranqueable, bloqueada, para Arlt, la biblioteca no es el lugar pleno de la cultura, sino el espacio de la carencia. “Lila para no gastar en libros tiene que ir todos los días a la biblioteca”. La falta de dinero impide tomar posesión de los libros salvo a préstamo, en el plazo fijo de una lectura vigilada. Al invadir para robar, Astier hace entrar en ese espacio “gratuito”, un interés (económico) por la literatura que se funda justamente en la toma de posesión (“Che, sabes que es hermosísimo, me lo llevo para casa”, dice Astier refiriéndose a la biografía de Baudelaire). El precio interfiere en el acceso a “la belleza”: sólo en el desvío de esta apropiación ilegal es posible tener un texto. En este sentido toda la situación puede ser leída como una crítica a la lectura liberal; no hay lugar donde el dinero no llegue para criticar el valor en el precio. Signo de toda posesión, garantiza la legibilidad, es decir, la posibilidad misma de acceder a la literatura. De allí que, en el vaivén entre el préstamo y el alquiler, el robo funciona como esa lectura que debe pagar con el delito, la inversión de un cierto código cultural.
Precisamente, el mito liberal de la biblioteca pública intenta sublimar la violencia de esta apropiación; se repite, perfeccionada, la operación que en el mercado, borra las relaciones de producción y la lucha de clases, para imaginar una relación de libre concurrencia entre propietarios en un pie de igualdad. Hace falta admitir que las “necesidades” (en este caso económicas) están distribuidas equitativamente: en cuanto a los medios para satisfacerlas, la biblioteca sería ese espacio socializado, propiedad colectiva de acceso libre que garantiza la posibilidad de una lectura universal. La biblioteca vendría a disolver la propiedad poniendo la cultura como un bien común a disposición de todos los lectores. De hecho este bien común, igual que otros “bienes comunes” (entre ellos el lenguaje) está desigualmente repartido. Es el acceso a la lectura lo que está trabado por el dinero (esto es, las relaciones de producción expresadas por el dinero). Toda lectura es una apropiación que se sostiene en ciertos códigos de clase: la legibilidad no es transparente y la “literatura” sólo existe como “bien simbólico” (aparte de su carácter de bien económico) para quien posee los medios de apropiársela, es decir, de descifrarla. Es esta propiedad lo que se trata de ocultar, disimulando la coacción que las clases dominantes ejercen para imponer como “naturales” las condiciones sociales que definen la lectura. El “gusto literario” (del que habla Bianco) no es gratuito: se paga por él y el interés por la literatura es un interés de clase. En este sentido, para Astier en toda la novela, no hay otro “delito” que ese interés por la literatura: deuda que perpetuamente hay que saldar, no habiendo título que lo legitime, el mismo acto de leer ya es culpable.
“Cierto atardecer mi madre me dijo: ‘Silvio es necesario que trabajes’. Yo que leía un libro junto a la mesa levanté los ojos mirándola con rencor. Pensé: trabajar, siempre trabajar”. Esta interrupción (que el texto registra varias veces) ordena uno de los vaivenes del relato: conecta simbólicamente con el robo y la aventura, la lectura es el reverso de la producción. El trabajo, destino que el dinero hace presente, es lo que se trata de negar: “No hable de dinero, mamá, por favor. No hable, cállese”. Silencio forzado, para acceder “sin interrupciones” a la lectura hay que olvidar la realidad: y a la inversa, en “los deleites y afanes de la literatura” se sostiene -imaginariamente- el desvío que lo aleja de su clase.
A esta altura se produce una cierta transacción que define un nuevo movimiento del relato: después de algunas vacilaciones Astier se decide, irá a trabajar. Tratará, sin embargo, de no perder el sentido de esa búsqueda que marca su iniciación: “en una librería, mejor dicho (subrayo yo) en una casa de compra y venta de libros usados”. Alquilar, robar, vender libros: en la aventura de esta ambigua relación con la propiedad, El juguete rabioso va definiendo el camino de su propia génesis.
Libros usados: entre el sacrilegio y el consumo
“El local era más largo y tenebroso que el antro de Trofonio. Donde se miraba había libros: libros en las mesas formadas por tablas encima de caballetes, libros en los mostradores, en los rincones, bajo las mesas y en el sótano”. Espacio degradado, este “salón inmenso, atestado de volúmenes” es el lugar mismo de la apropiación capitalista: el dinero establece el orden y regula la lectura. En esta acumulación confusa la lectura, regida por la ley de la oferta y la demanda, pierde su aire privado: desvalorizados, los textos ya “usados” son sometidos a un canje indiscriminado donde todo se mezcla. Opuesto al orden suntuoso de la biblioteca (“Majestuosas vitrinas añadían un decoro severo y tras los cristales, en los lomos de cuero, de tela y de pasta, relucían las guardas arabescas y títulos dorados de tejuelos”) este lugar al que vienen a parar los restos de una cultura es el espacio donde se realiza la lectura de Astier. Agravación grotesca del interés por la literatura que se viene pagando desde el comienzo, no es casual que uno de sus trabajos sea tocar “un cencerro” para despertar el interés de los clientes. Es un cierto modo de tratar la lectura lo que Arlt pone en escena y en el exceso de esta oferta desesperada la literatura se extingue.
Aparece más claro, entonces, el gesto límite con el que Astier cierra este circuito de apropiación: “sin vacilar, cogiendo una brasa, la arrojé al montón de papeles que estaba en la orilla de una estantería cargada de libros”. Busca incendiar la librería, es decir, consumirla: al provocar la extinción reconoce su imposibilidad de poseer. “El acto de consumo -ha escrito Baudrillard- no es sólo una compra sino también un gasto, es decir, una riqueza manifestada y una destrucción manifiesta de la riqueza.” En Astier, como vimos, ninguna “riqueza” puede manifestarse: alquilar, robar, vender, nunca llega a ser el propietario legítimo. Los libros están en sus manos, pero no le pertenecen: intento de consumir lo que no se puede tener, la decisión de incendiar la librería es el paso final en esta desposesión. Acto suntuario, lujoso, en el incendio, la riqueza es negada; esta transgresión reproduce, exasperando, el acto capital de la sociedad que lo excluye: consumo gratuito, sacrificio, se destruye para tener.
El fuego y el robo
En este sentido, el intento de quemar la librería es homólogo al robo de la biblioteca. Dos caras de una misma moneda, estos lugares son espacios simultáneos de una sola lectura: la biblioteca acomoda lo que el mercado desordena y su préstamo legal, sublima el canje brutal que se desencadena en las casas “de compra y venta”. Del orden al desorden, la literatura circula regida por las leyes de la apropiación capitalista: al robar la biblioteca, Astier niega toda separación, lleva el precio a donde el valor dice reinar fuera de la economía. A la vez, quemar la librería es consumir “gratuitamente” ese lugar desvalorizado, donde los libros “usados”, sólo valen lo que se paga por ellos, en el canje que decide el precio. Se hace entrar, violentamente, el interés económico al recinto desinteresado de una lectura gratuita y se intenta destruir el lugar mismo donde el dinero, en el intercambio, se hace visible y actúa como una cierta lectura. Se produce una exasperación de la ley que rige, en secreto, la apropiación: el robo parece ser el momento límite del alquiler simbólico de la biblioteca y a su vez el incendio cierra el consumo indiscriminado, salvaje, de la librería de usados.
Un desplazamiento que podríamos llamar “perverso” recorre todo el procedimiento: es “normal” robar una librería donde se puede encontrar el dinero y se conoce (desde Erostrato hasta las pesadillas borgeanas) el mito de la biblioteca incendiada. En ese caso se respeta cierto orden: se busca el dinero donde se sabe que está y en el incendio se destruyen, simbólicamente, los códigos de una cultura. En Arlt, las cosas son distintas: no busca negar, sino invertir: del mismo modo que el robo afirma la propiedad, el incendio es un intento -desesperado- de posesión. Contraeconomía fundada en la pérdida y en la deuda, en el incendio se busca destruir el fantasma del precio, la presencia de la economía que desordena la literatura; y el robo de la biblioteca hace saber que el espacio simbólico de la literatura está prohibido para el que no tiene dinero.
Si robar una biblioteca es llamar la atención sobre las clausuras que encierran a una lectura en los códigos de clase, incendiar los libros usados es querer hacer ver bajo esa luz brutal, en el precio el misterio del valor. Así, el robo es la metáfora de una lectura ilegal, desacreditada, que en la transgresión encuentra acceso y posibilidad de apropiación; mientras que en el intento de incendiar la librería el fuego vendría a echar luz para ayudar a ver -y a destruir simbólicamente- el mal (económico) que disuelve la cultura. Actos sacrílegos, doble inversión de los valores de la cultura y la riqueza, en este desvío hacia la prohibición se encuentra la génesis misma de la escritura de Roberto Arlt.
III. En busca del texto perdido
Como el robo, el incendio fracasa: acto fallido marca el final de este circuito de apropiación. Para encontrar el pasaje que de la transgresión, lleva a la ley y a la escritura, hay que detenerse en la escena clave del libro, en el momento en que Astier, hacia el final, decide delatar al Rengo. “En realidad -no pude menos que decirme- soy un locoide con ciertas mezclas de pillo; pero Rocambole no era menos: asesinaba… yo no asesino. Por unos cuantos francos le levantó falso testimonio a ‘papá’ Nicolo y lo hizo guillotinar. A la vieja Fipart que le quería como una madre la estranguló y mató… mató al capitán Williams, a quien él debía sus millones y su marquesado. ¿A quién no traiciono él?”. Una vez más el delito se apoya en la literatura: todo es posible si una legibilidad da las razones. La traición de Rocambole le hace posible otras traiciones, las legaliza. En este caso, además, la transgresión es ambigua: al impedir el robo se ayuda a encarcelar a un “delincuente”, se defiende la propiedad. Hay un código doble y el repudio moral (“¿por qué ha traicionado a su compañero? y sin motivo. ¿No le da vergüenza tener tan poca dignidad a sus años?”, le dice el ingeniero a quien avisa del robo) no hace más que afirmar el carácter legal de este acto socialmente “positivo”: nueva inversión, Astier hace el mal por el bien, y en la confesión, el relato anticipa el crimen, legalizándose.
De este modo Astier queda -como en toda la novela- atrapado en esa ambigüedad que constituye el centro de su aprendizaje. Antes, como vimos, la literatura sostenía la entrada del delito, en este caso, se sale del delito por la literatura. En el momento de delatar, Astier fija “los ojos en una biblioteca llena de libros”: frente a esa biblioteca la iniciación se cierra y comienza su relato. Relato del crimen, al anticipar el robo, constituye un destino (“El Rengo fue detenido a las nueve de la noche”) para que actúe la ley. En este sentido, podríamos decir que la delación es la expresión misma de la escritura arltiana: se trata de decirlo todo y esa “sinceridad” hace de la confesión una forma privilegiada de la literatura. “Al escribir mis memorias” dice Astier al comienzo: memoria de una lectura y sus dificultades en el juego de las sustituciones, los canjes, las pérdidas, El juguete rabioso exhibe -oculto en las metáforas que lo encubren- ese trabajo que empieza cuando todo termina. Como el objeto perdido del que habla el psicoanálisis, lo encontramos en todos lados sin reconocerlo en ninguna parte. “Busco un poema que no encuentro”, dice Astier: cargada de referencias literarias, dividida en capítulos cuyos títulos (“Los ladrones”, “Judas Iscariote”, “Los trabajos y los días”) son citas de otros libros, el relato muestra las huellas de esa búsqueda. En el recuerdo del fragmento de Ponson du Terrail que hace posible la delación, el texto, se detiene para registrar el momento en que la transgresión se realiza en el lenguaje: en esa cita doble (con la literatura, con la ley) la historia se cierra sobre sí misma y la novela puede ser escrita. O mejor, en el doble juego de los textos citados (el relato del robo, el texto de Rocambole), texto en el texto, relato en el relato, nace la posibilidad misma de escribir. En este sentido, habría que decir que en este libro no hay otro juguete rabioso que la literatura.
Por otro lado, un procedimiento se perfecciona: la lectura que sirve de apoyo a la experiencia se hace visible, se cristaliza hasta terminar apoyándose en un texto. “De pronto recordé con nitidez asombrosa este pasaje: Rocambole olvidó por un momento sus dolores físicos. El preso cuyas espaldas estaban acardenaladas por la vara del capataz, se sintió fascinado: parecióle ver desfilar a su vista como un torbellino embriagador, París, los Campos Elíseos, el Bulevar de los Italianos, todo aquel mundo deslumbrador de luz y de ruido en cuyo seno había vivido antes”. La lectura constituye una escritura, define otro texto en el texto. Esta cita a la vez muestra el momento en el que se escribe una lectura, marca una propiedad y legitima una traición. A su vez, la delación, crimen parasitario que debe injertarse en otro crimen, es también una cita: con la ley, con la justicia. Se comprende, ahora, el desvío de Astier: citar es tomar posesión de un texto, esta apropiación por fin legal, se ha fundado en el delito: al delatar, Astier no hace otra cosa que “literatura”.
Escribir una lectura
Lugar donde se intercambian los libros “usados”, la cita marca el pasaje de la lectura a la escritura: consumo productivo, se trata no ya de leer, sino de escribir esa lectura. En el caso de Astier el rodeo de su acceso (alquilar, robar, vender, incendiar) ha devaluado su apropiación: en el texto “pobre” de Ponson se leen al mismo tiempo, las dificultades de una lectura y sus protocolos. De todos modos, esta lectura desacreditada es su único respaldo para poder garantizar una escritura: no sólo porque marca —como vimos— el momento en que esa lectura se constituye en texto, sino porque además, releyendo la cita, se encuentra, junto con los signos de la lectura cuyas desventuras hemos recorrido (literatura “barata”, folletín, delito) el régimen mismo de su estilo. “Acardenaladas, parecióle, torbellino embriagador, mundo deslumbrador”: en realidad, detrás de ese lenguaje crispado se ve aparecer al mismo Arlt. Estilo sobreactuado, de traductor, alude continuamente a ese otro texto en el que nace y por momentos es su propia parodia: en este sentido habría que decir que cuando Arlt confiesa que escribe mal, lo que hace es decir que escribe desde donde leyó o mejor, desde donde pudo leer. Así, “las horribles traducciones españolas” de las que habla Bianco son el espejo donde la escritura de Arlt encuentra “los modelos” (Sue, Dostoievski, Ponson, etc.) que quiere leer. Esta interferencia, señala los límites de un espacio de lectura del que la cita de Rocambole es apenas una marca.
No es casual que en esta apropiación degradada las palabras lunfardas se citen en comillas: idioma del delito, debe ser señalado al ingresar en la literatura. En este sentido, Arlt actúa incluso como un “traductor” y las notas al pie explicando que “jetra” quiere decir “traje”, o “yuta”, “policía secreta” son el signo de una cierta posesión. Si como señala Jakobson, el bilingüismo es una relación de poder a través de la palabra, se entienden las razones de este simulacro: ése es el único lenguaje cuya propiedad Arlt puede acreditar.
A la inversa, en la escena con la “mantenida” a la que Astier le lleva “un paquete de libros”, el lenguaje se enlaza con la prohibición y la pérdida. Inaccesible, ajena, esa mujer que habla francés y de pronto lo besa sin que Astier alcance a comprender, está “en otro mundo”. Esa distancia que el idioma remarca es una distancia de clase: se trata como siempre del acceso -prohibido, culpable- a la “belleza” y en este caso el lenguaje sirve de soporte al deseo y a la propiedad. Los diálogos en francés pasan a ser las marcas “incomprensibles” de la sexualidad y la riqueza, en el mismo sentido que -por ejemplo— las frases en italiano (“strunsso, la vita e denaro”) convocan el universo de la necesidad y el trabajo. En esto Arlt se maneja en una dirección homologa al saínete y al grotesco: palabras en italiano, en idisch, en francés, en alemán, en el relato el idioma extranjero es tratado -al igual que el lunfardo— como si fuera un jerga de clase que remite a las relaciones sociales. Es esta estratificación la que el lenguaje vacío, sintagmático de la traducción viene a cubrir, clichés, lugares comunes, en el vocabulario y los giros “literarios” de la traducción, Arlt encuentra un lenguaje escrito a partir del cual construir —en la lectura- su “propia” escritura. Apropiación de la literatura, lectura escrita, la traducción define, un cierto espacio de lectura donde el texto de Arlt encuentra un lugar que lo condiciona y lo descifra.
El escritor fracasado
Escritura que paga en “condiciones bastante desfavorables” la deuda de su origen, en última instancia, en Arlt el fracaso es el único que permite realizar el deseo ilegítimo, “imposible”, de escribir. Por un lado, Astier encuentra la literatura en la transgresión y el delito. Al mismo tiempo, entre la vida de Baudelaire, poeta maldito, que “no vale nada” cuyos “hermosísimos versos”, expropiados durante el robo a la biblioteca, también sufren la devaluación del traductor (“Yo te adoro al igual que de la bóveda nocturna”, subrayo yo); y la visita del poeta parroquial, elogiado en Time, traducido al italiano, frente a quien Astier admite -por única vez en toda la novela- su relación con la literatura (“¿Escribe? Sí, prosa”, véase en este mismo número de Los libros, p. 20), el relato va construyendo una cierta metáfora del escritor: en todos la “razón de ser” es el fracaso y este destino, “inevitable”, culmina con el cuento del Escritor fracasado. En este sentido habría que decir que en esa historia se cierra el proyecto de escritura cuya génesis narra El juguete rabioso: Los dos textos pueden ser leídos como un solo relato en el que “los deleites y afanes de la literatura” se realizan en la destrucción y la pérdida, en esa “nada infinita” que concluye el relato.
Por un lado, para Arlt el fracaso es la condición misma de escritura, pero a la vez -en el revés de la trama -se entiende que la visita al poeta parroquial, haya sido sustituida en versión final de El juguete rabioso por el encuentro con Vicente T. Souza, experto en “ciencias ocultas y demás artes teosóficas”. El canje sustituye al poeta por el mago: los dos capítulos tiene la misma estructura y el mismo sentido “iniciático”, pero el desplazamiento viene a resolver imaginariamente las dificultades concretas, que marcan los límites sociales de una práctica. De este modo, paralelamente se puede encontrar en Arlt una propuesta del escritor como ladrón, delator, inventor, poeta maldito (una mezcla de Edison, Rocambole, Napoleón y Baudelaire) que está más allá del bien y la razón. Acceso mágico a la belleza y al lenguaje, negación de las determinaciones del trabajo y del dinero, en esta imagen invertida se hacen ver, justamente, las prohibiciones y las carencias que el relato describe al narrar los tropiezos de su propia gestación. Esta ambigüedad define la ideología literaria de Roberto Arlt: en el vaivén entre la omnipotencia y el fracaso una cierta significación imaginaria hace a la vez, de la riqueza y de la pérdida, el símbolo de la escritura. ¿Qué hay que tener para poder escribir?: puesta en escena de una literatura y de sus condiciones el relato de Arlt no hace otra cosa que repetir esa pregunta que le da lugar. “¿Qué era mi obra? ¿Existía o no pasaba de ser una ficción colonial, una de esas pobres realizaciones que la inmensa sandez del terruño endiosa a falta de algo mejor?”, esta duda del Escritor fracasado, remite directamente a los códigos de lectura que al decidir el valor y la propiedad de “lo literario”, permiten explicar la fatalidad social de un fracaso inevitable.
Síntoma de esas circunstancias, en el trayecto de Astier se narra las interferencias que se sufre, desde una determinada clase, para llegar a la escritura; al mismo tiempo en el texto se van definiendo las condiciones de producción de una literatura. Condiciones de producción, códigos de lectura, es esta relación la que ahora es preciso reconstruir para encontrar -en el pasaje de la traducción a la legibilidad- el nudo de esa situación particular a partir de la cual se ordena el sistema literario en la Argentina: la dependencia.
Por Ricardo Piglia
Extraído de la revista argentina Los Libros, nº29, marzo-abril de 1973, archivada y digitalizada gracias a AHIRA, a quienes agradecemos enormemente.