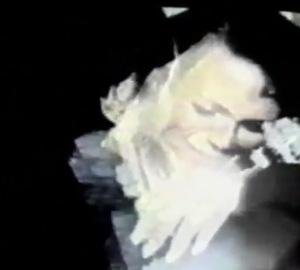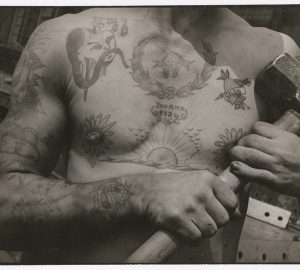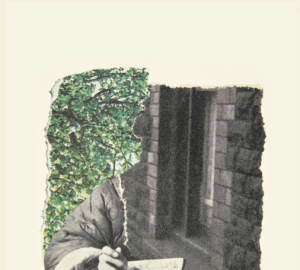Hoy en día, cuando queremos ver arte, vamos al museo (la galería de arte, la kunsthalle, etc.) o miramos imágenes que titilan en las pantallas de nuestras computadoras. En ambos casos vemos lo que se nos muestra, ya sea exhibido por la institución o circulando en Internet. Surge una pregunta ineludible: ¿por qué son estas imágenes y no otras las que se nos muestran? ¿Es porque no hay otras imágenes? Quizás. Pero tal vez haya otras imágenes, que permanecen ocultas para nosotros. Esta sospecha produce la crítica institucional, por una parte, y quejas relacionadas con Internet, por la otra. Analicemos la diferencia entre crítica y queja, y por qué la misma sospecha produce estas dos respuestas distintas al museo y a Internet.
La historia del museo es la historia de la lucha contra la selectividad y a favor de la inclusividad. Hoy en día, para muchos esta lucha parece haber alcanzado su punto final y haberse vuelto irrelevante. La razón de este desarrollo es la emergencia de Internet. Internet no tiene curadores. Todos pueden producir textos e imágenes en Internet y hacerlos accesibles al mundo entero. De hecho, Internet hace que la producción y distribución de arte sea relativamente barata y accesible a todos. ¿Pero podemos decir que tras ser liberadas de la censura del sistema del museo todas las imágenes ahora flotan libremente, igualmente accesibles a todo el mundo?
Es fácil ver que Internet no se volvió un espacio público universal de acceso igualitario. Internet es un medio extremadamente narcisista, es un espejo de nuestros propios intereses y deseos específicos. No nos muestra lo que no queremos ver. En el contexto de Internet nos comunicamos principalmente con personas que comparten nuestros intereses y actitudes, ya sean políticas o estéticas. Esa es la primera razón para pensar que hay mucha información, incluidas imágenes, que permanece fuera de nuestro alcance, simplemente porque no sabemos de ella, no sabemos dónde encontrarla en Internet. La segunda razón es que la distribución de imágenes en Internet está regulada por algoritmos ocultos para nosotros como usuarios, que solo son accesibles a los especialistas. De modo que no podemos juzgar la manera en que dichos algoritmos funcionan. Todo lo que sabemos sobre ellos es que funcionan de tal modo que es más fácil acceder a imágenes populares que a imágenes que no lo son. Internet prefiere lo popular por sobre lo impopular. Si se comparte la opinión de que la popularidad es el mejor criterio, si es que no el único, para evaluar la calidad del arte, entonces es simplemente lógico preferir Internet antes que el sistema del museo.
De hecho, en los museos, tal como los conocemos, encontramos un montón de imágenes que difícilmente puedan ser caracterizadas como populares. Se podría argumentar que los curadores de los museos actúan en nombre de su propio gusto y contra el gusto del público general. Y, lo que es incluso más importante, que a menudo actúan contra el gusto de las comunidades en las cuales se ubican los museos. Esta es, hoy en día, la principal línea argumental de la crítica dirigida contra los museos: cuando las personas visitan los museos, quieren ver imágenes que se correspondan más con sus identidades y gustos culturales. Hay, desde luego, algunos contraargumentos: por ejemplo, que un museo no solo debiese reflejar los gustos de la comunidad en su inmediata vecindad, sino también la historia del arte y la escena artística internacional. Se trata de una vieja conversación, y no tiene sentido comenzarla de nuevo aquí. Basta con decir que es una conversación racional, es decir, una conversación que nos ayuda a entender qué queremos ver cuando pensamos que queremos ver arte.
Esta conversación es racional porque una exposición de museo siempre se basa en principios y criterios que pueden ser formulados racionalmente. Cuando visitamos una exposición, no solo observamos las imágenes y los objetos exhibidos, sino que también reflexionamos sobre las relaciones espaciales y temporales entre ellos, sus jerarquías, las decisiones y estrategias curatoriales que produjeron la exposición, etc. Aquí las obras de arte individuales están separadas de sus contextos originales y puestas en un nuevo contexto artificial, en el cual las imágenes y los objetos se encuentran de una manera que jamás podría ocurrir “históricamente”, en la “vida real”. En estas exposiciones podemos ver, por ejemplo, dioses egipcios al lado de dioses mexicanos o incas, combinados con los sueños utópicos de la vanguardia que nunca se realizaron en la “vida real”. Estas yuxtaposiciones implican el uso de violencia, incluida la violencia económica y la violencia militar directa. Así, las exposiciones de arte demuestran los órdenes, leyes y prácticas de intercambio que regulan nuestro mundo, así como también las rupturas a las cuales estos órdenes son sometidos: guerras, revoluciones, crímenes.
Estos órdenes no pueden ser “vistos”. Pero pueden ser y son puestos de manifiesto en la estructura de una exposición, mediante la manera en que ésta “enmarca” el arte. Aquí es importante no olvidar que cada exposición individual puede considerarse como parte de la exposición mundial virtual. De hecho, la inclusión de cualquier obra de arte o artista específico en una exposición significa, al menos potencialmente, la inscripción de esta obra o artista en el “mundo del arte”, el “medio artístico global”. Esa es la razón por la cual los curadores de exposiciones típicamente son acusados de tener demasiado poder. Por ello, no solamente las exposiciones globales, como por ejemplo Documenta y las distintas bienales, sino prácticamente toda exposición es criticada por las decisiones que toma. Esta crítica apunta a los curadores, directores de museos y otras personas responsables. Sus nombres son públicamente conocidos, sus opiniones y actitudes son en su mayoría conocidas también, de modo que pueden ser criticadas de una manera racional y comprensible.
Internet, por el contrario, es anónimo. Se critica a las grandes compañías por su falta de censura, por supuestamente permitir la circulación en Internet de demasiadas “noticias falsas” y de otras informaciones nocivas para el orden público y los estándares morales. Sin embargo, obviamente no se puede criticar a Google o Microsoft por preferir a Jeff Koons por sobre Joseph Kosuth, por dar un ejemplo. Uno solo puede decir que Koons es más popular que Kosuth, de modo que un usuario tiene una mayor probabilidad de ver imágenes del trabajo de Koons en Internet. Internet como tal no tiene un gusto que pueda ser criticado. Tampoco las personas que crean algoritmos tienen un gusto artístico específico que quieran imponer al público. El gusto que se manifiesta en y a través de Internet es el gusto popular.
Pero entonces surge la pregunta: ¿de dónde viene el público de Internet? Obviamente, el público de Internet es un producto de Internet. No existía el público de Internet antes de Internet. Cuando hablamos de popularidad, hablamos del populus. Pero el populus es siempre una construcción. Como regla, el demos, el populus o la nación son creados por un Estado. Si las fronteras del Estado cambian, su populus también cambia. Los museos también producen su público. Volverse parte del público de los museos significa decidir ir –con mayor o menor frecuencia– a los museos. No se nace siendo un espectador de arte como se nace siendo ciudadano del Estado. Uno se vuelve parte del público de los museos como resultado de un compromiso, de una conversión. En nuestra cultura secular el museo es heredero de la iglesia. Esa es la razón por la cual uno también puede dejar de ser parte del público de los museos, perdiendo interés en el arte y cambiándolo por un interés en el fútbol, por decir algo. Pero uno también puede comenzar una revuelta contra la iglesia-museo dominante y fundar una nueva secta.
Sin embargo, el público de Internet no es formado por ninguna autoridad estatal ni por alguna conversión ideológica o cultural. Simplemente lo conforma la masa de personas que tienen suficiente dinero y la infraestructura necesaria para acceder a Internet. Las personas acceden a Internet no para ver arte, sino para resolver sus problemas de la vida cotidiana. Internet es principalmente un medio de consumo. El acceso que los usuarios de Internet tienen al arte puede compararse no a una visita al museo, sino a la experiencia de oír música en el supermercado. ¿Es posible criticar el gusto de este público no comprometido? Desde luego que no. La razón de esta imposibilidad es bastante clara.
Uno puede criticar el gusto de otro si toma la forma de un juicio estético basado en ciertos principios y criterios. Uno puede argumentar que estos principios y criterios están equivocados o que son interpretados de manera incorrecta. En otras palabras, uno puede criticar el gusto de los artistas profesionales, de los curadores y, podríamos decir, de los espectadores profesionales de arte. Pero la reacción del público de Internet al arte es diferente. Uno simplemente dice: me gusta o no me gusta. Uno no es un amante kantiano del arte que quiere que otros compartan su gusto y que por ello plantea argumentos para justificarlo. Si no insisto en que otras personas compartan mi gusto y no argumento para defenderlo, mi gusto se vuelve incriticable. Así, el gusto del público de Internet es incriticable. De hecho, la otra cara del así llamado respeto por el gusto (opiniones, deseos, etc.) de los demás es la inmunización de mi propio gusto (opiniones, deseos, etc.) a la argumentación racional. Todo lo que queda es: “me gusta” o “no me gusta”. Parece que al rechazar toda crítica del gusto de otros, yo, como recompensa, recibo la total libertad para mi propio gusto, liberado de la dictadura de los curadores y los críticos y, en general, de las opiniones de otros.
Sin embargo, la dependencia con respecto a los otros no desaparece. Toma una forma distinta. Antes, yo dependía del gusto de los curadores de los museos y tenía que ver lo que ellos querían mostrarme. Hoy tengo que ver lo que es popular. Lo que no es popular no entra en el campo de visibilidad, desaparece de la vista del público. Esto es cierto para las mercancías comunes. Lo mismo es cierto en el ámbito estético y en el ámbito político. De modo que aún puedo ver solamente lo que otros me muestran. La única diferencia con respecto al pasado es esta: antes podía criticar el gusto de los curadores, pero no tiene sentido criticar el gusto popular, porque opera más allá del ámbito del lenguaje racional. Hoy en día, solo puedo quejarme de que no puedo ver lo que el gusto popular no quiere que vea, aún si no está claro cuál podría ser esa alternativa.
Por Boris Groys
Publicado originalmente como Boris Groys, “Critique and Complaint”, en e-flux, el 3 de abril de 2024. Disponible en https://www.e-flux.com/notes/599788/critique-and-complaint.
Traducción de Rodrigo Zamorano
Fotografía de Harry Gruyaert