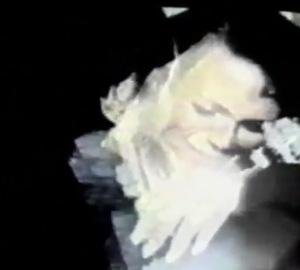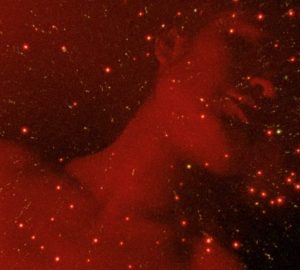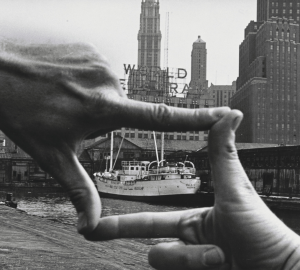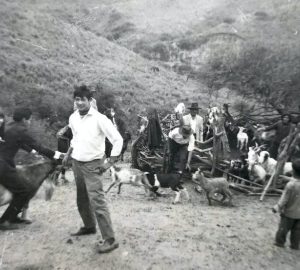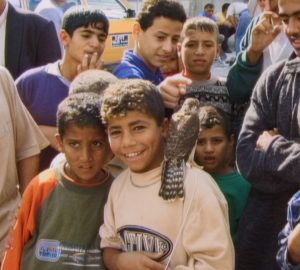Disponerse a leer a David Lynch constituye, para quien lo aborda desde el psicoanálisis y la estética, un fenómeno que no se agota en la apreciación de su sofisticada firma autoral ni la valoración por el enigma narrativo que traza: su obra instala una práctica que protege un resto ominoso, lo exhibe y lo somatiza en la pantalla. Esa práctica está enmarcada por cierta opacidad estructurante: no mera oscuridad temática, sino un procedimiento formal que impide la traducción del exceso en sentido, y lo convierte en aquella textura afectiva que corroe la pantalla y, que aseguro, quien ha visto algo de su filmografía, podrá confirmar.
Desde sus inicios en la pintura y la experimentación en sus primeros films hasta su ingreso en circuitos industriales y su posterior retirada, Lynch ha construido un modo propio; sus películas no nos conducen a un “detrás de la cortina” sino que muestran la fisura misma donde la realidad se deshace y algo de lo Real irrumpe en superficie.
La hipótesis que organiza este ensayo es que, en consideración con lo anteriormente expuesto, la filmografía de Lynch funciona, entre otras cosas, como un dispositivo sinthomático en el sentido del sinthome lacaniano: una práctica estética de la imagen que anuda y perfila al sujeto frente al exceso del goce. Este dispositivo no puede acotar ni resolver esa intensidad pulsional; más bien la sostiene y la encuadra a modo de suplencia—la hace habitable precisamente por no neutralizarla. Allí donde Lacan quiso ir más allá de la psicosis y dijo Joyce, nosotros decimos David Lynch.
El cine lynchiano enseña algo sobre la forma en que se sostiene y organiza el sin-sentido. No expone profundidades. Disponerse a integrarse a su obras obliga a experimentarlo desde su pura superficie. En el mejor de los sentidos es pura planicie plagada de intensidades. No hay nada detrás, sino más bien, mirándolo fijamente nos encontramos con aquello que siempre estuvo allí. No se trata de un cine que cautive por ser ininteligible, ni de una obra que fascina habitar lo meramente enigmático, sino de un modo de producción de imágenes que pone al espectador en una posición intermedia: ni del lado de la interpretación, ni del consumo estético como fenómeno, sino en un lugar pulsional donde se debe hacer algo con lo que se ve. En esa zona intermedia, el espectador se enfrenta a una experiencia imaginaria de aprehender el borde del goce: ver a Lynch es una forma de hacerse cargo del exceso, de sostener algo de lo real sin tener que justificarlo ni traducirlo en significación. Esa potencia didáctica del goce —una enseñanza que se da por vía de la experiencia más que del discurso— es también una enseñanza sobre la realidad social contemporánea: un mundo saturado de imágenes que, sin embargo, no logran representarlo todo.
Si el cine clásico sostenía una distancia que permitía mirar sin ser tocado, el de Lynch llega al punto de romper esa mediación. En términos lacanianos, el fantasma —como esa pantalla que estructura la realidad— se fisura. El fantasma no es una ilusión sino el dispositivo que sostiene nuestra relación con el goce; es la pantalla que permite ver sin ser arrasado. En Lynch, esa pantalla se agujerea. La belleza nunca eclipsa totalmente al horror, pero los hace convivir de manera fantasmáticamente soportable: lo sublime intensifica lo real que asoma detrás. La estética no encubre más que actuando como borde poroso, desde el cual el horror se filtra hacia nuestros ojos y más acá. En ese punto, el semblante se desgarra y el goce atraviesa la imagen. Las imágenes movimiento sonido ya no proyecta una fantasía, por el inverso, expone la falla de la fantasía misma.
La biografía artística de Lynch ayuda a comprender esta operación. Formado en las artes visuales, su ingreso al cine fue el resultado de experimentar directamente con la imagen-movimiento. Eraserhead estableció su matriz inicial: una atmósfera industrial donde la saturación simbólica sustituye al sentido y al placer visual, abriéndose paso únicamente en cinetecas nocturnas para los insomnes, compartiendo ese espacio marginal de los suburbios norteamericanos con la excéntrica audiencia de John Waters, Dio paso a que vinieran luego The Elephant Man, que le abrió las puertas del cine industrial, y Blue Velvet, que consolidó su estilo enigmático y denso, mientras Twin Peaks lo llevó a la cultura masiva sin perder sus registros. Con Lost Highway, Mulholland Drive e Inland Empire, su procedimiento culmina en reconocimiento mundial confluyendo a favor del tiempo, en una natural saturación de su opacidad tornándola en signo reconocible, o precisamente, en puro signo significante. Su posterior retiro y su giro hacia la meditación trascendental pueden leerse como una retirada al intento de preservar el resto opaco antes de que la repetición se vuelva transparente.
Por dar un ejemplo, en Blue Velvet, la película arranca con una cortina de terciopelo azul que se difumina posteriormente con el perfecto cielo azul de un gran día soleado en los suburbios estadounidenses. La canción Blue Velvet de Bobby Vinton nos acompaña toda la secuencia con una melodía romántica y melancólica a la vez. Habla de un amor que ya no está pero sigue quedando una imagen sin cesar. Rosas perfectamente rojas es el primer plano, acompañadas de bomberos que saludan a la cámara, niños felices y protegidos van al colegio. Un hombre mayor riega su jardín idílico pero la manguera se enreda y hace presión, el hombre no puede desenredarla, rápidamente, la tensión se hace tal que el hombre sufre un dolor terrible que lo deja paralizado en el suelo gritando de dolor. El grito es opacado por la melancólica canción mientras un perro rabioso no para de jugar con el chorro de la manguera del hombre inconsciente, un bebé ve toda la situación con extrañeza, la cámara se aproxima al cuerpo caído, debajo de él, larvas e insectos eclipsan la canción y nos perturban con sus rápidos y asquerosos sonidos como si se tratara del infierno que tenemos tan próximo solo bajo nuestros pies. La postal del sueño americano se ve vomitada por una absurda realidad repulsiva en el minuto tres de la primera escena de la película. Así conviven los universos en todas las escenas posteriores. Un cliché visual analizado con microscopio. Nos acercamos y encima de todo solo hay ácaros gritando por su vida.
En las películas de Lynch hay una estructura que se repite, y en esa repetición encuentra su diferencia. Puntos singulares y elementos diferenciales dentro de la Idea múltiple del romance, la sexualidad, el abuso de poder y el rojo, hacen del mismo material una película nueva. Conviven, en todo caso, cierta constelación de recursos: Zumbidos vibrantes que se pegan al cuerpo, cortes radicales que interrumpen la continuidad, disyunciones narrativas que articulan el ambiente para las identidades fragmentadas, , fallas teleológicas que aceptan la imposibilidad de un cierre de la historia…En momentos nada calza. Queda afirmarse con nuestras garras a esos pequeños leitmotivs que vuelven como estribillos: la idea del doble, la femme fatale ominosa, la rubia frente a la morena, los hombres de traje, los espacios cerrados haciendo de paisaje como pasando de habitación en habitación, los raros peinados nuevos…etc. Figuras (en el sentido Barthesiano) que actúan como operaciones: repiten pequeñas variaciones sobre el mismo material para producir un efecto, no de explicación, sino de sensación. Esas repeticiones y choques formales crean huecos donde el sentido no alcanza a completarse y, al hacerlo, liberan cierta formación gozosa que atraviesa al espectador; lo que queda disponible después no es tanto para una interpretación acabada, como una marca. Dicho de otra manera: Lynch trabaja la imagen como si fuese letra —algo que inscribe y que vuelve— y esa inscripción es lo que nos obliga a volver sobre sus imágenes, a recordarlas, a soñarlas.
Como en Eraserhead, su primera película, que versa sobre la dificultad de un hombre de enfrentar la llegada de su hijo deforme en el colapso de un mundo industrialmente opresivo. La película culmina con el último gesto de resistencia a la vida que le queda a Henry, desenfundando los vendajes que cubren a su pequeño hijo. Con lo que se encuentra es que los vendajes son precisamente parte del cuerpo del bebé, dejando sus órganos y sus vísceras completamente expuestas a un universo. La cantidad de materia que emana desde ese lugar es tan grande que termina colapsando el mundo hacia la absoluta luminosidad del blanco total. Volcando todo el universo a un estado primal preontológico donde la culpa por su deseo sexual, por el asesinato a su hijo, por el engaño y la desrrealización del mundo pierden todo valor simbólico, Henry en un plano blanco abraza a una mujer de rostro desfigurado que lo acoge. Lynch dice que ella es la felicidad.
Žižek ha comparado el gesto de Lynch con el de Francis Bacon: en ambos, el cuerpo es absorbido por un “agujero negro de lo real”. Lo que allí aparece no es un más allá de la realidad, sino su interior vuelto visible: brotes de goce donde el cuerpo se despoja de su piel simbólica. El cine lynchiano expone esa escena en la que lo interior emerge en la superficie. El espectador, despojado de la mediación del fantasma, queda frente a una realidad “demasiado real”, donde lo bello deviene siniestro y la forma se desborda. En este punto, lo Real no está detrás de la imagen sino adherido a su pura textura.
Pero esta estética del exceso no se limita a Lynch: es el fenómeno experiencial desde el que nuestra época nos habla. Es un hiperrealismo, exceso de proximidad con la realidad. Cuanto más se intenta mostrar la realidad “tal cual es”, más se la pierde. Lynch comparte con el prerrafaelismo esa paradoja: cuanto más perfecta la imagen, más inquietante se vuelve. En su cine, la hiperclaridad del decorado suburbano o del rostro maquillado no encubre la extrañeza de la porosidad, la exhibe en luminosidad. La nitidez ya es el síntoma. El espectador, ante una imagen tan “real”, experimenta el fenómeno de la pérdida de la realidad: el sentido se evapora y solo queda la sensación de extrañamiento vacío sostenido por la relación con la pantalla como un agujero vivo.
En la era digital, esta paradoja se intensifica. El exceso de imágenes produce una transparencia vacía. Lo vemos con las múltiples imágenes de Gaza. Ya nadie puede afectarse más. La sobreexposición visual deviene anestesia. Bien lo supo el director alemán Harun Farocki, quien describiendo la imposibilidad de los espectadores por desear poder imaginar y revelar frente a los ojos el sufrimiento que significa una quemadura de Napalm, decide quemarse su mano con un cigarrillo para hacer posible una emulación inútil. Frente a esto es que Lynch parece retirarse justo cuando su lenguaje amenaza con volverse una fórmula reproducible, un significante vaciado. Esa retirada puede leerse como un gesto ético: preservar la opacidad del resto antes de que sea absorbida por la industria de la claridad y la transparencia.
Ver a Lynch no es acumular interpretaciones sino en cualquier caso chocar con la disposición de tolerar una forma de afecto que interpela al cuerpo como sin-discurso: su cine instala el lugar en el que el sentido tropieza. Las imágenes no nos ofrecen una clave que explique la perturbación; pone en colores y música la perturbación misma. Esa insistencia del ruido por debajo (o por encima!) de todo, opera como objeto a, provocando una respuesta gozosa. El espectador no sale del cine con una lección, sino más bien con algo parecido a una máquina desarticuladora incrustada en algún órgano, un saber no enunciable. El sinthome de Lynch es la técnica que anuda esa experiencia, la decisión estética de mantener la herida semiabierta con una sutura expuesta, sobre la que hay que buscar instrucciones de cómo cuidar.
Sostener un sinthome, del mismo modo que un síntoma, en la clínica, implica aprender a convivir con la opacidad. Así mismo con el cine de Lynch. No se trata de renunciar a la interpretación, sino de reconocer su límite. Cada sujeto anuda su goce a una forma, a una invención singular que lo mantiene unido al lenguaje y al mundo. La tarea analítica no es descifrar esa forma hasta agotarla, sino acompañar su modo de sostenerse sin pretender sustituirlo por un sentido más claro o más verdadero. En este punto, la ética del psicoanálisis coincide con la estética de Lynch: ambos se sitúan del lado del artificio necesario, de la estructura que sostiene al sujeto frente al exceso. La prudencia clínica, entonces, no consiste en callar, sino en saber callar a tiempo; no en interpretar menos, sino en interpretar allí donde la palabra no rompa la costura que mantiene unido el nudo.
La opacidad, entonces, no es sólo lo que resiste a la hipertransparencia contemporánea; es algo que se cultiva. Cultivar la opacidad es cultivar una forma de ver y permitirse ser visto: una disposición a dejar que el resto permanezca vivo y potente, sin apresarlo en una significación definitiva. En un momento que exige visibilidad, explicación y rendimiento de cada afecto, el cine de Lynch, como ciertos psicoanálisis recuerdan que hay un saber en lo que no se expone, en lo que existe en cada cuerpo sin interpretarse. Sostener un sinthome, entonces, es producir una ética de la subjetividad: una práctica que preserva el margen donde el goce puede circular sin destruir. En esa zona intermedia, donde el sentido y el silencio se miran, la clínica puede encontrar su dignidad.
Por Felipe Díaz Gómez