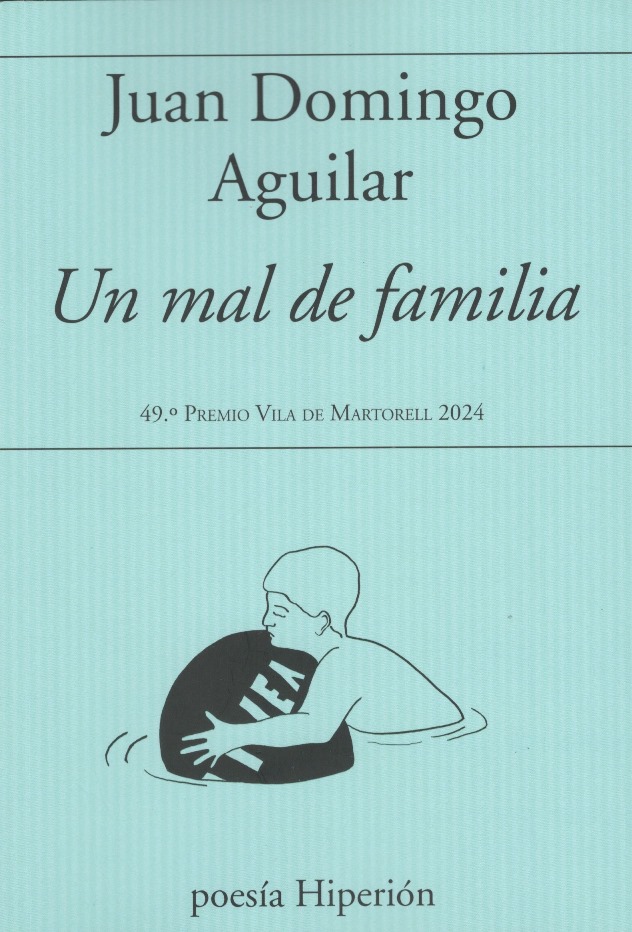El poema September 1961, de Denise Levertov, es una memoria narrativa en verso. La breve historia habla desde una voz plural, que se presume joven, y que nos deja ver a un montón de muchachos que caminan por una ruta que lleva al mar. Los mayores —o los realmente mayores—, dice el poema, se han retirado. Han decidido moverse hacia su dolorosa intimidad. A los jóvenes, por su parte, les es regalado el lenguaje. Es la primera vez que están solos y a un costado de ese camino. Guardan las palabras en los bolsillos y las celan, como esperando el momento en que hayan aprendido a usarlas. Los mayores, por su parte, deben aprender a vivir sin lenguaje.
La playa y los cuerpos de agua suelen mantener un componente nostálgico que marca el imaginario frente a su privación. Películas como Aftersun, de Charlotte Wells, Le Rayon Vert, de Eric Rohmer; y poemas como September 1961, Los mares del sur, de Cesare Pavese, o Te lo cuento pero no para que sepas, de Rafael Espinosa, permiten que sus atmósferas se empapen de calor y melancolía para dar espacio a la reflexión. Pareciera ser que las vacaciones, los espacios soleados, presuntamente celebratorios y el contacto con el agua generan una especie de privacidad abierta: cartografías de relaciones entre los personajes en que todos somos invitados a pasar mediante el acercamiento con la obra.
Podemos partir haciendo un ejercicio: pensar en el lugar común de espacios culturalmente asociados al disfrute, y forzar la nostalgia. Probablemente encontremos piscinas —sin importar el color de sus aguas ni las dimensiones de su estructura—, arenas, un ruido lejano que suene a mar. Probablemente haya lugares atestados de gente. Probablemente hay mucha gente que ya no está viva.
Creo que no es una coincidencia que Levertov sea citada en Un mal de familia, de Juan Domingo Aguilar, publicado por Ediciones Hiperión. Los poemas de Aguilar, que se componen de imágenes que podrían presumirse como recurrentes y cotidianas y que arrojan luces sobre las relaciones familiares, se presentan como un tránsito constante, que pasan por distintos detonantes, ejercicios de memoria y comprensión que impactan en la propia biografía de quien escribe —o quien lee—.
Son poemas sobre hallazgos y acontecimientos. Apenas abrimos el libro, nos encontramos con la imagen de un padre y su hijo que limpian una piscina donde el agua se ha echado a perder. El recurso vital está podrido, y solo queda el cuadrilátero celeste que la sostenía. El hablante, entonces, se pregunta “si puede/ que mi vida hoy también/ sea solo esto:/ una pequeña piscina/ donde me miro y compruebo/ a cada instante/ si todavía hago pie”.
El libro de Aguilar se divide en tres partes: “Nadar a casa”, “Poemas ecuatoriales” y “Los subterráneos”. Cada uno podría representar una pérdida, un tipo de soledad en tiempos distintos. “Nadar a casa” es una antología de desencuentros con aquellas personas con las que se emparenta el hablante. Observa, anota, concluye. Lo hace al descubrir a su padre llorando mientras mira una antigua película casera donde aparece su padre, abuelo de quien escribe. Entonces, se da cuenta: “todas las canciones de amor/ tienen por protagonista/ a un muerto”.
Sin embargo, “Nadar a casa” va más allá del ejercicio de la revelación del síntoma poético a la hora de comenzar a desarrollar la idea. Si bien Aguilar permite que la transparencia traspase al artificio del texto, esta honestidad es necesaria para poder habitarlos. Es lo que queda en evidencia con poemas como Love songs on the radio, en que el padre del hablante aparece en el primer verso arreglando una radio sentado afuera de la casa. Aquí, la introducción se vuelve necesaria porque la comunicación entre las familias, nos da a entender, nunca es explícita. Somos silenciosos porque estamos heridos; y tememos ser los portadores de esa dolorosa —y traspasable— intimidad. Antes de revelarnos que el padre ajusta las perillas para que las cosas “no se rompan del todo”, surgen la incomodidad y la decepción. El hablante infiere que la insatisfacción es compartida, y la observación aparece para encontrar un alivio o una forma de situarse que le sea ajena a sus propias relaciones: “sabe que agosto en un pueblo del sur significa/ que la canción del verano este año/ como cada año es el canto triste/ de las cigarras y los burros”. El entorno, entonces, carga más responsabilidad que solo el situar el poema: nos alivia dentro suyo.
La familia —o nuestra relación con ella— se compone de intelecto e impulso. La compasión se presenta como un acto reposado y decantado; mientras que los regaños, las actitudes altivas y la pérdida de la paciencia parecen ocurrir de manera espontánea. Mientras la meditación del hablante se preocupa de la compasión, registra y anota la voz ajena que se encarga del reproche. Lo hace, sin embargo, sin forzar ni exotizar. Aquí la voz ajena no es el ejercicio rimbaudiano del yo es otro, sino una invitación a presenciar una conversación desafortunada. A través del desprendimiento del ego, el hablante accede a una realidad ajena. Aquí, la intimidad tiene una puerta abierta que nos permite mirar; o al menos una delgada, a la que podemos pegar la oreja. Es lo que deja ver el poema “Oposita”, donde los progenitores, a coro, dicen: “Deberías ser profesor de secundaria,/ analista, médico,/ piensa en las vacaciones,/ la paga, la libertad/ provisional que te concede el Estado./ Trabaja para vivir no al revés,/ como tu abuelo, el pobre,/ por la mañana en la sucursal bancaria/ y por la tarde vendiendo cervezas”. Después de esta presentación, la voz ajena comienza a abrirse y transicionar entre distintos personajes. Es el caso de la abuela, que en la segunda parte del poema “Un coche para llevarte al mar”, asegura: “Los hombres de esta familia/ se arrodillan solo/ para sembrar la tierra”.
Esta privacidad registrada también se presenta mediante gestos íntimos. Como en el poema “Algodón eco”, donde la madre del hablante abraza la ropa de él y su hermana, esperando que eso le sostenga la memoria: que el olor de la ropa le devuelva la intensa experiencia de una maternidad demandante. Una terapia para la desesperación que provoca el fenómeno al que llaman el nido vacío.
Sin embargo, lo más interesante son los hallazgos que nacen desde una observación reflexiva. En estos casos, el hablante se repliega y vuelve a hurgar en su propia compasión para aproximarse a los seres amados. “Mi madre está tumbada en su cama/ la operaron hace varios días/ duerme y su aliento/ empaña/ la máscara de oxígeno/ como si fuera el casco/ de una pequeña astronauta”. La astronauta, en este caso, es pequeña porque está desvalida. La madre, símbolo que transita entre la autoridad y la piedad, comienza a transitar hacia la vida inversa que da la vejez, en que los cuidadores pasan a necesitar cuidados.
La segunda parte del libro, “Poemas ecuatoriales” da un giro a la narrativa del agotamiento por la inmersión familiar. El hablante, que podemos presumir como el mismo del primer apartado, ha decidido migrar; y de la incomodidad pasa a la nostalgia. La migración es mover una vida completa de un lugar a otro, sin embargo, suele hacerse en soledad, y quien escribe descubre cómo desarmar su propio concepto de familia. Ahora, el ejercicio ha pasado de la observación a la introspección. La familia se ha perdido del lente, sin embargo, los poemas no dejan de ganar fuerza mediante esta desaparición. En lugar de construir un álbum de personajes tristes, la escritura de Aguilar transita hacia un espacio imaginativo e interior. Al final, como él mismo escribe en el poema “Decir amor no es leer el manual de instrucciones”, “de los únicos que no podemos separarnos/ es de nosotros mismos”.
El calor parece haber quedado atrás. Si bien reviste la atmósfera de algunos de los poemas, el paisaje tropical nos deja participar con una naturalidad más desinteresada de los espacios que componen la acción. Lo que verdaderamente rodea a los textos de “Poemas ecuatoriales” es el naufragio de un amor que se convierte en una soledad flagelante, y que le da a entender que parte de la fragilidad de los núcleos familiares es la posibilidad misma del fracaso, tanto peor cuando se concreta. Son episodios ordenados con una presunta intención cronológica: el primer poema “En esta casa bailó Bolívar”, comienza diciendo que “En este país la gente…”, posicionándose desde el principio como el extranjero observador. El último, por su parte, trata sobre volver a un hogar lejano. “Al otro lado de la ventanilla/ entre las nubes todavía brindamos/ creyendo que a la vuelta/ alguien nos espera”.
Comprendemos, entonces, que la memoria no es selectiva. El poema funciona como un dispositivo que revisita los momentos dolorosos que se presentan de forma invasiva. Hay un apremio por la constatación de los hechos. La dolorosa intimidad vuelve a alzarse.
El último apartado del libro, “Los subterráneos” ocurre en ese tercer espacio, tras el cierre de “Poemas ecuatoriales”. Abre con el poema “Separación de bienes”, donde el quiebre del pequeño núcleo familiar, que comenzaba a derrumbarse en el apartado anterior, se materializa. Los ex amantes deben comenzar a dividir el patrimonio acumulado, y se comienza a hablar sobre las estaciones de metro que ambos personajes deben evitar para no encontrarse. Como dice el mismo poema, “Tus recuerdos son prótesis para un cuerpo mutilado”.
Mediante ejercicios como el regreso de la voz ajena y la écfrasis —como ocurre en el poema “Edward Hopper graba una soleá en una cinta de cassette—, la voz vuelve a encontrarse con la familia que ha dejado atrás. El poema “Home sweet home” comienza con el hablante regresando a casa después de una larga temporada. Se encuentra con sorpresas, como “los primos pequeños que ahora/ beben ginebra y fuman”. De cierto modo, la distancia ha aportado en la soledad, y el tono de los poemas queda en un purgatorio entre la pertenencia y el sentimiento de ser extranjero.
Se construye, a partir de este punto, una especie de concepto antifamiliar. Sin embargo, con una noble resignación, parece ser que los miembros de la familia han decidido dejar atrás la frustración, el ánimo de apuntarse con el dedo, para construir un lazo fundado en la aprobación y la paciencia. El hablante parece caer en cuenta tarde de esto y, de cierta manera, deja atrás sus ganas de huir y cuestionar. Así pasa en el poema “Monday, blue Monday” cuando, durante una tarde de verano, se da cuenta “de que nuestra vida se resume/ en semanas convertidas/ en un largo domingo de siete días.”
De cierta manera, la voz que nos lleva por Un mal de familia ha envejecido. Ahora parece acatar, ha dejado atrás su ánimo desafiante, y parece haberse sumado a la dolorosa intimidad de los mayores. Y es que esta, comprendemos hacia el final, no está condicionada por la ausencia de compañía. Es, más bien, un presunto mal etario. El hablante ha pasado a formar parte del grupo de los realmente mayores, esos que se dan cuenta de que la soledad, por obvio que parezca, es algo privado.
Selección de poemas de Un mal de familia
SUPER-8
Cuando era pequeño
vi llorar a mi padre por primera vez,
mi tío hacía películas caseras
y una tarde proyectamos
la del último viaje
que hicimos en familia.
La cara de mi abuelo
apareció junto a una balada de fondo,
entonces aprendí,
todas las canciones de amor
tienen por protagonista
a un muerto.
LOVE SONGS ON THE RADIO
Mi padre arregla una radio
sentado en el porche,
ajusta las frecuencias para que las emisoras
estén colocadas en los botones de siempre,
coloca adhesivos alrededor
para que el aparato resista otro invierno,
sabe que agosto en un pueblo del sur significa
que la canción del verano este año
como cada año es el canto triste
de las cigarras y los burros.
Mi padre me ve a lo lejos
sentado en la mesa de piedra
que mis abuelos colocaron junto a la piscina
cuando mi hermana y yo éramos pequeños,
algo cruje cuando vuelvo a casa,
me mira igual de triste que esos animales,
intenta decir algo pero no lo consigue,
quiere preguntarme por qué sigo empeñado
en escribir sobre nuestra familia
en lugar de buscar un trabajo de verdad
y una vida de provecho,
quiere preguntarme
por qué somos tan parecidos
y nos cuesta tanto reconocerlo,
por qué somos incapaces de mantener
una conversación sin terminar gritando,
por qué nunca recurro a él
cuando tengo un problema
y mi acto reflejo es marcar
el número de mi madre,
quiere preguntarme
pero no lo hace,
aprieta la radio en silencio
juntando a la fuerza
una pieza con otra:
intenta que las cosas
no se rompan del todo.
GRAVEDAD CERO
Mi madre está tumbada en su cama
la operaron hace varios días
duerme y su aliento empaña
la máscara de oxígeno
como si fuera el casco
de una pequeña astronauta.
Despierta y agarra mi mano,
sonrío y le pregunto
qué le apetece hacer:
solo quiero ir a casa, dice
quejarme, regañar a tu padre
por comer demasiado,
regañar al perro del vecino,
limpiar un poco el salón
y sobre todo llegar al cielo
mucho antes
que todos vosotros.
FAR, FAR AWAY
No todo está tan mal
y he hecho nuevos amigos
le digo a mi madre por teléfono
para tranquilizarla desde otro continente,
desde una cabina en la mitad del mundo
mientras el dueño del Kebab
en el que ceno los domingos por la noche
prepara un falafel extra de regalo.
No todo está tan mal, repito
para mí mismo como un mantra
mientras mastico con bocados
cada vez más grandes y rápidos
como si llegara tarde a algún sitio.
No todo está tan mal,
aquí al menos me dejan sentarme
al lado del asador para calentar mis manos
usar el baño gratis y suben
el volumen de la televisión
cuando lloro.
MONDAY BLUE MONDAY
La soledad es llamar al ascensor
un domingo por la tarde
y rezar para que no llegue vacío,
la soledad es despertar ducharse
salir al trabajo, fumar un cigarro esperando
en la parada del autobús y que no pase nadie,
la soledad son las canciones que los hijos
cantan a sus padres antes de dormir
en la cama de un hospital,
la soledad es despertar ducharse
salir al trabajo fumar un cigarro esperando
que el calor y el tabaco nos abrigue
porque en agosto también hace frío
desde no sé cuándo y nuestro corazón
se congela por dentro
como un helado de mandarina,
porque en agosto también hace frío
por culpa de quién qué más da
una tarde de verano al darnos cuenta
de que nuestra vida se resume
en semanas convertidas
en un largo domingo de siete días,
de que aún nos sobra tanto amor
tanto que aún no sabemos
dónde colocarlo.
Por Maximiliano Díaz
Fotografía de Harry Gruyaert