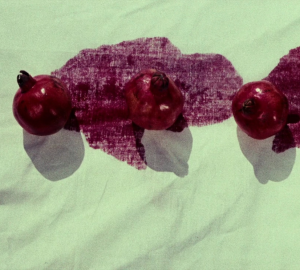¿En nombre de qué y en memoria de quién escribimos? en nuestros nombres, todos nosotros víctimas-sobrevivientes de un terror y un terrorismo irreductibles e irremediables, en memoria, en el nombre del otro, en los nombres de otros, desde siempre en duelo por nuestra sobrevivencia.
David E. Johnson
*
¿Cuál es el rol de la memoria –podríamos inquirir de entrada, a propósito de la conmemoración de estos 50 años– cuando la memoria en sí se encuentra tensionada, sepultada bajo la avalancha de lo inédito, o bajo asedio de la mercantilización o adaptación al régimen del espectáculo? Pregunta que nos haría pensar, necesariamente, en ese gran prado del nunca más, esbozado en el prólogo del libro. Ese lugar al cual llevar estos relatos, digamos, haciendo eco del lugar al que se refería Georges Didi-Huberman que tenían que ir las imágenes –“se trataba de enviar estas imágenes a una más occidental del pensamiento, de la cultura, de la decisión política, donde tales cosas podían todavía ser llamadas inimaginables”– de los cuerpos. Esas fotografías tomadas –vaya sobrecogedora coincidencia– desde el interior de uno de los hornos de Auschwitz, y que daban cuenta de lo inimaginable.
Pero ese prado, más allá de aquellos aspectos vinculados a procesos legales y de reparación, carga consigo –quizá una promesa articulada como horizonte de sentido– la tarea de vivir y superar el luto, y de este modo, entregarles, a los familiares de las víctimas y a nosotros como sociedad, la instancia de cimentar lo que podría ser, en otro momento siempre por venir, una idea de felicidad. Una memoria amalgamada que haga posible, gracias al reconocimiento social y la justicia, la conformación de un tejido donde la historia nos permita algo más que vivir el dolor y las ausencias. En tal sentido, y aunque resulte un tanto forzado, podríamos reparar en el cierre de la novela Sin destino, de Imre Kertész (cuya ficción narra la estadía en los campos de Auschwitz y Buchenwald), donde señala: “incluso allá, al lado de las chimeneas había habido, entre las torturas, en los intervalos de las torturas algo que se parecía a la felicidad. Todos me preguntaban por las calamidades, por los «horrores», cuando para mí esa había sido la experiencia que más recordaba. Claro, de eso, de la felicidad en los campos de concentración debería hablarles la próxima vez que me pregunten. Si me preguntan. Y si todavía me acuerdo”
Pero sabemos que no es, no ha sido ni será posible. Que aparezca este libro, a cincuenta años, nos lo confirma. Tanto como ese memorial, monumento nacional, cerrado y en estado de abandono, como buena parte de la memoria, no solo arquitectónica o urbanística, de este país:
“El 19 de enero de 1996, el Consejo de Monumentos Nacionales declaró el lugar donde se encontraban los hornos como Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, ubicado dentro de un predio privado en el cerro de Lonquén. Sus dueños decidieron dinamitar los hornos y cerrar con un gran portón la parte de acceso para evitar que se siguieran haciendo romerías en el sector, encontrándose el sitio de memoria cerrado desde 1980. (…) En el año 2005, el Estado se adjudicó seis hectáreas, correspondientes al radio de ubicación de las antiguas minas, pero distantes a 3,5 kilómetros del portón de acceso, siendo este un camino privado. Si bien existe un paso de servidumbre en el proyecto inicial, el cual permite el paso desde el portón negro hasta el sitio de memoria, nunca se contempló dentro del presupuesto la creación de un cierre que dividiera dicho lugar con el predio particular, lo que hace que, en la práctica, dicho paso no exista. Por tanto, el lugar no puede ser utilizado como un sitio de memoria de libre tránsito donde se pueda recordar lo que allí ocurrió.”
Este libro, como otros surgidos este año, pero también desde hace ya muchos años, insiste en consolidar a la entrevista como esa posibilidad de poner en palabras –y no solo eso, sino de dar a conocer– esos recuerdos que, a esta altura, como señala unos de los entrevistados, Fernando Navarro Herrera: “como que se van”. La importancia de sostener ese diálogo y hacerlo visible es relevante, más aún con los embates de estas nuevas formas de fascismo que resurgen, no solo en el continente, y que devela las fisuras o grietas de esa memoria colectiva que sobrevive como ruina a la intemperie. Visto así, nos enfrentamos a un lenguaje que lastima o, como precisa Aïcha Liviana Messina (a propósito de escribir la violencia): “nos expone no solo en sino a la vulnerabilidad”.
*
El origen de este libro, de un modo u otro, se encuentra vinculado a la fotografía, por ello resulta relevante que el primer entrevistado sea Luis Navarro, fotógrafo de la Vicaría de la Solidaridad quien, paradojalmente, comenzó dibujando. Esto, ante la necesidad de poner rostro a cada desaparecido, en una época donde la pobreza no permitía las imágenes fotográficas.
Es curioso como las expresiones artísticas vinculadas al registro, al catastro (surge como recuerdo inmediato, aunque sea fuera de lugar, la serie Los horrores de la guerra, de Francisco de Goya), son utilizadas ante la precariedad de medios que, en este caso, caracterizaba a las familias afectadas. Así también a organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad. Y es que, como se desprende del relato de Luis, había que armar el álbum familiar, más que nada, como “necesidad legal ante los tribunales”, lo que acabaría configurando una visualidad, que reconocemos también en el trabajo realizado por las Madres de Plaza de Mayo, y cuya utilidad o funcionalidad ha operado como resistencia a su propia fetichización. Imágenes que dan cuenta del contexto del que surgen, o que las originan y que, en tal sentido, las podemos explicar como hiciera Justo Pastor Mellado, a propósito del trabajo aeropostal de Eugenio Dittborn: “Es una visualidad que se juega a permanecer en el terreno de la reproducción básica, asegurando angustiosamente las condiciones de supervivencia; aniquilando toda producción que pudiera incitar a un gasto dispendioso”. Reproducción básica que apunta, por lo demás, a convertir dichos documentos en pruebas irrefutables ante quienes no pudieron ser testigos; “nada es verdad sino el humo del crematorio de Buchenwald”, señaló Jorge Semprún en La escritura o la vida, nada es verdad sino esos retratos, retrucamos nosotros, ante esas fotocopias de rostros que, ajadas y desteñidas, siguen enseñando el horror.
Ahora bien, esa pobreza que impide la posesión de una fotografía surge en los testimonios que retratan un régimen del trabajo donde el término se aplica en su sentido literal; es decir, en el cuerpo que siente el rigor de las tareas, y no solo eso sino además, el rigor de la vida asociada a ellas. Así al menos lo recuerda María Hernández: “Cuando tenían unos quince años, El Gringo los mandaba a trabajar a todos. Les decía que, si no tenían plata para estudiar, había que trabajar para ayudar a los padres no más. En esos tiempos, era una mugre lo que pagaban, casi una burla” (…) “Era muy pobre la gente antes. Incluso se dormía en el suelo”. En cierto modo, dicho testimonio nos lleva a pensar de otro modo en ese vía crucis que escenifica Gonzalo Díaz en Lonquén 10 años. Y es que ese camino hacia la muerte, montado el año ochenta y nueve en la galería Ojo de buey, en cierta forma retrata el camino de una parte del campesinado chileno, sumido en la pobreza y a merced del abuso de los dueños de los fundos, aliados con carabineros, y con la complicidad de la iglesia.
Al volver sobre estos recuerdos este libro nos ayuda a comprender el por qué, al margen de enseñarnos la violencia y la desigualdad, y más allá de la formación política individual y el proyecto en general, las personas se entregaron –de lleno– a este anhelo que era la Unidad Popular. Bastaría, eso sí, una aclaración: la formación política estaba y contamos con registros emblemáticos de ella, entre los que se encuentran: La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, las prácticas del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli o las diversas formas en que se aplicó la reforma agraria en un sinnúmero de fundos del valle central chileno. Podríamos hablar entonces del impacto sensible que significó la Unidad Popular, y cómo ello, al mismo tiempo, significó aplicar reformas –mínimas, a veces– que los patrones históricamente le habían negado a sus trabajadores, como era: contar con parte de la cosecha, horas de descanso o buses para el transporte de los trabajadores.
Impacto que en otra parte de la población fue el detonante para el odio, la desconfianza, el celo, las acusaciones que dieron paso a la búsqueda de los agitadores, bajo la excusa de la creación de problemas de carácter laboral. Lo que, en un pequeño poblado como Lonquén, fue el detonante del horror, pues de acuerdo con lo que señala el libro, se descarta un vínculo directo con problemas de tipo político, sindical, o de esa índole, digamos, relativos a la reforma agraria; y lo que originó todo esto proviene de las rencillas entre el dueño y el administrador del fundo, con las víctimas.
*
“Le decían que ahí no estaban, que se lo habían llevado al Estadio Nacional”, señala Juan del Carmen Brant Bustamante, rememorando la angustia de Marta Brant, su tía. “Y dicen que el papá de los Maureira, don Sergio, se había botado a choro con los pacos, y que uno de ellos le había pegado un culatazo en la cabeza dándole muerte” recuerda Erasmo Navarro Salinas; “Lo que aquí hubo fue una represión colectiva a la familia. Por eso se llevaron a los papás y a los hijos”, detalla Claudio Calderón Araneda. “Mi necesidad nace desde la rabia; desde el hecho de ver a mi bisabuela sufriendo, de pasar toda la vida sufriendo”, dice Karla Aguirre Chasco. Y podríamos seguir, hasta armar un collage del espanto, que ha atravesado generacionalmente a este país, si quisiéramos sortear los límites de este libro, de todos los libros que, decididamente, se han hecho cargo de lo que buena parte de la sociedad ha decidido ignorar.
Supongo que no es ese el sentido de este libro, al menos no el único o primordial, quedarse a cumplir esa tarea. Es más, fuera de lo particular (territorial, o lo que marque las diferencias con todos los otros casos de violencia, tortura y exterminio) de este caso, creo que existe una trama, no lo sé. Tengo la impresión que este libro, los ya aparecidos y los que vendrán, comparten –algunos más, otro menos– un secreto anhelo, que no podría describir sin recurrir al aporte que Adorno hiciera sobre reflexión con Benjamin cuestionara la escritura de la historia. “Cuando Benjamin hablaba de que hasta ahora la historia ha sido escrita desde el punto de vista del vencedor y que era preciso escribirla desde el del vencido, debió añadir que el conocimiento tiene sin duda que reproducir la desdichada linealidad de la sucesión de victoria y derrota, pero al mismo tiempo debe volverse hacia lo que en esta dinámica no ha intervenido, quedando al borde del camino, los materiales de desecho y los puntos ciegos que se le escapan a la dialéctica”.
En este caso quizá, cabría buscar en los materiales que esas personas nos legaron y aún, en completa ausencia, generan. Este libro nos da una huella, por donde comenzar a buscar, los nombres que, al mismo tiempo –en su aparición– responden a la pregunta enunciada en el epígrafe con que se abre esta escritura:
Enrique René Astudillo Álvarez
Omar Enrique Astudillo Rojas
Ramón Osvaldo Astudillo Rojas
Sergio Adrián Maureira Lillo
José Manuel Maureira Muñoz
Rodolfo Antonio Maureira Muñoz
Segundo Armando Maureira Muñoz
Sergio Miguel Maureira Muñoz
Carlos Segundo Hernández flores
Nelson Hernández Flores
Óscar Nibaldo Hernández Flores
Manuel Jesús Navarro Salinas
Miguel Ángel Arturo Brant Bustamante
Iván Gerardo Ordóñez Lama
José Manuel Herrera Villegas
Llay-Llay, primavera del 2023
Por Rodrigo Arroyo
Sobre:
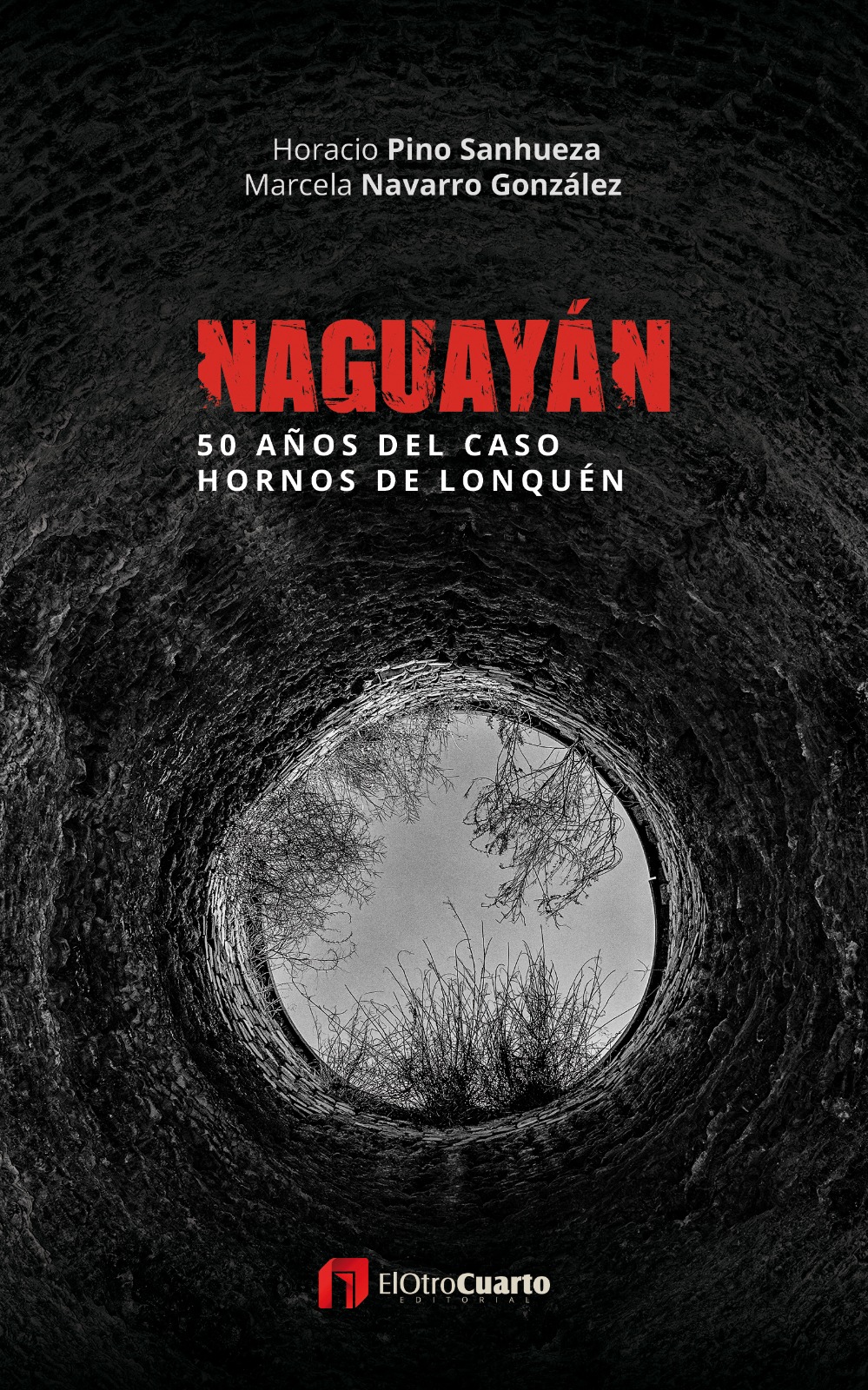
Naguayán: 50 años del caso Hornos de Lonquén
El otro cuarto ediciones
Horacio Pino Sanhueza y Marcela Navarro González
2023
276 pp
Entrevistas