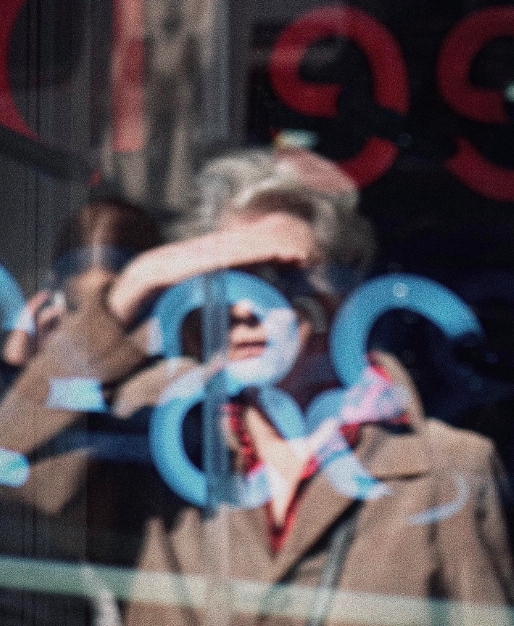Supo haber una tarde del año 1813 en la que John Keats leía a Spencer cuando, de pronto, la cara se le transformó, y entonces Keats —cuenta Fleur Jaeggy— “se irguió en su pequeña estatura y parecía grande y poderoso mientras repetía los versos que lo habían impresionado”. Si la imagen se siente familiar es porque el retrato proyecta, a espaldas de Keats, también otro: el de ese ser enigmático, a la vez singular y universal, que es todo lector, por defecto la clase de persona convencida de que lee para buscar que le pasen cosas, y el tipo de creyente que aspira en la lectura a una felicidad que no puede atrapar del todo porque, de alcanzarla, no le pertenece a él sino a su cuerpo que, como al de Keats, súbitamente se reconoce capaz de seguir sus propias ideas. Y si la privacidad de esa dicha acontece, se le agradece al libro por la epifanía vivida y la revelación que a veces, con suerte, desemboca en ese reino obtuso y sobrevalorado llamado inspiración, porque dentro de esa familia —cuyos lazos de parentesco tienden al infinito— que es la literatura, cada libro se reconoce hijo de otro al cual se le adjudica haber generado las ganas de escribir; incluso las ganas de haber escrito: el libro que se acaba de leer entonces se percibe —se quiere percibir— como una extensión de uno mismo, y por tanto el autor admirado puede tomar la forma de una máscara que a uno le gustaría probarse aún sea en la intimidad, como quien juega en soledad a hacer muecas frente al espejo de un ascensor.
Cuando se presentó Cristales (La Carretilla Roja, 2023) de Adrián Agosta, dijo Mauro Quesada, el editor, lo que con probabilidad muchos sentimos: que era este un libro que le hubiese gustado escribir a él. Un anhelo desde ya imposible. Pero no solo una imposibilidad del orden de no poder escribir como Adrián, sino también moral, porque acaso una gran obra siempre envuelve al lector en el pudor: cuán injusto, me digo, cuán injusto sería que Cristales lo hubiese escrito otra persona, porque solo Adrián debería poder, como en efecto pudo, escribir este libro de percepciones delicadas y delicadas reverberaciones; un libro raro y personal o personalmente raro, que se entrega para ser descifrado como un secreto o una sombra cuya historia se desconoce y en cuyo manto uno se amucha. Quizás porque un mundo donde todo está a la vista suele cobrar poco interés para la poesía es que el valor de un libro puede jugarse ahí, en su capacidad por oscurecer, por calibrar una iluminación que no enceguezca por completo al lector pero sí lo suficiente para que experimente no el susto sino el asombro, la sorpresa. Bajo esa penumbra, Cristales es un libro que cuida a sus lectores no sin exigirles una lectura atenta, una escucha respetuosa, y respeto menos ante la “autoridad” del poema (porque leer es siempre desacatar) y más en solidaridad con su supervivencia: si hablamos muy fuerte, los poemas salen corriendo asustados.
De allí que Cristales transmita esa sensación de cautela, de sigilo, de poemas que caminan por nuestras cabezas en puntas de pie. Como ropa heredada, los poemas de Adrián visten de negro como Adrián, pero antes que estilo heredaron un don: el saber conservar la privacidad sin dejar de ser amables, encantadores. Porque alguien que escribe, en el fondo o en la superficie, es un animal retraído, asocial; prefiere que los libros hablen en su nombre visto que persigue dos deseos en apariencia incompatibles: acercarse a los demás (incluso si “los demás” solo viven dentro suyo) y desaparecer; producir un encuentro pero también esconderse (aún al nivel más difícil del escondimiento, que es esconderse de uno mismo). Jean Cocteau decía que si un artista ”hace escuela, en vez de permanecer solo, enigmático e inviolable de algún modo, es que su obra contenía un elemento que puede alejarse de ella”. Y lo único que se aleja en Cristales son los versos en el momento en que se subrayan. Esa curiosidad por buscar en las obras orígenes e influencias Adrián parecería ahorrársela al lector: las referencias al animé y los videojuegos, el trabajo con la anécdota referenciando a lo barrial y las amistades, el gesto de utilizar el “haha” en reemplazo del “jaja” y la “&” por la “y”, son elementos que hacen que Cristales vaya, por voluntad propia, a inscribirse en eso que alzando la vista y mirando lo que a uno lo rodea podría entenderse por “contemporáneo”. Incluso generacional, con toda la imprecisión que siempre conlleva hablar de generación (la imprecisión, sí, pero también el golpe de efecto: Adrián es de mi generación; su libro me habla en tanto lector y en tanto nacido en el ‘93).
En su poema “La gran salina”, Ricardo Zelarayán se mofaba, con justa razón, de la palabra “misterio”, esa palabra que se usa para “no explicar lo inexplicable”. Y la tentación de usarla no es pequeña considerando que en los poemas de Adrián prima no tanto la sensación de no entender (prejuicio corriente sobre la poesía) como de no poder tocar, de reconocer algo que se manifiesta para ser detectado pero no definido. Quincy Jones aseguraba que el secreto para grabar un buen disco era dejar en el estudio un 20% de espacio para que entre Dios. Se desconoce en Cristales el porcentaje adjudicado pero el desfile de imágenes que se presentan va contorneando, por acumulación, una deidad a la medida del mundo del libro, y el lector va acopiando sus rastros: las huellas de Toppers en el barro, tucas en el piso, sobrecitos de naranjú, latas de Fanta y de Kuwait; también fantasmas aferrados a ramas, olor a pescado mezclado con nafta; y además ratones, ombúes, benteveos, el Minecraft y hasta Zunesha, el elefante gigante de One Piece. Como buen ricotero que es, sabe Adrián que Dios no está en los detalles de hoy pero sí en los detalles del poema y, sobre todo, en el acto de imaginación que los une para decir siempre una cosa en términos de otra. ¿Y no es esa la enseñanza elemental de la poesía? Todos los elementos puestos en juego en el libro, sean figuras, lugares, personajes u objetos, están al alcance de la mano del lector, pero no así el método que los semeja. En Cristales es nítida la familia pero críptica —bellamente obtusa— su convivencia.
Si en rigor ningún mapa es copia fiel del territorio que se adjudica representar, los mapas que cartografía la poesía tornan esa fidelidad aún más problemática: hechos de montajes, adivinanzas, ecos y adoraciones, acostumbran sus contornos a desplegarse a base de simetrías extrañas y proporciones caprichosas, de tal forma que los mapas en la poesía hablan menos de lugares y más sobre qué hacen —pueden hacer— los poemas con ellos. Para Adrián, como para Wallace Stevens, la vida parecería ser un problema menos de personas que de lugares, de allí que en Cristales los lugares se tratan como personas: el recorrido de la línea 51 Cañuelas; los cipreses en Adrogué; la vuelta en remis en Lomas; la lluvia en calle Cairo y las plegarias en calle Retiro; y también Llavallol, su pinturería regalada; Loma Verde, su Citroen sin ruedas; el vendedor de burbujeros en la peatonal Laprida y la reserva natural Sta. Catalina, donde se cranean tonterías. Siendo testigo de ver qué le pasa a un nombre propio cuando entra a un poema, Cristales va garabateando un mapa personal, y así cada poema sugiere guardar la semilla de una experiencia o, cuanto menos, la evocación de una vivencia que motivó la escritura (y que la escritura conserva a modo de tesoro, de confidencia). Algo de esta insistencia por lo que se manifiesta o aparenta manifestarse como biográfico ejercita al lector en un juego de distancias que lo pone a adivinar, en efecto, qué tanto espacio hay entre la vida del autor y su libro, lo que equivale a indagar en su imaginación. Si acaso a la poesía de Adrián le cabe el calificativo de “honesta” es porque demuestra saber mantenerse fiel a su imaginación, en la certeza de que de ella depende la vida del poema.
Una poesía honesta, sí, y por extensión: una poesía personal. Ahora que es común escuchar que “lo personal es político” no está de más recordar que esto es así siempre y cuando lo personal, de alguna forma, pueda volverse impersonal. El recorte barrial que traza Cristales tal vez vaya por ese lado: el propio barrio se vuelve, sino impropio, al menos extraño. Pero la del libro de Adrián es una extrañeza lograda en su música, amén de un pulso sostenido en un juego: la búsqueda lúdica de aliteraciones, es decir, de repeticiones de sonidos en palabras contiguas. Es curioso cómo en la persistencia de este procedimiento se le tiende una trampa al lector respecto al tono del libro. Porque uno podría creer que versos como “la forma pura de la infancia vaciándose en el aire” o “la esperanza, ese mapa hacia ninguna parte” o “¿Cuáles habrán sido las razones que nos apuraron a crecer?”, hablan de que estos poemas son, por así decir, poemas nostálgicos y que, en tanto tales, caminan en círculos guiados por la triste conciencia de todo lo que no se tiene pero que alguna vez se tuvo. Es cierto que el cruce constante que propone el libro entre una realidad exterior y una realidad mental invitan a leer la primera en términos de la segunda y a hacerlo, sí, en clave de un duelo con el tiempo. No menos cierto es que, si bien pueden hablar sobre la nostalgia, los poemas de Adrián no piensan nostálgicamente: el ritmo los impulsa hacia adelante, y cada poema configura una especie de breve pero poderoso ejercicio de futuro. El acto de aliterar, igual que el de rimar, se vale de la memoria de lo ya dicho en el poema para proyectar las palabras y asociaciones siguientes. Todo Cristales se regodea en ese juego como si los propios poemas pidieran por esas repeticiones, a punto tal que la adjetivación en el libro queda sujeta menos a pulir una imagen que a copiar o imitar un sonido. Si leer es ver y oír al mismo tiempo, Adrián toma partido inclinándose ante todo por lo segundo. Lejos de los rodeos por defecto circulares que suele dar la nostalgia, este amor por la consistencia de las palabras que Cristales profesa destila una felicidad acústica, picaresca y vertical que avanza y sabe que, al apoyarse en la aliteración, debe repetir sonidos, volver a un pasado en el que no se quiere quedar: por eso los poemas de Adrián quieren suceder, no ya haber sucedido. La extrañeza (lección de pluralidad) del libro está ahí, en la fuerza de ese contraste gracias al cual el tema que el libro trata se contradice con la forma en que se expresa, como dos tonos, dos formas de ver el tiempo que se tachan entre sí.
Y si parte de dilucidar cómo piensa un poema es también preguntarse a qué velocidad lo hace, y la puntuación del texto marca lo que se suele llamar su respiración, una decisión al respecto une a todos los poemas en Cristales que es la de limpiarlos de puntos pero no por ello de mayúsculas. Uno se topa con la palabra en mayúscula sin ningún punto que la anteceda, lo cual lo pone a uno ante el dilema de o bien frenarse ante una mayúscula, imaginando el punto que “debiera“ existir, o bien leer el verso de corrido en consonancia con la ausencia de puntuación. Que ambas opciones de lectura sean “correctas” hace de Cristales un libro ambiguo puesto que no le dice al lector cómo lo tiene que leer, y deja a su criterio la decisión de la pausa o la continuidad. Hace sentido que Adrián haya dicho que su búsqueda con el ritmo fue la de representar “la falta de aire”, y el ritmo entrecortado y la respiración errática de los poemas habla de que, en efecto, Adrián fue consecuente con aquel verso suyo: “me moví simulando quietud”. Sin embargo, quizás al libro le cabe lo que Juan Andrés García Román comentó respecto de la poesía de Raúl Zurita, donde “no se sabe si deseamos que el puñado de elementos (…) prosigan con sus variaciones o si más bien queremos todo lo contrario, que todo se detenga y encuentre una salida”. Acaso el inconveniente de optar por un ritmo que no termina de definirse sea el de sembrar en el lector, aún sea involuntariamente, un deseo de resolución cuyo riesgo, en el peor caso, sea desembocar en el hastío, precisamente porque esa resolución no le va a ser retribuida. (Como fuere: insistir con un procedimiento es dar menos con una solución que con un buen problema).
En tiempos de arte reducido a contenido y lectores a supuestos consumidores cansados, dispersos, sin tiempo ni atención, cualquier desafío o inconveniente que suponga la toma de riesgos de un libro no debería oscurecer el propio valor de haberlos tomado y de haberlo hecho en nuestro nombre. Ya advertía Blanchot que “el autor que escribe precisamente para un público, a decir verdad, no escribe: quien escribe es ese público y, por esta razón, ese público no puede ser ya lector”. Escrituras como la de Adrián creen en el lector porque, al confiar en su capacidad de inferencia, no someten las expectativas de éste a negociación o pacto alguno, sin que ello haga de las zonas oscuras de sus poemas un terreno hermético donde el autor solo hable consigo mismo. Muy por el contrario, si “el mundo es un espectáculo agresivo”, como dice uno de sus poemas, Cristales ostenta la terca delicadeza que portan ciertos libros por salirse del mundo, pensar otro y, sobre todo, invitarnos a pasar. Un mundo donde el lector, tal vez, se adivina capaz de alcanzar la dicha, acaso “la sutil intimidad de algo imaginado”.
Por Manuel Duarte
Sobre:
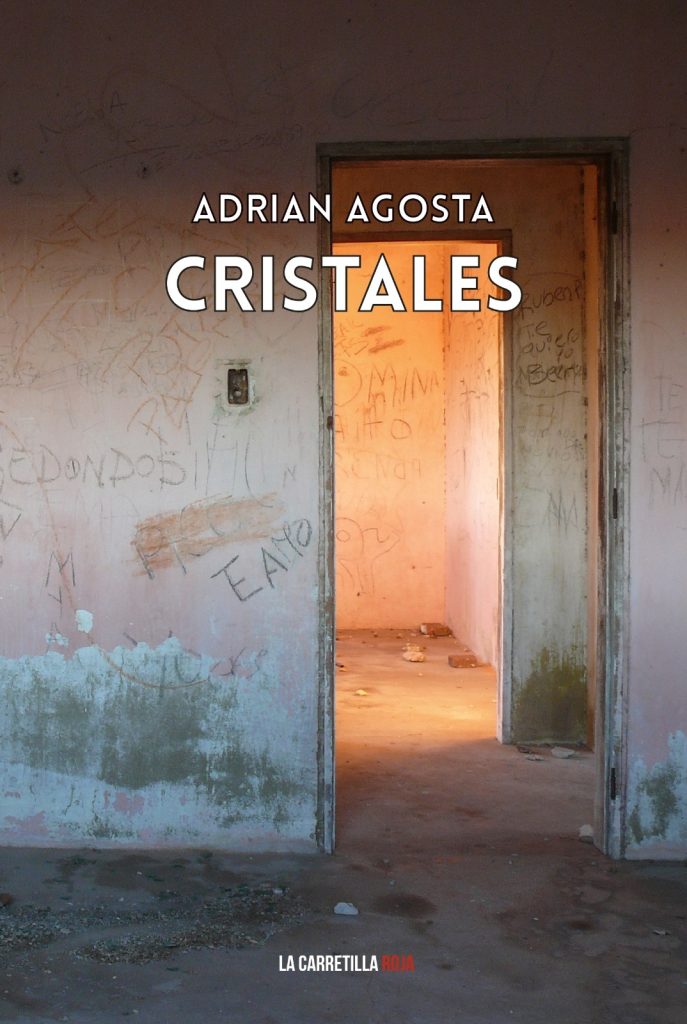
Adrián Agosta
Cristales
La Carretilla roja ediciones
2023