Dios duerme en la piedra y reposa en el detalle. La novela de Mike Wilson sucede en la descripción minuciosa de las acciones. Cada capítulo es una escena y cada escena se despliega en todas las acciones (por nimias que sean) que pueda contener. Ahí, en el puntillismo narrativo, reposa la novela. La cuasi suspensión de los hechos resulta paradójica al saber aquello que se narra: el fin de los tiempos. Como si mediante el relato se buscase detener (¿atesorar?) esos segundos previos al instante del colapso. Esos últimos instantes en la Tierra acontecen en las ruinas de la civilización de camino al apocalipsis. En este western objetivista apocalíptico prima la presencia del espacio y sus objetos. Quizás imperan y destacan debido a su escasez: ante la nada destaca todo. Allí, en la superficie de lo precario, está la realidad del relato. En el desierto arquetípico, todo aquello que no es arena resalta con certeza.
Un instante espacial suspendido en el tiempo permite la enumeración de todos los elementos que lo conforman. Sin el tiempo sucediendo, modificando con devenir la disposición de la imagen, podemos relajarnos de saber que podremos completar la lista, que podremos contemplar su totalidad.
En cambio, una imagen en movimiento complica la tarea. El tiempo, villano, modificaría la disposición y aparición de los elementos que la constituyen. La lista sería infinita y estaría siempre en falta: el acontecer del tiempo nos haría esclavos de su capricho, de su eterno presente que vuelve a nuestra lista un eterno pasado desactualizado en el que siempre faltará un ítem por agregar (aún si la imagen no se modifica la presencia del tiempo brinda la potencia, la expectativa, de que aquello puede cambiar en cualquier momento). El movimiento siendo tiempo alcanza para narrar. La duración de una pintura, de una naturaleza muerta, depende de su observador. En cambio, una imagen en movimiento, un plano de una manzana estática, por ejemplo, contiene en su temporalidad, por el simple hecho de acumular segundos, una narración. Quizás cifrada, pero allí está. El tiempo narra la vida de la fruta, que es su putrefacción. La pintura inmortaliza, mientras que el cine evidencia la muerte. El tiempo condena a la finitud. Queda en el espectador encontrar en ello gracia divina de lo irrepetible o tristeza por la pérdida de lo que ya no volverá a ser.
Para emplear el puntillismo narrativo hace falta cierta distancia con la historia y, en esta novela, ese recurso se traduce en frialdad. Actos de violencia que bordean lo grotesco se narran con la misma intensidad monocorde con que se habla de los paisajes desérticos. En la distorsión espacial por narrar todo detalle se dilata el tiempo. Ahí, en el detalle en primer plano se genera una sensación de engañosa suspensión, como si la novela transcurriese en un slow motion constante. Si poco sucede, más fácil resulta contenerlo. Al comienzo de la novela se intuye una pericia rota, puro devenir. Un protagonista que avanza y se encuentra con sectas, aldeanos, cabras satánicas, indios, etc. Como si se tratase de un catálogo de iconografía western adaptado a las posibilidades deconstructivas de la narración posmoderna. Ahí, en el capricho distendido de los primeros capítulos, es donde mejor funciona la novela, con la descripción de horrores y paisajes a la manera de tablas pictóricas, como si estuviésemos presenciando el vía crucis de un John Wayne de la distopía rural. El problema, o las explicaciones, comienzan cuando nos damos cuenta de que el relato está estructurado en una sintaxis lineal y consiste en que todos los personajes se dirigen en una caravana improvisada al mismo punto que, no casualmente, es el final de la novela. Lo que en principio se intuía como un lienzo gigante donde los personajes están atrapados y a la deriva, redunda en un cronómetro en el que todos llegan puntuales a la cita. Ahí, en esa lógica que se esclarece avanzada la novela, hasta los sueños del protagonista hacen avanzar la trama y acercan el final. Ni en sus descansos el protagonista puede escapar a la condena de saberse en una novela redonda. Todo cierra, todo tiene su significado. Sabiéndose con esas ambiciones, queda por preguntarse: ¿hacía falta el dilate engañoso de los primeros capítulos? Al convocar a las fuerzas del cielo (y del infierno) la novela redunda en lo inevitable y lo dado. En el acontecer cifrado de los astros, invocado en ritos satánicos y empleado en el pobre protagonista que, no sólo no descansa, sino que se vuelve piedra, ruina y ripio, en ese orden. Antes de su devenir piedra, las cicatrices de sus heridas se vuelven mapas, topografías de lo desconocido. Hasta su dolor, manifestado en las llagas que se extienden por su cuerpo, nos narran hacia dónde irá la novela. Ni la mutilación en cámara lenta evita la narración. Todo, hasta el más nimio detalle, termina al servicio del tema central.
Es en esa tensión entre el detalle obsesivo y el relato del fin del mundo donde la novela pierde su fuerza. El resultado termina asemejando un ejercicio de capricho focalista donde el relato oscila entre lo micro y lo macro, pero sin detenerse el tiempo suficiente en ninguna de las dos instancias. Así, al llegar el fin del mundo, no es claro qué debemos sentir: si lamentar al hombre ahora fósil o apreciar la belleza de su textura en tanto objeto ya no persona.
Por Ramiro Pérez Ríos
Sobre:
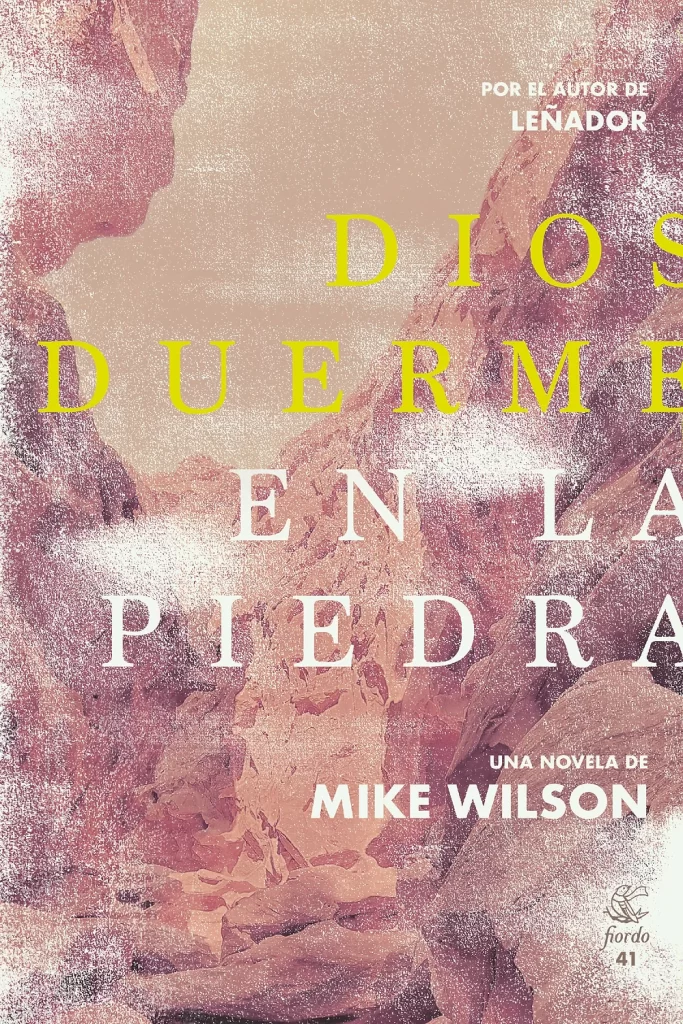
Dios duerme en la piedra
Mike Wilson
Fiordo
2023
120 pp.











