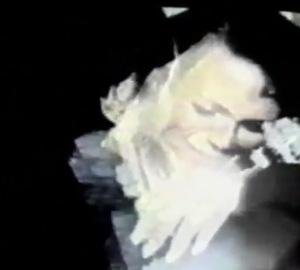Es común escuchar frases como: “el salvaje no existe más dentro de nosotros”, “nos encontramos en el fatigoso final de la civilización”, “todo ha sido dicho ya”, “es demasiado tarde para ser ambicioso”. Pero estos “filósofos”, presumiblemente, han olvidado el cine. Jamás han visto a los “salvajes” del siglo XX viendo una película. Nunca se han sentado frente a la pantalla y pensado en cómo, a pesar de toda la ropa sobre sus espaldas y todos los tapetes bajo sus pies, ninguna gran distancia los separa de esos hombres desnudos de ojos brillantes que golpearon dos barras de hierro entre sí y escucharon el clamor anticipado de la música de Mozart.
Las barras, en este caso, están tan bien forjadas y cubiertas con acrecencias de materia extraña que resulta extremadamente difícil escuchar algo con claridad. Todo es barullo, tumulto, hormigueo y caos. Nos asomamos a la orilla de un caldero, en el cual, fragmentos de todas las formas y sabores se cuecen a fuego lento; de vez en cuando, alguna vasta forma se levanta con esfuerzo y parece estar a punto de arrastrarse fuera del caos. Sin embargo, a primera vista, el arte cinematográfico da la impresión de ser sencillo, estúpido aun. Aparece el rey felicitando a un equipo de fútbol; aparece el yate de Sir Thomas Lipton; aparece Jack Homer ganando el gran premio nacional. El ojo lame todo, instantáneamente, y el cerebro, complacientemente excitado, se conforma con ver cómo suceden las cosas, sin incitarse a pensar. Para el ojo ordinario, el inestético ojo inglés, es éste un mecanismo simple encargado de evitar que el cuerpo caiga dentro de los depósitos de carbón, mientras camina por la calle provee al cerebro con juguetes y golosinas para mantenerlo quieto, y puede confiarse en él como en una niñera competente, hasta que el cerebro llega a la conclusión de que es tiempo de despertar. ¿Cuál será entonces su sorpresa, al ser despertado repentinamente de su cómoda somnolencia para prestar su ayuda?. El ojo está en dificultades.
El ojo solicita ayuda. El ojo le dice al cerebro: “Algo está sucediendo que no entiendo en lo más mínimo. Se te necesita”. Juntos miran al rey, al barco, al caballo, y el cerebro se da cuenta de inmediato que las cosas han tomado una cualidad que no pertenece ya a la simple fotografía de la vida real. Se han vuelto no precisamente más bellas, en el sentido en el que los cuadros son bellos, más, ¿deberíamos llamarlos (nuestro vocabulario es miserablemente insuficiente) más reales, o reales con una realidad diferente de aquella que percibimos en la vida diaria? Las miramos tal como son cuando no nos encontramos ahí. Vemos la vida tal como es cuando no participamos en ella. Al contemplar, parecemos ser removidos de la insignificancia real de la vida. El caballo no nos tirará. El rey no nos dará la mano. La ola no mojará nuestros pies. Desde este sitio ventajoso, mientras observemos nuestras ridiculeces, tenemos tiempo de sentir lástima y alegría, tenemos tiempo de elaborar generalizaciones, de dotar a un hombre de todos los atributos de la raza. Al ver navegar el barco y romper a la ola, tenemos tiempo de abrir nuestras mentes a la belleza, y de registrar, por encima de ella, la extraña sensación de que esta belleza continuará y florecerá, ya sea que la retengamos o no. Más aún, todo esto sucedió diez años atrás, se nos dice. Retenemos un mundo que ha desaparecido bajo las olas. Las novias emergen de la abadía —ahora ya son madres; los ujieres están ardientes— ahora están callados; las madres lloran; los invitados están alegres; esto se ha ganado, aquello se ha perdido, y todo ha terminado por completo. La guerra abrió una grieta a los pies de toda esta inocencia e ignorancia, pero fue de esta manera que bailamos e hicimos piruetas, que nos esforzamos y deseamos; así, el sol brilló y las nubes se deslizaron hasta el último extremo.
Pero los realizadores cinematográficos parecen insatisfechos con fuentes de inspiración tan obvias como el paso del tiempo y la sugestión de la realidad. Ellos desprecian el vuelo de las gaviotas, los barcos sobre el Támesis, al Príncipe de Gales, el Mile End Road y el Piccadilly Circus. Ellos quieren mejorarlo, todo, alterarlo todo hacer su propio arte —naturalmente— pues, tantas cosas parecen estar dentro de su campo de visión. Tantos otros artes parecían estar ahí, listos para ofrecer su ayuda. Por ejemplo, ahí estaba la literatura.
Todas las novelas famosas del mundo, con sus conocidos personajes y sus célebres escenas, podrían, solamente al parecer, ser llevadas a la pantalla.
¿Qué podría ser más fácil y sencillo? El cine se lanzó sobre su presa con inmensa rapacidad y, hasta este momento, subsiste gracias al cuerpo de su desafortunada víctima. Pero los resultados son desastrosos para los dos. La alianza es antinatural. El ojo y el cerebro son separados despiadadamente el uno del otro, mientras tratan, vanamente, de trabajar en pareja.
El ojo dice: “Aquí está Ana Karenina”. Una dama voluptuosa, vestida con terciopelo y luciendo sus perlas se nos presenta. Mas, el cerebro dice: “Esta no es ni Ana Karenina ni mucho menos la reina Victoria”. Pues el cerebro conoce a Ana casi completamente por el interior de su mente —su encanto, su pasión, su desesperación—. Todo el énfasis del cine está puesto en sus dientes, sus perlas y su terciopelo. Entonces, “Ana se enamora de Vronsky”, lo cual quiere decir que la dama vestida de terciopelo cae en los brazos de un caballero uniformado y se besan con una suculencia enorme, gran deliberación y con infinitas gesticulaciones, en el sofá de una biblioteca extremadamente bien dispuesta, mientras un jardinero, incidentalmente, poda el césped. De esta manera, caminamos pesadamente y nos tambaleamos a través de las más famosas novelas del mundo. Así, las deletreamos en monosílabos, escritos con el garabato de un escolar iletrado. El amor es un beso. Los celos son una taza rota. La felicidad es una sonrisa. La muerte es una carroza fúnebre. Ninguna de estas cosas tiene conexión alguna con la novela que Tolstoi escribió, y es solamente cuando nos damos por vencidos en nuestro intento por establecer conexiones entre la película y el libro, que nos preguntamos, a partir de alguna escena accidental —como la del jardinero podando el césped—, lo que haría el cine si estuviera a la izquierda de sus propios inventos.
¿Pero, entonces, cuáles son sus inventos? ¿Si dejara de ser un parásito, cómo, entonces, caminaría erecto? Por ahora, es sólo a partir de indicios que uno puede formular cualquier conjetura. Por ejemplo, el otro día en una proyección del Dr. Caligari, una sombra con forma de renacuajo apareció de repente en la esquina de la pantalla. Se infló hasta adquirir un tamaño inmenso, se estremeció, se retorció, y se hundió en la inexistencia. Por un momento pareció corporeizar la imaginación monstruosa y enferma del cerebro del lunático. Por un instante ocurrió como si el pensamiento pudiera ser transmitido más eficazmente por la forma que por la palabra. El monstruoso renacuajo estremeciéndose, parecía ser el miedo mismo, y no la afirmación, “tengo miedo”. De hecho, la sombra era accidental y el efecto involuntario. Pero, si una sombra, en un cierto momento, puede sugerir mucho más que los gestos reales y las palabras de los hombres y las mujeres cuando tienen miedo, parece claro que el cine tiene a su alcance innumerables símbolos para las emociones, que hasta ahora han fracasado en encontrar su expresión. El terror posee, además de sus formas ordinarias, la forma de un renacuajo; brota, se retuerce, se estremece, desaparece. La ira no es sólo vociferación y retórica, rostros encendidos y puños apretados. Es tal vez una línea negra serpenteando sobre una hoja blanca. Ana y Vronsky ya no necesitan de los regaños y las gesticulaciones. Tienen a su antojo, ¿pero qué?, ¿existe, nos preguntamos, algún lenguaje secreto que sólo sentimos y vemos pero que nunca hablamos?, y de ser así, ¿puede tornarse visible para el ojo?, ¿existe alguna característica que el pensamiento posea que pueda hacerse visible sin la ayuda de las palabras?
Tiene rapidez y lentitud; la trayectoria recta del dardo y la vaporosa circunlocución. Posee también, especialmente en momentos de emoción, el poder de crear imágenes, la necesidad de pasar su carga a otro que la soporte; de permitir que una imagen corra junto a él. La semejanza del pensamiento es, por alguna razón, más: bella, comprensible y asequible que el pensamiento mismo. Como todo mundo sabe, en Shakespeare, las ideas más complejas forman cadenas de imágenes sobre las cuales nos montamos, cambiando y girando hasta alcanzar la luz del día. Pero, obviamente, las imágenes de un poeta no son para ser fundidas en bronce o trazadas con lápiz. Son la forma compacta de miles de sugestiones, de las cuales, lo visual, es sólo lo más obvio o lo más elevado. Aun la imagen más simple: “Mi amor es como una roja, roja rosa, que recién ha brotado en junio”, nos provoca impresiones de humedad y calidez y el brillo del carmín y la suavidad de los pétalos, inextricablemente combinados en la decadencia de un ritmo, que es, en sí mismo, la voz de la pasión y la duda del amante. Todo esto, que es accesible a las palabras, y sólo a las palabras, el cine debe evitarlo.
Sin embargo, si tanto de nuestro pensamiento y nuestro sentir está conectado con nuestra mirada, algún residuo de emoción visual que no le es útil ni al pintor ni al poeta, está a la espera del cine. Que esos símbolos vayan a ser sumamente diferentes de los objetos reales que tenemos frente a nosotros, parece ser muy probable. Algo abstracto, algo que se mueve con un arte controlado y consciente, algo que solicita la más ligera ayuda de las palabras y la música para hacerse inteligible, más justamente, las utiliza de manera subordinada —de tales movimientos y abstracciones estarán compuestas las películas en futuro—. Entonces, ciertamente, cuando un nuevo símbolo para expresar el pensamiento sea alcanzado, el realizador cinematográfico tendrá enormes riquezas bajo su mando. La exactitud de la realidad y su poder sorpresivo de sugestión han de ser tenidas para formular las preguntas. Las Anas y los Vronskys —permanecen en la carne—. Si dentro de esta realidad él pudiera respirar emoción, si pudiera animar la forma perfecta con el pensamiento, entonces su botín podría ser transportado de mano en mano. Entonces, igual que el humo brota del Vesubio, seríamos capaces de ver el pensamiento en su naturaleza salvaje, en su belleza, en su rareza, brotando de los hombres sentados con los codos sobre la mesa; de las mujeres con sus pequeños bolsos de mano escurriéndose hacia el suelo. Deberíamos poder ver estas emociones confundiéndose entre sí y afectando a cada uno.
Deberíamos poder ver cambios violentos de emoción, producidos por su choque. Los contrastes más fantásticos podrían destellar frente a nuestros ojos a una velocidad, con la cual, el escritor sólo puede batallar en vano; la arquitectura onírica de arcos y almenas, de cascadas y fuentes, que en ocasiones nos visitan en el sueño, o las formas mismas dentro de habitaciones semioscuras podrían volverse reales frente a nuestros ojos que despiertan. Ninguna fantasía parecería provenir de muy lejos o ser insustancial. El pasado podría desbrozarse, las distancias aniquilarse, y las lagunas que dislocan las novelas (cuando, por ejemplo, Tolstoi tiene que pasar de Levin a Ana, y al hacerlo vuelve chirriante su historia y sacude y suspende nuestras simpatías) podrían pulirse, dada la semejanza del entorno, a través de la repetición de algunas escenas.
¿Cómo debe intentarse y alcanzarse todo esto? Es algo que por el momento nadie puede decirnos. Sólo nos llegan insinuaciones en el caos de las calles, tal vez, cuando un momentáneo montaje de colores, sonidos y movimientos sugieren que hay una escena que está esperando un nuevo arte para ser transfigurada. Pero algunas veces, en el cine, en medio de su inmensa destreza y su enorme pericia técnica, la cortina cae; y retenemos, a gran distancia, alguna belleza desconocida e inesperada. Pero sólo por un momento, pues algo extraño ha sucedido —mientras todos los otros artes han nacido desnudos, éste, el más joven, ha nacido totalmente arropado–. Puede decir cualquier cosa, antes de que tenga algo que decir. Es como si la tribu salvaje, en vez de encontrar dos barras de hierro para jugar con ellas, hubiese hallado, regadas por toda la playa, violines, flautas, saxofones, trompetas y grandes pianos de la marca “Erard y Bechstein”, y hubiese comenzado con increíble energía, pero sin conocer nota musical alguna, a martillear y golpear en ellos, todo al mismo tiempo.
Por Virginia Woolf
El texto original fue publicado en The New Republic, el 4 de agosto de 1926.