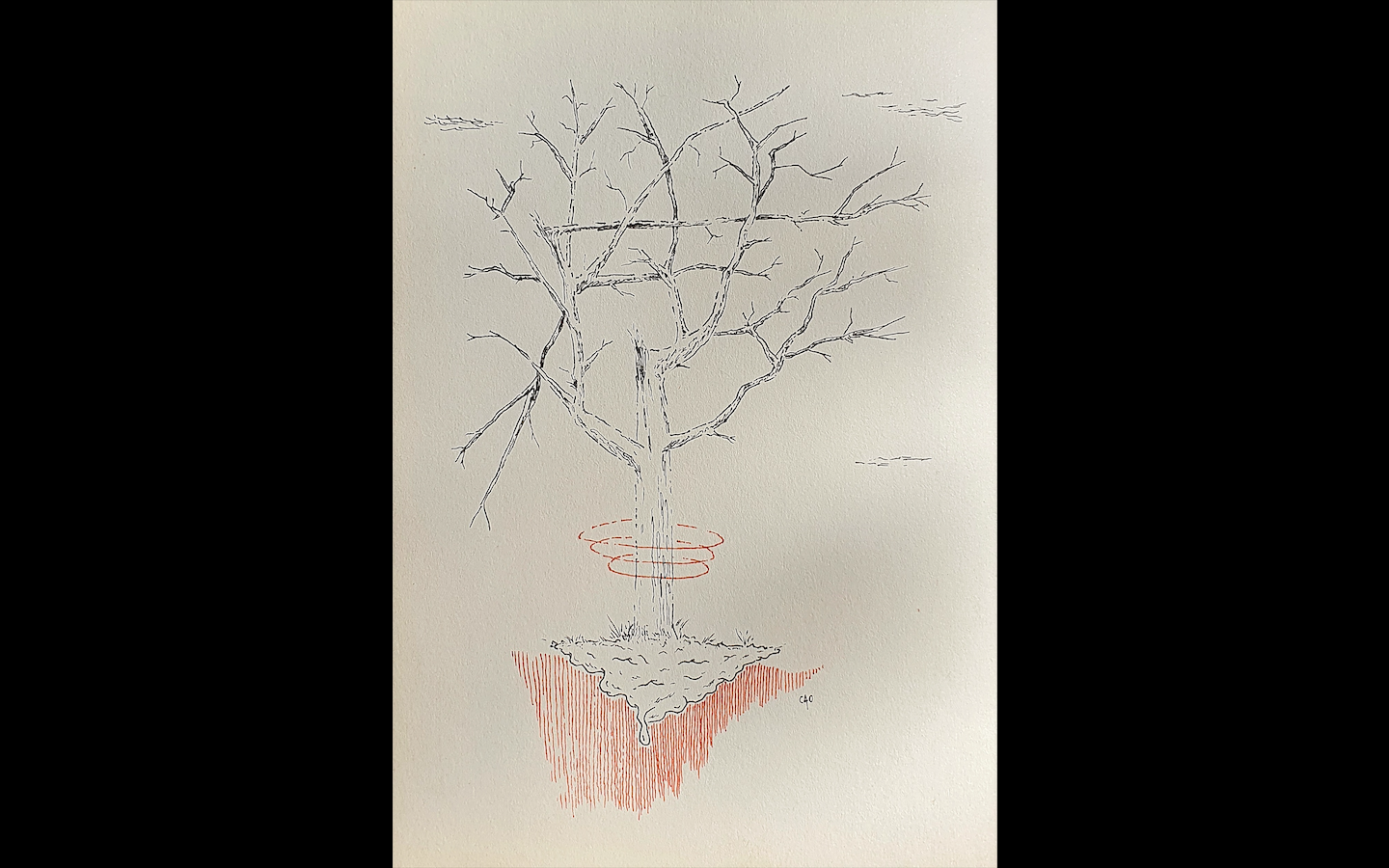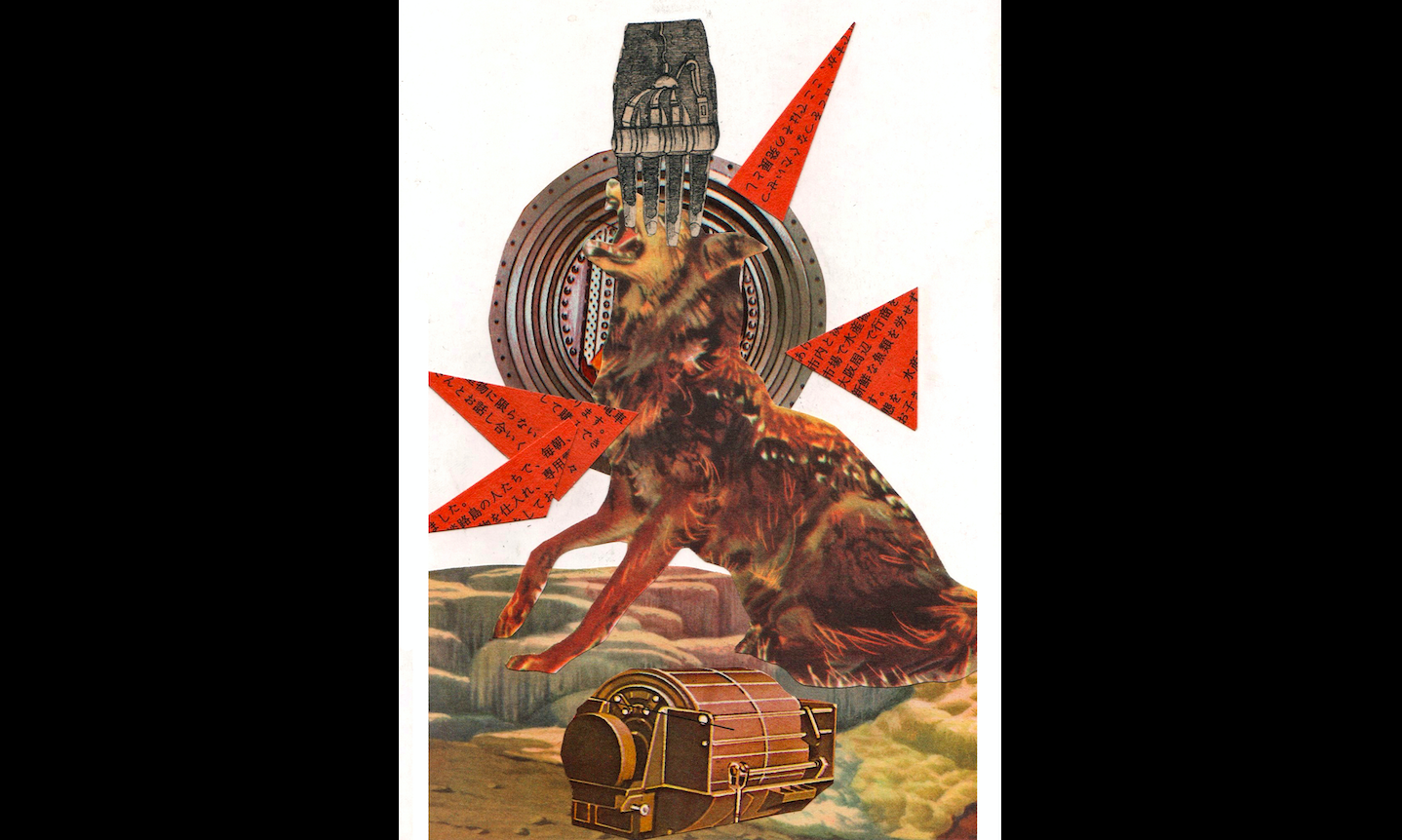Un par de amigos siempre vuelve a preguntarme cómo fue que sucedió. No es que no quiera repetir la historia, pero las reacciones son muy variadas cuando llego al final abierto. En la última ocasión predominó la risa y hubo una sola voz ausente, con una cómoda mirada que miré (la tuya). No está demás decir que no me quedo aquí (en el cuento), pero que regreso, de vez en cuando, para verte (y que tú me veas). No hacemos ruido o este es muy leve. Quizás el secreto está en la calma con la que disfruto este relato, ya que si lo abrazo muy fuerte desaparece. La respiración galopa por las paredes y los muebles, por el pasto y los árboles, y llega a ti, de nuevo. Entonces me miras, y me miras mirarte, y te miro mirándome. Sonrisa. Tarde cálida. Luz calurosa que se posa en nuestros cuellos y la mitad de nuestras caras. Comenzamos a poner palabras como fichas de dominó, una al lado de la otra, y nos quedamos así un tiempo, luego de haber aparecido en una terraza de segundo piso. Tú en una esquina, yo en la otra, miramos lo que sucede adentro sin voces, sólo gestos, risas, ojos abiertos, cerrados y un poco de humo de paradero desconocido. En la terraza hay plantas. Hablamos de ellas. Las toco y las siento frescas, como regadas hace un instante. Cerramos los ojos. Aparecemos ahora en una plaza escondida y su techumbre natural de hojas que dan sombra. Tenemos tizas. Escribimos en el piso poemas inconclusos. Dibujamos plantas. Tocamos las hojas y también están frescas, pero no como las de la terraza. Saltamos la reja (sí, olvidé mencionar que la plaza estaba cerrada por una reja a la altura de mis hombros).
Quizás alguien se pregunta por qué aún no se menciona algún beso, quizás cree que, así como olvidé mencionar la reja, también pasé por alto aquello. Pero no, no hay beso. Hay respiración. Cariño. Comunicación. Silencio. Hay puertas que vamos abriendo a patadas, corriendo del cansancio de mis manos, al escribir este cuento. Cuerpos agitados de ojos vidriosos patean puertas, suben y bajan escaleras, corren por el bosque y se esconden en las calles del cansancio de mis manos, al escribir este cuento. Siguen escribiendo por todas partes palabras en clave con las tizas, inventan un código que he decidido resulte indescifrable para mí (no el yo del cuento, sino el yo que escribe). Él y ella cambian de aspecto, cambian de cuerpos, cambian de voz, pero se reconocen entre la multitud, y yo, que escribo, comienzo a hacerme la idea de que ya no voy a poder alcanzarles.
Me inclino a pensar que yo fui uno de tantos personajes, pero pronto dejé de serlo, quizás en el preciso momento en que ignoré que había un código, una clave en las hojas, en las tizas, en la respiración que galopaba, en la terraza, en la plaza, en la reja, en la ciudad, en el bosque, en la multitud.
Me alegro. Existe tanto espacio en cada lugar, como para que alcancen muchísimos de estos cuentos en papeles doblados de forma apresurada, escondidos entre las bancas, los maseteros y la multitud.
En algún lugar de este espacio descansan dos cuerpos acurrucados con la seguridad de haber burlado parte de mi imaginación, compartiendo el goce que significa vivir en un juego constante en el que vuelven a perderse y a encontrarse, una y otra vez. Allí, acurrucados, escarbando en la memoria, quizás exista una breve reminiscencia de su primera astucia, el primer desvío. Allí, cuando sus manos toquen ese otro rostro, el tacto les dirá que caminen por las calles y los bosques, para que lean los muros, encuentren sus mensajes y abran los papeles (sus códigos, los cuentos).
Quizás el mejor final abierto posible para este relato sea el pedirles, a modo de favor (de juego), que vuelvan a preguntarme por esta historia. Como ahora ya saben, me gusta volver de vez en cuando para verla (y que ella me vea).
En este punto comienzo a escuchar las risas y a sentir ese silencio entre ellas. Sí, aquí comienza esta historia, aquí comienza a gestarse la primera astucia, el contacto con las plantas, las palabras como fichas de dominó y las puertas sacadas de su marco por las patadas: ¡la fuga!
Hay un código aquí, me dicen.

Cuento y fotografías por José Miguel Frías R.