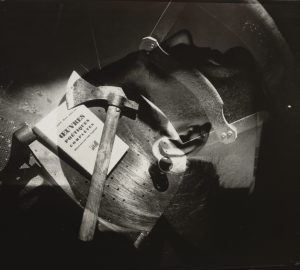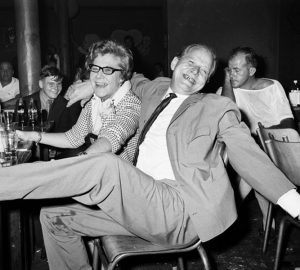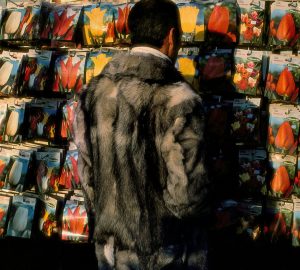Y la cruz estaba vacía, y la gran
obra de redención nunca se concretó
En Chile, la mayoría quienes conocemos a Jens Peter Jacobsen (Thisted, Jutlandia, 1847-1885) lo descubrimos gracias a las famosas Cartas a un Joven Poeta de Rainer Maria Rilke, en las cuales este último reconoce como dos libros imprescindibles, que lleva siempre consigo «dondequiera que se halle», tanto a la Biblia como la obra del «grande, grandísimo» Jacobsen. Una introducción de tal firmeza es suficiente para despertar la curiosidad. Y cuando uno se acerca a la literatura de Jacobsen, vemos que Rilke se refería a él como «poeta» en términos generales, pues además de haber escrito impresionantes poemas, este danés también fue cuentista y novelista, además de una gran inspiración para importantes narradores del siglo XX, como lo fueron James Joyce, Thomas Mann y Stefan Zweig. Pero todo esto es bien sabido. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Cualquier interesado en la narrativa breve irá a la biblioteca universal a buscar cuentos, conocerá y amará algunos que escogerá como sus preferidos. Los más entusiastas incluso podrán confeccionar antologías propias, algunas de las cuales podrán titularse Los Mejores Relatos de la Literatura Universal. Tal vez podría optarse por algún título menos comercial, pero el punto es el mismo: una obra de esa naturaleza debería considerar La Peste en Bérgamo como uno de los más dignos participantes de la colección, sobre todo si buscan una solidez inimpugnable y evitar lo pretencioso. Su narración es aparentemente simple, sutil, aunque profunda y libre de moralismos y manierismos innecesarios; es un plato rudo y crudo, una profunda autocrítica a lo peor de la humanidad, de nosotros. No por nada Jacobsen se convirtió en uno de los escritores más influyentes en lengua danesa, y este relato fue calificado por el novelista noruego Alexander Kielland como «lo más excepcional que he leído nunca en danés». Efectivamente, despierta la curiosidad, pero ¿qué tiene de «maldito»?
Walter Benjamin nos recuerda que «un hombre que muere a los treinta y cinco años quedará en la rememoración como alguien que en cada punto de su vida muere a los treinta y cinco años». Jacobsen murió a los treinta y ocho. Gracias a la perspectiva histórica, que nos permite post mortem analizar la vida de este escritor, la frase de Benjamin empieza a resonar tal como si Jacobsen fuera un personaje novelesco. Si intentamos buscar en el pasado alguna claridad, algún asidero que nos sirva en nuestro presente, aunque solo sea para «calentar», como dice Benjamin, nuestras vidas «heladas» al fuego de una muerte leída, podemos analizar La Peste en Bérgamo como un relato que acaso otorgue un posible sentido (dentro de tantos otros que sean válidos) a la prematura muerte de su autor. La gente que moría de tuberculosis sabía, en esa época, que lo más probable era que los matara su condición, y a una edad prematura. A muchos se les relegaba a sanatorios y estaban, de una manera u otra, condenados. Jacobsen parece haber sido atizado, apresurado por esta muerte, y acaso por ello su literatura progresó tan rápido, trascendiendo el romanticismo propio de su época y transformándose en autor inaugural del naturalismo danés en muy pocos años de actividad literaria. Pero el escándalo de su obra no proviene de esto, sino de planteamientos como los que vemos en La Peste en Bérgamo. Este texto no se lee como un relato naturalista ni menos romántico. Este relato se lee como una fábula religiosa pero repleta de oscuridad, con un pesimismo y una ambientación pesadillesca digna del surrealismo, se lee como un relato existencialista, un análisis de la psicología humana… pero surgido en el siglo XIX. Por eso fue tildada de atea, de profana, blasfema, masoquista, obscena; en fin, un relato «maldito». Este escándalo, sin embargo, suele ser un aroma agradable para quienes estudiamos literatura en épocas posteriores, y por ello este autor fue leído con atención por Sigmund Freud y Franz Kafka. Jacobsen murió joven y esto tal vez marcó su obra. Tal vez, la enfermedad que contrajo a los veintiséis le hizo perder el miedo a decir, a través de su arte, lo que le dictaba su severa, lúcida y terrible sinceridad.
En una época indeterminada pero verosímilmente medieval, se desata la peste en Bérgamo. La gente desesperada recurre a una maniobra desesperada, tan absurda como el Homo-Camaleopardo de Edgar Allan Poe: nombran a la Virgen como alcalde de la ciudad. «Pero nada de esto ayudó; no había nada que sirviera». Cualquiera que padezca o haya presenciado el padecimiento de enfermedades potencialmente fatales, como la tuberculosis en la época de Jacobsen, ha pasado por algo similar. Esto nos abre la posibilidad de interpretar este relato, también, como una especie de alegoría de la vida interior de una persona (no una ciudad) que se enfrenta a una enfermedad (peste) mortal. «El terror dio paso a la locura», dice Jacobsen, «y llegó lo peor de la naturaleza humana». El estupor y devoción religiosa inicial de Bérgamo dan paso a una escalada de vicios que la convierten en una especie de Sodoma, lo cual también de cierta forma resalta la sensación de condena que pesa sobre ella. Muchos acudieron a la maldad para encontrar un consuelo que sentían que el Cielo les había negado. ¿Quién, enfrentado a una injusticia irreparable, no ha sentido tentación similar? La rabia ante la inexorabilidad de la muerte es un tópico central del relato.
Primero, una procesión llega a Bérgamo para intentar «convertir a la gente, rezar por ellos, y para decirles las palabras que no querían oír». La reacción es de rechazo, de ira, los ciudadanos no quieren «sentirse esclavos de una poderosa y terrible deidad». Son personas, recordemos, desesperadas por la condena de la peste y entregadas a todo vicio, a las puertas del vacío. Lo último que quieren es que les hablen del infierno y de sus océanos de azufre. Pero el predicador de estos tormentos pronto empieza a departir sobre el famoso martirio de Jesús, y es allí donde el relato da un giro inesperado. «Dios ha muerto», decía Nietzsche en 1882, con el afán de describir el colapso de las creencias cristianas. El mismo año se publica La Peste en Bérgamo, donde el predicador que mencionamos exclama en el momento más intenso del relato: «No hay mediador entre Dios y nosotros; no hay Jesús que muriera por nosotros en la cruz; ¡no hay Jesús que muriera por nosotros en la cruz, no hay Jesús que muriera por nosotros en la cruz!». Luego cuenta cómo Cristo, furioso, se quita los clavos y baja de la cruz, pues ve «que [los hombres] no eran dignos de la Salvación». El monje predicador calla, después se ríe del estupor de la gente que a gritos pide que crucifiquen a Jesús de nuevo (la vulgarmente conocida como “psicología inversa” en todo su esplendor). El predicador se ríe, y luego se retira junto a la procesión. Lo que la gente pide no es posible, es tan absurdo como nombrar a la misma Virgen de alcalde. Los ciudadanos observan consternados cómo la procesión se retira de Bérgamo, cantando, mientras ellos se quedan allí, enmudecidos. El contraste es notable: los monjes con sus cruces negras y vacías desaparecen en las llanuras iluminadas por el sol, mientras que los de Bérgamo permanecen en un «vacío ennegrecido por el humo».
¿Qué pasa con los habitantes de Bérgamo? Nada. Quedan abandonados y sujetos a la misma condena, pero ahora sin creer que alguna vez existiera un Jesús que muriera por ellos, por sus pecados. Mencionábamos a Nietzsche porque aquí también se desploman los parámetros cristianos ante los habitantes de Bérgamo. Y esto les genera un vacío, un «anhelo que no podía reprimirse». Esto nos permite hacer otra lectura de este relato, una aún más sorprendente: la civilización del mundo moderno sufre la peste y se desatan los pecados de un mundo tecnológico y sobrecargado de información, donde «Dios ya ha muerto» hace un buen rato y luego de que la gente común ya no pudiera comprender el funcionamiento de la ciencia moderna queda un vacío, una cruz sin redentor. Este espacio genera una necesidad casi irreprimible que a algunos les hace regresar a las creencias místicas, aún cuando vayan en contra de la lógica racional de la modernidad. Jacobsen estaría anunciando, entonces, una especie de pecado de la posmodernidad que James Bridle, en 2018, define como una «nueva edad oscura», es decir, una era en que el valor que antes se depositaba en el conocimiento y en el acceso a la información, la confianza en las ciencias es destruida por la abundancia del mundo globalizado, «en la que buscamos a tientas nuevas formas de comprender el mundo» (énfasis nuestro). Lo que antes eran descubrimientos de la ciencia, ahora son propuestas. Hay vacunas y antivacunas, terraplanistas, y hasta un simple comentario sobre literatura no se salva de un mal de ojo.
Por Tomás Veizaga
Fotografía de Pedro Luis Raota