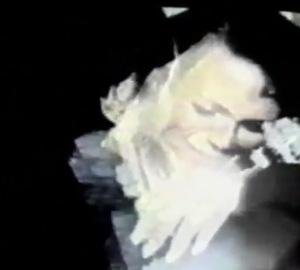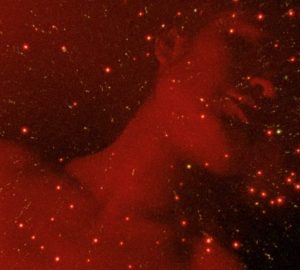Aunque no se conciban como elementos estructurales del cine, los diarios suelen preceder o acompañar la producción de una película, convirtiéndose a veces en su fuente secreta o, incluso, en el modelo formal del film. Raúl Ruiz dijo alguna vez que sus películas eran notas al pie de página de los libros que leía durante la filmación. Este comentario —no exento, por cierto, de su propia mitología— permite imaginar un método de creación no lineal, donde el film, liberado de la centralidad del guion, no es una idea clausurada sino de una esponja que absorbe indefinidamente pensamientos e impresiones: algo que se actualiza conforme a las distintas lecturas en curso. Las películas de Ruiz —podemos convenir en ello— son un caleidoscopio de referencias en el que convergen la teología medieval y el folclor chileno, la poesía y la filosofía, el chiste y el mito. Pero, ¿qué implicancias estructurales tiene que el cine adopte la forma de un diario o cuaderno de notas?
Según Philippe Lejeune, los diarios son ante todo “formas de praxis, no obras de arte”. Este énfasis en la praxis puede entenderse como una oposición frente a los productos terminados. Los diarios vendrían siendo formas discursivas que suponen un proceso de escritura y reescritura constante, que no buscan adherirse a argumentos definidos o concluyentes, sino más bien dar cabida a un racimo de dudas y tentativas cotidianas. Puede pensarse que hay algo ambiguo y azaroso en pensar el cine así, como un producto abierto e indeterminado. A fin de cuentas, una película —como toda obra de arte que se conciba como tal— debe eventualmente encontrar su forma definitiva con la cual será presentada al público. Sin embargo, esta correspondencia entre el cine y el diario no es en absoluto arbitraria, ni tampoco constituye una forma de hacer documentales propia de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, las analogías con los diarios y los cuadernos han sido parte del cine desde sus albores, formando parte múltiples tentativas que han tenido como objeto la identidad del propio medio, como si el cine encontrara en la escritura del diario un formato donde ensayar su propio lenguaje.
Esto queda de manifiesto ya con Dziga Vértov, quien en 1929 presentaba su obra pionera Man with a movie Camera como los “extractos del diario de un camarógrafo”, anunciando que en éste se mostrarán eventos reales, sin la ayuda de actores, de una historia o de un guion. El film puede considerarse como una de las más tempranas analogías del cine con el diario, siendo la película una especie de cuaderno audiovisual del director en donde se rechazan los aspectos teatrales y literarios que, según él, contaminaban el cine y lo alejan de poder desarrollar sus propiedades mediales intrínsecas: ‘‘los viejos films novelados tienen lepra’’, decía en su manifiesto. Pensemos que esto lo dice a principios del siglo XX, es decir, para Vertov el cine ya nacía de algún modo contaminado por las convenciones de las otras artes. De ahí que el diario fílmico sea el formato elegido para una búsqueda: la de poder desarrollar lo que él llamaba una cine-escritura: el arte de escribir, no con una pluma, sino con una cámara.
Parece paradójico que, en este caso, un medio visual como el cine busque su identidad a partir de una analogía con la escritura, dos medios que en la historia han sido pensados a veces de manera radicalmente opuesta, si es que no en tensión. Sin embargo, obviamente no se trata de tomar literalmente la escritura como modelo. Lo que le interesaba a Vertov era reivindicar un lenguaje propio de las imágenes, de las imágenes en movimiento del cine, cuyo potencial es el de poder descifrar el mundo sensible más allá de la mirada humana, es decir, captar la vida de improvisto, como dice el título de uno de sus films. Asimismo, si la escritura supone un ejercicio del pensamiento, entonces la cine-escritura alude a un tipo de cine con un componente reflexivo, en donde se investigan las posibilidades de estos recursos propiamente cinematográficos, haciéndolos visibles frente a la cámara. De ahí que el film tiene escenas que no sólo muestran la vida moderna de la ciudad soviética, el entorno cotidiano del cineasta, sino el proceso mismo del registro visual: al hombre de la cámara mirando por el lente y grabando. Así también, se exhibe una montajista en la sala de edición quien ensambla las mismas imágenes que vemos en pantalla, cortando el rollo cinematográfico y superponiendo imágenes sobre otras. He aquí que el film se mira a sí mismo, es decir, reflexiona sobre su propio lenguaje, dotando a la imagen de una autoconciencia. ¿Autoconciencia de qué? Pues, de su despliegue técnico.
Para Vertov, no obstante, la cine-escritura no apuntaba a desarrollar una dimensión psicológica del cine: se trataba más bien de hacer poesía con la máquina, cuyos movimientos y ritmos ralentizados y acelerados hacen posible ver la realidad de otro modo, de un modo no-humano. El cine, para Vertov, era inseparable de su condición tecnológica, mecánica. Abría una posibilidad diferente a la pintura, incluso a la fotografía. Ahora bien, ¿qué sucede cuando es la propia condición tecnológica la que amenaza la autenticidad del medio? ¿Sobre qué se sostiene entonces el cine?
Es precisamente lo que empieza a suceder en la década de los ochenta, cuando las tecnologías de la imagen se abrieron a la era post-fotográfica. Por primera vez en el cine ya no sólo era posible prescindir de tener el mundo físico frente a la cámara, sino que incluso se podía prescindir de la cámara misma. De acuerdo a James Hoberman ‘‘con el advenimiento del CGI la historia de las imágenes en movimiento pasó a ser la historia de la animación’’. A eso había que sumarle el hecho de que las pantallas estaban en un proceso acelerado de masificación global. Por ello, algunos consideraban que el cine era un lenguaje que, tal como era conocido hasta entonces, estaba en un proceso de extinción, destinado a ser consumido fuera de las tradicionales salas de cine por los nuevos formatos y plataformas electrónicas. Esta inquietud anima el breve diario fílmico Room 666, de Win Wenders, filmado en el contexto del Festival de Cannes de 1982. Allí son invitados reconocidos cineastas a responder un cuestionario acerca del futuro del cine y su aparente declive frente a los nuevos formatos televisivos y medios digitales. Para algunos la situación era menos dramática que para otros. Herzog, que por ese entonces presentaba su monumental Fitzcarraldo, estimaba que la estética del cine era algo completamente separado de la TV, y que no dependía de este formato para su auténtica expresión. Antonioni, por su parte, quien poco después habría de sufrir un accidente cardiovascular que lo dejaría con afasia, proclamaba que el cine no podía sino adaptarse a las nuevas exigencias del espectáculo del mañana. Lo cierto es que la incertidumbre respecto al futuro del cine estaba en el aire, y la necesidad de reivindicar la esencia de lo cinematográfico era algo compartido. Pero la pregunta subyacente quedaba instalada de un modo abierto: ¿en qué reside esa esencia, o si se prefiere, esa potencia singular del cine?
Lejos de quedar conforme o tranquilo con las reflexiones de sus colegas, Wenders emprendería nuevas tentativas documentales para abordarla: Tokio-Ga (1985) y Notebook on cities and clothes (1989). Nuevamente el diario fílmico es invocado como el formato elegido para pensar la identidad del cine, esta vez, en medio de la afluencia de nuevas tecnologías de la imagen. A diferencia de Room 666, cuyo desarrollo sucede principalmente dentro de la habitación de un hotel, los posteriores diarios fílmicos de Wenders son realizados desde la mirada del viajero que recorre una cultura hipermediatizada como Tokio. En Tokio-Ga, el cineasta mira la cultura visual del presente con los ojos del pasado. Durante una visita a la capital japonesa, un melancólico Wenders se propone a reencontrar las huellas de Ozu, no con el objetivo de peregrinar, confiesa, sino de poder rastrear el universo que registró el cineasta japonés, constatar “si quedaba algo de su obra”. Así las elogiosas palabras del comienzo:
Si todavía existiera en nuestro siglo lugar para lo sagrado, para mí habría de ser la obra del director japonés Yasujiro Ozu […] Para mí, nunca antes, ni nunca desde entonces ha estado el cine tan cerca de su propia esencia y de su objetivo: presentar una imagen útil, auténtica y válida, en la que el ser humano no solo se reconozca, sino en la que, sobre todo, pueda aprender sobre sí mismo.
La profunda impresión que Ozu causa en Wenders se remonta a 1973, cuando el cine japonés todavía era poco conocido en occidente. Esto puede explicar en parte el entusiasmo que pudo haber significado descubrir la poética de lo cotidiano que desarrolla Ozu en sus obras. De este modo la deriva por el Tokio de Ozu se transforma para Wenders en una búsqueda por imágenes significativas y auténticas, es decir, imágenes capaces de transmitir o revelar una sensación de verdad sobre el ser humano y el mundo sensible. Así el vértigo de la ciudad es presentado de una manera contemplativa: vemos trenes que se cruzan, automóviles que van y vienen, la masa que se congrega, que transita por las calles o se dirige al andén del metro. El cineasta a ratos se silencia para dar espacio a que las imágenes hablen por sí mismas. En contraste con el ordenado e íntimo mundo representado por el cineasta japonés, Wenders encuentra un paisaje contradictorio y distante, desarraigado de sus tradiciones, cuya realidad material se desvanece en imágenes publicitarias u homogéneas que podrían pertenecer a cualquier otra cultura. Tal paisaje es descrito de manera elocuente por Herzog, cuando en otro momento Wenders lo entrevista en uno de los rascacielos de la aglomerada urbe:
Es un hecho que no ya quedan muchas imágenes. Cuando miro por la ventana, todo está bloqueado, las imágenes son casi imposibles. Uno tiene que cavar como un arqueólogo para tratar de encontrar algo en este paisaje dañado.
En cierto punto, Wenders llega al templo de Enga Kuji para visitar finalmente la tumba del maestro japonés. En ella se lee un ideograma chino: 無(mu), expresión para el vacío, la nada, la ausencia. El mu está en esos planos vacíos (pillow shots) que definen las transiciones de las escenas de Ozu, intervalos de espacio-tiempo en donde domina el silencio. No obstante, la búsqueda de Wenders encuentra aquí su momento más simbólico: el mu es también todo lo que queda del maestro, una radical ausencia. Tokyo-Ga se vuelve así la crónica de esta ausencia, de un paraíso perdido del cine.
Nuevamente, una sensación de disconformidad domina el final de este diario fílmico, lo que impulsa una tercera tentativa en Notebook on Cities and Clothes, en donde Wenders, más abierto a las nuevas transformaciones, demuestra adaptarse a los medios digitales, retornando a Tokio para investigar las similitudes de su oficio cinematográfico con la de un reconocido diseñador de ropas, Yohji Yamamoto. En este caso, es el mundo de la moda, y ya no el de las películas, el que se ofrece como un medio por el cual el cine puede aprender algo sobre sí mismo. A diferencia de Tokio-Ga, aquí Wenders registra la mayor parte de su viaje solo, portando dos cámaras: una antigua cámara de 35mm que había sido utilizada por corresponsales de la segunda guerra, y una pequeña cámara de video digital, que permitía grabar sonido, y que en palabras de Wenders, funcionaba como un ‘‘cuaderno de apuntes perfecto’’. ‘‘Hacer cine’’, dice al comienzo ‘‘a veces debería ser simplemente una forma de vida, tal como salir a caminar, leer un libro, escribir notas, o manejar un auto’’. Al nivel de esos gestos, nos presenta este film como un cuaderno sobre ciudades y vestimentas, motivado por nada más que por una curiosidad sobre su tema. De este modo, cuatro años después de su anterior trabajo, volvemos a ver las autopistas y los edificios modernos de Tokio, pero esta vez en una combinación entre el celuloide y el digital, en donde la imagen digital aparece muchas veces como una imagen dentro de una imagen, generando un constante diálogo entre ambos formatos.
Cuando Wenders conoce al modista Yamamoto, descubre que gran parte de su inspiración proviene de una reinterpretación de la cultura visual de Occidente. Su estudio se deja ver como un gabinete moderno de curiosidades y fotografías que son reutilizados para el diseño de ropa. Uno de sus fotolibros favoritos es el El hombre del siglo XX, del fotógrafo August Sander, cuyo uso en este contexto sugiere cómo los elementos del pasado acechan e informan el presente. Tanto Yamamoto como Wenders expresan un anhelo por imágenes que articulen la realidad material del pasado, ya que ambos desarrollan su arte frente a las ruinas de una historia que, en un mundo posmoderno, ha estallado en fragmentos de imágenes dispersas. Del mismo modo como lo dejaba ver Chris Marker en Sans Soleil, la historia no puede leerse como una disposición lineal de acontecimientos. Lo que sabemos ahora del pasado existe como una colección de signos que flotan libres de sus referentes originales. Por ello la pregunta que se plantea en Sans Soleil resuena con fuerza también en los diarios de Wenders: ¿qué significa intentar pensar históricamente en un mundo en donde los medios visuales se han convertido en la principal forma a través de la cual entendemos la realidad? El problema, por supuesto, se agudiza si se toma en cuenta la proliferación de imágenes digitales, en donde toda distinción entre la copia y el original se desvanece o al menos se vuelve arbitraria. No sorprende entonces, como dice Wenders, que la identidad esté pasada de moda, y que justamente en este mundo en el que todo cambia y cambia cada vez más rápido sea la moda lo que se evoca constantemente, la moda como el valor pasajero que tienen las cosas según determinados contextos del presente.
Toda esta indagación lleva a Wenders a revalorar y afirmar la imagen digital como una forma de representación adecuada frente a la realidad hipermediatizada de Tokio. Este formato le permite registrar con mayor comodidad y autonomía los espacios públicos de la ciudad sin invadir en exceso la intimidad de los transeúntes, a diferencia de lo que ocurre inevitablemente con las voluminosas cámaras tradicionales. Mientras Tokio-Ga evoca una nostalgia por la permanencia del lugar y la identidad, Notebook on Cities and Clothes induce una sensación liberadora de desorientación espacial, posibilitada por la ligereza de la cámara en mano, cuyo movimiento vertiginoso contrasta con la mirada estática de las cámaras montadas en trípodes. Cuando Wenders intenta captar una escena callejera de la misma forma que Ozu se siente decepcionado con los resultados. De allí que su apreciación por la nueva tecnología no apunte a las cualidades intrínsecas del dispositivo técnico, sino a su capacidad para adecuarse a distintos contextos. Son los contextos con sus singularidades los que exigen un tipo de imagen u otro. El cineasta comprende entonces que no puede conformarse con fórmulas preestablecidas: imitar al maestro sería traicionarlo. Debe en cambio buscar su propia autenticidad en la apertura hacia combinatorias nuevas, todavía por descubrir.
****
Sea cual sea el momento histórico o el ojo detrás de la cámara, cuando el cine reflexiona sobre sí mismo no lo hace por mero ejercicio intelectual, sino por una urgencia: la sensación de que el arte cinematográfico se degrada, se industrializa en exceso, se banaliza o, sencillamente, entra en crisis. Ante ello, se vuelve necesario regresar a lo inmediato, a lo vital. De ahí que el diario fílmico reaparezca como el espacio en el que el cine se mira a sí mismo, explora sus límites y se reinventa, pues allí el cine vuelve a ser, antes que nada, una forma de vida.
Por George Sommerville