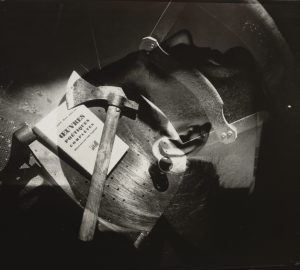La entrevista empieza cuando le preguntan si puede establecer una continuidad entre su obra literaria y su ópera prima, Camila dice:
—Bueno, hay un niño que se pierde en el bosque, después aparece. Digamos, es solo un momento.
Como si lo extraño fuera la vuelta de los niños. Como si lo raro fuera lo que funciona bien. El mundo de Camila Fabbri siempre está levemente desencajado, siempre hay algo que acecha, que está por acechar o que ya dejó sus marcas pero cuesta nombrarlo. En este terreno se desarrolla su literatura.
En su cuento “Meteoro” una chica no puede escapar de un taxi. El taxista se desvía incesantemente del camino. Deja la ciudad, se adentra en la ruta hasta llegar a una casa en la nada, sólo habitada por perros en un posible estado salvaje. En su obra de teatro “En lo alto y para siempre”, una mujer que vive en una casa inundada está recluida en el techo. Desde ahí ve a su hijo que se tira y cae, y se tira y cae, y vuelve a subir a lo más alto y vuelve a tirarse y a caer, siendo un fantasma, repitiendo ese suicidio que le llegó luego de muchos años de tristeza. En su novela “La reina del baile”, finalista del premio Herralde Novela 2023, una chica despierta en un auto destrozado e intenta saber cómo llegó hasta ese punto. Su novela de no-ficción “El día que apagaron la luz”, pareciera ser la confesión del primer contacto con el peligro, la tragedia de Cromañón. En su ópera prima “Clara se pierde en el bosque”, la autora construye la antesala de la escritura de esa novela, refugiada en el personaje de Clara (¿será su Emilio Renzi?)
Camila vuelve a Cromañón. Busca nuevas respuestas para las preguntas que arrastra desde hace años. Preguntas que giran en torno a lo fuera de lugar, a la sensación de peligro, a la incomprensión de un novio, a una amiga que se distancia. A niños que están solos. Y en peligro. En su literatura, las respuestas producen el mismo vértigo que las preguntas, se lee en un estado de alteración anclado en situaciones cotidianas (una fiesta, un casamiento, un shopping), y es ahí donde surge lo espeluznante. En su cine, las respuestas aparecen en un tiempo más distendido, un letargo de la reflexión de su protagonista, Clara, en un viaje a la quinta donde se crió su novio. Pasa los días con una video cámara, registra todo y también va tras el archivo de su adolescencia, el archivo pertenece a Camila: esos adolescentes con flequillo y mochilas de tela sintética que no sabían. Esos adolescentes que crecieron de repente, que velaron amigos en el calor del último día del año, como si el mandato de terminar con su inocencia fuera un designio exacto y trágico que intentaba inaugurar el año entrante con toda una generación ya convertida en otra cosa. Ya parece una maldición argentina eso de generaciones que la muerte transforma en otra cosa. Clara intenta comprender lo que pasa, le pregunta a su mejor amiga por los recuerdos que tiene sobre Cromañón. La amiga no responde con el interés que espera Clara, está abocada al embarazo que transita, no al pasado. Su cuerpo experimenta marcas de transformación, su mente se prepara para otra cosa. Entre Clara y su amiga se produce una distancia, el trauma vuelve, de nuevo un amigo se puede ir, de nuevo la juventud se va. Ya no por una catástrofe, se va por el devenir de la vida: matrimonios, embarazos, almuerzos con suegros. A Clara la diferencia el espacio para la duda y la rememoración. En el afán de escribir un libro sobre Cromañón revisita su pasado, todas las canciones de la adolescencia y la mitología alrededor de las bandas. “‘¿No sabías que el líder de Viejas Locas, es el mismo que el de Intoxicados?” pregunta Clara a su novio que no sabe. Después sigue escuchando al hermano de su novio, cantan juntos “El rey”, de Intoxicados, en reposeras, rodeados de pasto (Este es un juego que solo hay que jugar, te puede ir bien, te puede ir mal. Lo más grande que te podes llevar es la amistad). Se le canta a lo que no está. A la amiga que está lejos, que sabría que El Pity fue el líder de Viejas Locas y que después fundó Intoxicados. Para evocar la ausencia es necesario bajarla a tierra, narrarla, no mostrarla. El guión elige contar con las palabras de sus personajes, hacer uso de la oralidad a través de los audios que Clara y su amiga se mandan. Así traen al recuerdo como recuerdo y no como forma cinematográfica del pasado (flashback), se trabaja sobre lo disperso, sobre los titubeos a la hora de narrar o recordar (“¿Te acordas de ese pibe, el Pichi, algo así, que era como… no sé un hijo de nadie?”)
Existe una red de intertextualidad que no es necesaria para entender la película pero que suma una capa más a la relación entre la literatura, el cine, y el paso de un terreno al otro. Lo novedoso es que Camila da vuelta los sentidos comunes respecto a estos. Escribe de manera cinematográfica, en tanto que genera una identificación corporal con el texto, con audacia de
cuentista que conoce el terreno del mecanismo perfecto, pero elige filmar con las bifurcaciones que permite el cine. El cambio de dispositivo narrativo no la lleva a adaptar su obra sino a repensar a través de la ficción el mismo tema de su novela sobre Cromañón. Si “El día que apagaron la luz” trae al presente todo un pasado, “Clara se pierde en el bosque” lo trae en tanto a recuerdo, un encuentro disperso y agobiante que resignifica el presente de la película: el niño en peligro, el bosque prendido fuego.
Por Manuel Gallardo