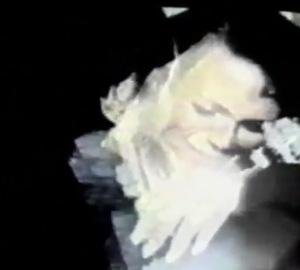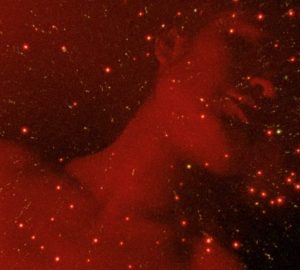Dentro de la extravagante familia de personajes de los cuentos de Juan Rodolfo Wilcock hay uno en particular, Lorbio, que por estar enfermo, obligado a guardar reposo, mandó a colocar en su habitación dos grandes espejos a sus costados para así encontrarse acompañado y en total sintonía con sus reflejos. A la manera de aquel, Aki Kaurismäki aspira también a la nada sencilla ambición de coincidir consigo mismo; solo que, en su caso, no montó espejos sino películas. Y cualquiera que dispusiera las suyas una al lado de la otra no tardaría en apreciar el mutuo parentesco de una obra que ha terminado por darle a su apellido destino de categoría: lo kaurismakiäno, esa suerte de género en sí mismo nacido el día, se sospecha, en que a Kaurismäki le fuera revelada una certeza que entendió debía abrazar por siempre, a saber: que lo único que necesita para sus películas es hacer lo que ya hizo, y que en consecuencia su cine puede ser la repetición de una modesta conversación de él para con él.
Como en trabajos predecesores —Un hombre sin pasado (2002), Sombras en el paraíso (1986) o Ariel (1988)—, la última película del finés, Hojas de otoño (2023), reincide con gracia en contarnos la historia de dos tristes desventurados de la clase obrera, Ansa (Alma Poysti) y Holappa (Jussi Vatanen), cuyo amor es esquivo y al cabo consagratorio. En el mundo del también director de Juha (1999), las películas se autorreplican como las células, y lo viejo y lo nuevo siempre revisten diferencias de grado, nunca de naturaleza. De allí que Kaurismäki se renueve a fuerza de depuración: con el humanismo chapliniano cargado en los hombros, Hojas de otoño condensa lo inagotable de una estética, la suya, asentada en la recurrencia a esos rasgos que le valieron la etiqueta de “autor”: la austeridad narrativa, la puesta en escena detallista y mínima, el carácter árido del humor, anti-natural de las actuaciones y generalmente fijo de los planos, el expresionismo decoroso de la fotografía y un montaje elíptico que pasea a los films por la comedia y el melodrama sin oportunidad de desempate. Un universo, en suma, incorruptiblemente personal, cuyos procedimientos se adivinan inmunes al olor a humedad. De haber un método, el de Kaurismäki habrá de dictar que innovar no supone “huir” de su estilo sino arrimarse, hacerle zoom a su propio gusto que además de propio también habrá de resultar extraño. Extraño para él, sí, pero sobre todo para el mundo (“yo no he cambiado casi nada”, dijo en una entrevista, “pero el mundo sí”). De allí una experiencia común al espectador de su cine: descubrirse sonriendo, nostalgia mediante, ante cada plano donde Kaurismäki “usa” el cine para conservar (como lo hacen el cine y la fotografía, siempre a contratiempo) aquello que ama y ya no existe o va menguando su existencia: su música privilegiada (el blues, el rockabilly, el tango), ciertos objetos (la radio, los floreros, los autos antiguos) y lugares (las salas de cine, los puertos, los bares), su cine predilecto (Chaplin, Ozu, Bresson) o la clase de gestos entre dos o más personas (y por “personas” se incluye a los perros) que tienen por premisa una solidaridad intuitiva, menos ideológica que corporal.
Hablar de “gestos” suena inverosímil en vistas de un director empeñado en crear personajes tan secos, robóticos, inexpresivos. Y a su vez hermosos, personajes tiernos, graciosos, con seguridad entrañables. Porque que en el cielo platónico de Kaurismäki flota una idea de “finlandés puro”, a la vez finlandés y universal, que todas sus películas insisten en traducir y sus actores en encarnar: un trabajador desolado, de voz incolora y muecas rígidas, que va de despido en despido apilando miserias y alternando su descanso en la música, el baile, los perros y el alcohol, siempre retratado fría pero amistosamente. Que la cámara se mueva y exprese tan poco como los personajes no quita que su director les profese cariño (hasta el más pesimista de sus guiones les reserva un huequito para la redención). Porque Kaurismäki cree en sus intérpretes es que les ha arrojado una misma directiva: que no actúen, “que no agiten los brazos como molinos de viento”, porque “los actores —dice Aki— no son marionetas, son carne y sangre” y a él le gustan “sus rostros como son”.
Y sin duda el de Kaurismäki es un cine de rostros, de acción concentrada en los ojos, y de ojos que revelan lo desnudo de miradas que despiertan la risa (el exageradamente villano guardia del supermercado vigilando a Alma al comienzo de Hojas de otoño), el desconsuelo (Koistinen, interpretado por Janne Hyytiäinen, en Luces al atardecer, mirando un punto fijo en su casa previo a su arresto), con suerte la dicha (el plano final de Nubes pasajeras, cuando Llona —Kati Outinen— eleva los ojos en fuga hacia el cielo). Y cuánto su obra le debe al respecto a Outinen, una de sus actrices más recurrentes, cuyo movimiento de ojos es capaz de sugerir, pero nunca develar, esbozos de una interioridad que se intuye, las más de las veces, desolada. Nadie debería privarse de ver lo que hace Outinen durante el primer y esperado beso entre su personaje y Nieminem (Juhani Niemelä) en El hombre sin pasado; cómo al comienzo mantiene los ojos abiertos, nerviosos, moviéndose en zig-zag, hasta que después los cierra con la secreta sutileza de quien se relaja. Como si fuese su mirada lo que determinara la duración del plano; éste se extiende lo que el personaje demora en que su cuerpo confíe y sus ojos, un segundo después, acusen recibo de esa confianza.
Jonathan Rosenbaum recuerda aquel momento en Sombras en el paraíso cuando uno de los protagonistas sale del cine y comenta enojado que se suponía había ido a ver una comedia pero no se rió ni una sola vez. En ese “pero” está la clave que vale para todo el cine del finés: en el suyo, a la emoción se llega a fuerza de percibir los contrastes, la convivencia de elementos opuestos. Hojas de Otoño no escapa a la regla cuando el presente de la guerra de Rusia y Ucrania se infiltra mediante una utilería anacrónica, (las noticias de la guerra le llegan a Alma a través de una radio que bien podría tener ochenta años encima), o cuando el realismo de la inestabilidad laboral que acecha a los protagonistas cohabita con la disposición de locaciones delicadamente irreales, estilizadas tal cuento de hadas, así como con la constante invitación que le hace la historia al espectador a que suspenda la incredulidad y acepte, de buena gana, los finales felices como por caso la probabilidad de que el alcoholismo (en este caso de Holappa) pueda curarse mediante la fuerza de un amor consumado.
Pese a la vida que les tocó tener, los personajes de Kaurismäki pueden sentirse contenidos cuando el cine de su director reluce aquello que tiene por sello propio: el modo en que la fotografía (obra de Timo Salminen) y la música no revelan una característica de los personajes como sí una falta; por eso la iluminación y las canciones siempre salen en su auxilio, hablan por ellos, enuncian todo lo que los personajes —en su mutismo, su timidez, su pasividad— no saben, no pueden o no quieren decir ni hacer. Es la sequedad de los personajes la que tiñe a los recurrentemente luminosos colores primarios de Salminen de una función no sólo estética, sino lógica: de tan expresivos, los azules de ensueño de El hombre sin pasado o del corto mudo The tavern man parecen elevarse al rango de líneas de diálogo, y el intercalado puntilloso de rojos y amarillos en aquella cena entre Ansa y Holappa en Hojas de otoño ratifica aquello que está al alcance de la percepción de cualquiera: que el cine de Kaurismäki excluye de su mundo la chance de que una pared o un mantel aduzcan colores mudos o insípidos.
En una oportunidad, el crítico Matías Serra Bradford le consultó por su mesura a la hora de mover la cámara, y Kaurismäki contestó que el tiempo lo volvió menos astuto en su manejo, a tal punto que, bromeó, su próxima película sería sin imágenes. Un melómano como Kaurismäki quizás podría prescindir de la luz pero nunca de ese ordenamiento cultural del sonido que se concede en llamar música, pasión que el director convida a sus personajes: si acaso no la practican, los personajes de Kaurismäki al menos siempre están vinculados a ella. Por eso van a recitales, bailes, karaokes, y la unidad mínima de esta relación la compone alguien escuchando la radio: no hay en su cine un rincón por desolado que sea que no cuente personas nucleadas alrededor de una. Porque la música es lo único que tienen los que nada tienen, es que la radio, como señala Robert Barry, es una de las pocas cosas que empaca antes de partir el ex minero interpretado por Turo Pajala al comienzo de Ariel; por eso el valor que tiene para Nieminem su viejo tocadiscos en El Hombre sin pasado. Una radio o un tocadiscos en tanto objetos pueden o no tenerse, pero la música no es una cosa, y a la fecha nadie ha podido agarrar una canción con las manos. La música es una actividad, que el su cine sublima: en Hojas de otoño, la primera vez que Ansa y Holappa coinciden es en un karaoke, y, cuando cruzan miradas de mesa a mesa, un hombre empieza a entonar esos versos de “Serenata” de Franz Schubert que acaso Ansa y Holappa desearan decirse: “Suavemente mis canciones suplican / durante la noche por ti / Abajo en el bosque silencioso / Amada, ¡ven a mí!”. En ese mismo karaoke, “escuchá y apreciá” le dice Huotari (Janne Hyytiäinen), a su compañero de trabajo, Holappa, previo a subirse al escenario, no sin también advertirle que “tiene una buena voz, bajo barítono”. Se sabe así que tras ese hombre de muecas de piedras yace un cantante melódico, cuyo canto cimienta una autoestima y la fantasía de que un productor descubra sus dotes musicales. Como si la música pidiera a los personajes que no olviden: libertad es también disponer esos cuerpos de rictus apenado al encuentro de un goce, en muchos casos compartido. Hay una escena en El hombre sin pasado donde el protagonista convence a la banda que toca para el Ejército de Salvación de ampliar su repertorio limitado al vals, y lleva a los cuatro miembros a su casa para iniciarlos en el blues. La cámara se detiene en sus pies marcando el compás; luego las manos, que percuten sus rodillas; finalmente sus cabezas que asienten en sintonía. En solo tres planos Kaurismäki capta el momento y el lugar exacto donde nace el sentimiento musical, y le da a ese sentimiento la fuerza de un manifiesto: la música podrá entrar por los oídos pero empieza allí donde el cuerpo reconozca un pulso; no pide comprender, sino desprender, o acaso la único que demanda es que uno se permita verse interpelado por un ritmo, y permitirle al ritmo que hable en nuestro nombre, que lo sigamos a ver qué pasa. Los Tímidos Del Mundo amamos la música entre otras cosas por ello, porque nos libera de la conversación.
Aquel lugar común del director que siempre filma la misma película y cuenta la misma historia, en Kaurismäki sin embargo adquiere un tinte enternecedor. Una feliz obstinación, como un cine vuelto ritual personal cuya convicción ostenta la luminosidad propia de quien cree en sus personajes y le sigue dando vueltas a las preguntas que le revolotean por la cabeza. En su caso: qué es lo que anima a las personas a persistir en su encuentro, cómo filmar el hilo invisible que a ellos los une, y en definitiva qué carajo es eso que se conviene en llamar dignidad, ese valor cuya existencia, sea lo que fuese, Kaurismäki se empeña en extender —no compasiva, sino solidaria, horizontalmente— a los excluidos, los desdichados, los pobres, los parias; a todo aquel cuya mirada delate una indefensión, y su indefensión esconda una grandeza.
Por Manuel Duarte