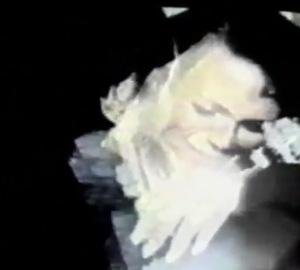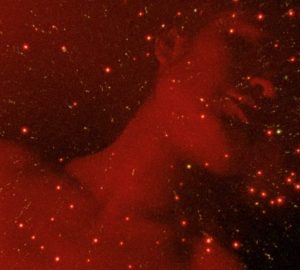“Mis películas son pobres”, decía Raúl Ruiz en una entrevista reciente. “Son como mi familia. Son pobres, pero son longevos”. El director y guionista chileno tenía una gran familia cinematográfica: una prodigiosa carrera que abarcó cerca de medio siglo, hizo cerca de 90 largometrajes y 30 cortometrajes, muchos de los cuales se ganaron el aprecio de la crítica y los cinéfilos del mundo. Pero la longevidad es algo que Ruiz no podría pedir para sí mismo. Operado hace dos años de un cáncer al estómago, falleció el pasado viernes 19 de agosto, en París, a los 70 años.
En la mente del lector americano podrían aparecer dos ideas: qué pena; y ¿quién era él?. La respuesta: Raúl (también Raul y Raoul) Ruiz fue un excepcional cineasta que floreció en el momento equivocado para que su trabajo fuese apreciado aquí. Si volvemos a 1963, cuando hizo su primer cortometraje expresionista La Maleta, el cine internacional era una preocupación apasionante en la pensante clase americana. Bergman, Truffaut, Godard, Buñuel, Fellini, Antonioni y Kurosawa no solo hacían grandes películas, sino que eran nombres que rivalizaban con Gucci, con nuevas obras que provocaban apasionados debates en bares y residencias universitarias.
Nacido y criado en Chile, y viviendo en París desde que se exhilió voluntariamente después del asesinato de Salvador Allende en 1973, Ruiz produjo una obra tan creativa, exigente y gratificante que merece estar en compañía de esos gigantes. El también fabulista argentino Jorge Luis Borges, siempre moldeó lo que consideramos realidad en los extraordinarios animales de globos de helio de su imaginación. Y aunque las películas de Ruiz no son tan accesibles como los blockbusters de superhéroes, estas pueden ser apasionantes. A aquellos espectadores receptivos les abre mundos enteros, con docenas de personajes, trampitas o sorpresas narrativas y revelaciones. Los familiares más cercanos a sus obras son las novelas del siglo XIX que Ruiz adoraba y comúnmente adaptaba al cine, y las telenovelas que trabajó de joven en Chile y México. Aquellos admiradores de novelas de misterio deberían ir en masa a ver las películas de Ruiz.
Sin embargo, en las últimas décadas, han decaído los “americanos” interesados en cine en lenguas extranjeras, por lo que son pocas las películas de Ruiz que han sido estrenadas en sus cortes originales (Klimt de 2006, protagonizada por John Malkovich como el pintor austriaco, fue estrenada aquí con un “corte del productor”, 34 minutos menos que el corte del director). Tres Vidas y Una Sola Muerte, en 1996, dio a Marcello Mastroianni uno de sus grandes roles –en realidad, tres o cuatro roles, ya que el actor aparece bajo distintos aspectos a lo largo de varias viñetas entrelazadas–. En 1999 estrenó El Tiempo Recobrado, una elegante y enternecedora adaptación del volumen final de En Busca del Tiempo Perdido de Proust. Y un año antes de su muerte, Ruiz terminó la que quizás sea su obra maestra: Misterios de Lisboa, basada en la novela de intriga y secretos familiares escrita por Camilo Castelo Branco en 1854, que tuvo su estreno en Nueva York una semana antes de su muerte.
El resto del mundo civilizado del cine conoce la obra de Ruiz como un divertido, intelectual provocativo sin ningún rasgo de padecer “bloqueos” de guionista o cineasta. Además de sus películas, escribió más de un centenar de obras de teatro y dio conferencias alrededor del mundo, desde Aberdeen, Escocia hasta Harvard. Un hombre ilustrado que adaptó grandes escritores como Kafka (La Colonia Penal, 1970), Racine (Bérénice, 1983), Shakespeare (Ricardo III, 1986) y Robert Louis Stevenson (La Isla del Tesoro, 1982, con un elenco que incluyó a Martin Landau e íconos de Godard como Jean-Pierre Léaud y Anna Karina). Sin espacio para distinguir entre la alta cultura y el mundo popular, Ruiz realizó películas para museos de arte y para el empresario de películas de clase B Roger Corman: El Territorio de 1981, una película de terror real con giros ruizianos.
La variedad y la cantidad son sus atributos más obvios, Ruiz fue un creador de puzzles con la destreza y la astucia de Will-Shortzian. En su película revelación La Hipótesis del Cuadro Robado (1979), un comentarista invisible discute sobre una serie de pinturas con un narrador en pantalla, que camina entre las escenas mientras las personas en las pinturas cobran vida, como los fantasmas en las murallas de Hogwarts en Harry Potter. El marinero en Las Tres Coronas del Marinero de 1982 cautiva con sus aventuras a un estudiante solitario (el joven acaba de matar a su profesor). Contar historias es el don y la maldición del marinero, pero es un personaje que le viene bien a Ruiz, quien sabe que todas las historias son mentiras espectaculares. En Genealogías de un Crimen de 1996, una abogada (Catherine Deneuve) defiende a un joven acusado de asesinar a su tía (también Deneuve), complejizando la trama.
Puedes y debes seguir la pista al elegante, seguro y repleto elenco de estrellas que conforma El Tiempo Recobrado, donde Proust es llevado a imágenes, vagando por salones de la pre-guerra y atendiendo a susurros de maldad y amor. Un hombre brillante (Marcello Mazzarella, como Marcel) habla con una mujer deslumbrante (Emmanuelle Béart, como Gilberte) de una vieja herida. “El desamor puede matar”, dice, “pero no deja rastro”. El pícaro Charlus (Malkovich) disfruta de sus placeres sexuales con el látigo. Estos personajes suelen estar atorados por el peso del glamour, pero en la película no lo sienten. Llevan su gravedad con una facilidad flotante, viendo a través de las paredes, convirtiendo mágicamente a estatuas en personas. Como las películas fantásticas de Georges Méliès de principios del siglo XX, El Tiempo Recobrado nos recuerda que todo el cine es un ingenioso juego de luces y oscuridad. “En el cine de hoy (y en el mundo de hoy) hay demasiada luz”, escribió Ruiz en su libro Poéticas del Cine 2. “Es tiempo de regresar a la oscuridad. Por eso, ¡vuelta! ¡Vuelta a las cavernas!”. En Misterios de Lisboa, el director de fotografía André Szankowski esculpe seductoras sombras alrededor de conspiradores, cuyos móviles son siempre turbios. En una escuela dirigida por el padre Dinis (Adriano Luz), un huérfano llamado João se entera de que su verdadero nombre es Pedro da Silva y su verdadera madre es la condesa Angela de Lima (Maria Joäo Bastos), quien se vio obligada a abandonar al niño cuando se casó con el cruel conde de Santa Bárbara (Albana Jerónimo). En la magistral interpretación que el guionista Carlos Saboga hace de la novela, Misterios se enfoca en el Pedro adulto (José Afonso Pimentel) y en muchos otros personajes de la alta y baja alcurnia –gitanos, piratas, traficantes de esclavos, asesinos–, a lo largo de años de relaciones cambiantes e identidades ocultas.
“Las telenovelas”, decía Ruiz, “son un organismo con un excelente hígado que digiere todo”. En la telenovela de Paulo Branco, como en gran parte del melodrama latino –en las películas de Pedro Almodóvar y en las telenovelas se puede extender por horas– la revelación estándar viene en la forma de “¡Pero si ese/esa hombre/mujer es tu hijo/padre (hija/madre)!”. Misterios de Lisboa sugiere que la identidad es una conveniencia social, moldeable según el capricho. El padre Dinis, por ejemplo, es un maestro del disfraz, bien podría ser Zeus o Zelig, que a menudo aparece en lugares inesperados (mientras Ruiz mueve la cámara de una conversación tête-à-tête a un rincón de la habitación, donde el padre Dinis se encuentra por casualidad).
Parece como si todos en el Lisboa de mediados del siglo 19 –y en París, Italia y Brasil, donde la historia eventualmente ocurre– hubiera un misterio. Nuevos personajes emergen a menudo para tomar control de la narración, aunque sea brevemente; como si un grupo de extraños en un vagón de un tren tuvieran el coraje de contar sus historias de vida, y que cada biografía conectara por casualidad con otros pasajeros. Ruiz observa estos parentescos oblicuos y volcánicos con “intenso distanciamiento” (frase suya), donde la sangre caliente de los personajes se contempla a través de un ojo de cámara fascinado y desinteresado a la vez. Muchas escenas son largas conversaciones íntimas: planos de cuatro, seis u ocho minutos de duración, donde el lento movimiento de la cámara crea sutiles cambios en los vectores de poder, para luego retirarse con tacto o picardía en los momentos de clímax. En otros momentos, Ruiz emplea distorsiones ópticas o planos continuos que podrían haber sido coreografiados por Balanchine, junto a la titánica banda sonora compuesta por Jorge Arriagada (quien trabajó en 54 películas de Ruiz), utilizando motivos para insinuar las múltiples identidades de los protagonistas.
La película podría ser más apetecible en dosis más pequeñas; de hecho, se creó como seis episodios de televisión de una hora de duración, lo que permite a los espectadores en una noche o una semana entender cada nuevo giro sorprendente o situación desconcertante. Verla de un tirón requiere que el espectador posea reservas de concentración –y posiblemente un organigrama de los personajes y sus complejos y cambiantes relaciones–. Aún así, Misterios es un laberinto que recompensa totalmente el reto de verla y lo hace con claridad, resolución y gracia, en un final piadoso que es, a su vez, angustioso y angelical.
En una entrevista para la televisión, Ruiz habló sobre el placer que le entregaba sumergirse en dramas seriales. “La satisfacción que sentí fue como volver al pasado, a cuando tenía 21, 22 años, y ayudaba a dirigir telenovelas en México y en Chile. Es como cerrar el ciclo. El ciclo se ha cerrado”. Para este inagotablemente cineasta proteico, el ciclo se cerró prematuramente. Pero puede continuar si los cinéfilos aventureros se familiarizan con la nutrida familia de películas de Raúl Ruiz.
Por Richard Corliss
Traducción de Ricardo Olave
Texto publicado por Revista Time el 22 de agosto de 2011, tres días después de la muerte de Ruiz.