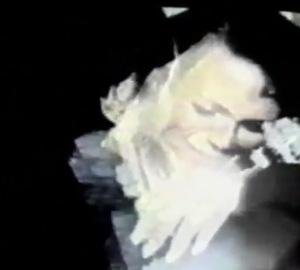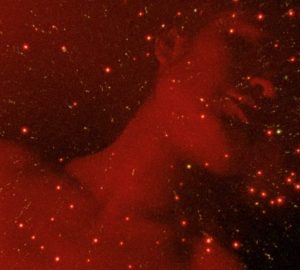El verano, esa larga angustia. A partir de Aftersun, de Charlotte Wells
Hace un par de semanas me hice una nueva amiga. Resultó ser una persona generosa que leyó mis poemas con entusiasmo. En ese intercambio de ideas que sucede después de una lectura, me preguntó si recordaba el día en que había conocido el mar. Según ella, mi libro estaba marcado por su presencia. ¬¬La pregunta me hizo dudar. Sentí que nadie goza de una memoria tan clara, y que lo que uno mismo puede presumir como un primer recuerdo podría, en realidad, no serlo. Recordé algunas autorías que, dentro de su obra, presumían tener esa capacidad: Nicanor Parra en Se canta al mar, por ejemplo, un poema narrativo en que cuenta la primera vez que su padre lo llevó a conocer esa masa azul y salada. Yo le dije que no. Que no lo recordaba. Pero que sí creía recordar la primera vez que fui a la playa.
Yo tenía tres años. Mis papás deben haber tenido algo así como veintisiete y veinticinco. Arrendaron una cabaña en El Quisco para semana santa, y fuimos con el auto prestado del Chito, el tío abuelo de unos primos de mi mamá. Una relación un tanto lejana, sí. Sobre todo para prestar un auto, creo. En esa época vivíamos en la casa de mi abuela. Yo pasaba mucho tiempo con ella y habíamos construido un compañerismo inquebrantable. Éramos compañeros de siesta, de cocina y de juegos. Cuando cayó la noche del primer día en El Quisco, le dije a mis papás que ya estaba listo para volver a Rancagua con la Carmen, mi abuela. Ellos se rieron y me dijeron que íbamos a dormir ahí un par de días. Entonces les pedí que la llamáramos, porque la extrañaba. Salimos a un teléfono público y, en los brazos de mi papá, mi mamá metió unas monedas en la caja metálica y me entregó el tubo.
La playa, recuerdo, me pareció hermosa y decepcionante. De lo que había visto en la tele me imaginé barcos, turistas, mucho sol. Pero en realidad muy poco de lo que tocaba el mar era playa. Nos estábamos quedando cerca de una quebrada, no había tele, hacía mucho frío; y lo único que adornaba el cielo nublado, eran gaviotas. Ese fin de semana en que conocí la playa también me sentí, de alguna forma, aburrido.
Aftersun me transmitió una sensación muy parecida. La película, que inaugura la obra de Charlotte Wells, trata sobre Calum (Paul Mescal), y su hija de diez años, Sophie (Frankie Corio). Calum es un hombre joven que se lleva a su hija de vacaciones. El lugar que escoge es un resort en Turquía. Poco sé sobre las temporadas altas en el oeste de Asia, así que supongo que, por el período de vacaciones, es normal que el complejo esté lleno de británicos: hay irlandeses, escoceses, ingleses. Grupos grandes de amigos, muchos adolescentes, que van a meterse al agua durante el día, jugar pool en las tardes y tomar durante la noche.
Es un año difuso entre findes de los ’90 y principios de los 2000. Calum y Sophie tienen una relación confusa, al igual que la mayoría de los padres separados –y casi siempre jóvenes– tienen con sus hijos chicos. En sus ansias por sentirse cercano a su hija, a sus intereses y a sus lógicas, Calum se comporta más como un amigo que un padre. Es una persona cuidadosa, sí. Vela por Sophie. Busca su comodidad y su diversión. Sin embargo, también da pequeñas entradas a conversaciones que podrían resultar incómodas, en lo que se podría presumir como un acto para verse más jovial y divertido, dejando en evidencia esa obsesión que tienen los padres jóvenes por pasarlo bien, como si ese corte abrupto, esa advertencia que significa la paternidad, se curase un poco pasándole el testimonio a la generación siguiente. Los grandes heredan a los chicos el humor porque ya no tienen derecho a divertirse. En una escena le pregunta a su hija, por ejemplo, quién va a ser su nueva profesora jefe en el año escolar que está por comenzar. Cuando Sophie le dice quién es, él le sonríe y le dice que la ha visto. Que es la profesora bonita del colegio. Le regala a su hija una sonrisa, buscando complicidad a cambio de una risa pasajera.
En un resort los días parecen correr más o menos de la misma manera: Calum y Sophie se levantan temprano, dan vueltas, se meten a la piscina. Van a la playa, bajan a comer. Calum practica Tai Chi y lleva consigo muchos libros. Un gesto interesante para pensar en una generación de padres que están hartos de las instituciones occidentales del espíritu. Él lleva consigo, casi siempre, una cerveza, y Sophie un jugo. Durante ese verano, ella cumplirá once años, una edad compleja en términos identitarios y sociales. Sophie parece no saber qué hacer con cosas como la intempestiva aparición del deseo: escucha el rumor de las muchachas más grandes, que hablan sobre erecciones o eyaculaciones de sus parejas. Mira con atención, pero también con algo de resquemor y vergüenza, a los muchachos que se besan, inquietos y apretados junto a la piscina. Ella parece querer participar de algo que aún no puede identificar. Algo a lo que no sabe darle un nombre.
Pero compensa su falta de lenguaje con astucia. Aftersun no retrata la infancia como un período naíf, recubierto con una espesa capa de inocencia. O sí, pero acá la inocencia no es sinónimo de una pureza ignorante. En su lugar, Sophie siente mucha ansiedad por aprender y abrazar todo lo que la rodea. Por conocer el mecanismo de las cosas, y aunque el amor por su padre es transmisible; sabe que no puede confiarle todo lo que piensa. Hay deseos e inquietudes de la infancia que se guardan en el terreno de lo personal. Se transmite mediante sus conversaciones, sus miradas y su forma de aproximarse a él. Ambos son, de cierta manera, unidos, pero él no es un guía. Y eso tampoco es algo que ella esté buscando. Su ansiedad tiene que ver con una búsqueda. Con la posibilidad de experimentar.
En el resort, Sophie comienza a aproximarse a muchachos mayores. Como ella es una niña que sabe disimular su interés, y se muestra cínica y astuta, genera la simpatía de los chicos más grandes. Establecen una especie de amistad, ocasional y jerárquica. La dejan jugar al pool o meterse a la piscina con ellos. Calum le sugiere a Sophie que vaya a hablar con niñas de su edad. Pero ante esas invitaciones, ella responde que no. Que son demasiado chicas.
Si bien el padre deja a la hija ir a jugar con los muchachos más grandes, ella está restringida por horarios. Escucha, con frecuencia, frases como una hora con ellos, ya tenemos que irnos, o sube pronto al cuarto. El efecto inmediato de esto es que Sophie intente adquirir la mayor cantidad de información que pueda. Ella quiere que el resto confíe en su juicio y su criterio. Quiere demostrar al mundo que su experiencia es suficiente para comenzar a aplicar sus conocimientos sobre la vida.
Uno de los poemas más famosos de Enrique Lihn dice «Nada se pierde con vivir, ensaya:/ aquí tienes un cuerpo a tu medida». Sophie reconoce las potencias que tiene su cuerpo en cuanto a un receptor de la experiencia. Sin embargo, el aburrimiento de la espera parece ser aún más grande que ella. Y es que hay un lugar común en el relato social de la juventud como un período maravilloso y perdido, que las personas adultas nunca supimos aprovechar debidamente. Es una oposición binaria que plantea a la infancia como un período por el querer ser grande; y la adultez como un período nostálgico por esa época perdida. Este se funda, principalmente, en la idea de la infancia como una época sin responsabilidades, donde una persona, por única vez en la vida, tiene las facultades para gozar del ocio. Aftersun pone esta idea en tensión mostrando las particularidades más frustantes de la infancia a través de Sophie. Si bien ella está al margen del mundo, participa de este en calidad de espectadora. Ve cómo se desarrollan los afectos, cómo las relaciones de poder y el dinero determinan los vínculos ajenos; ella, sin embargo, no tiene agencia ni participación sobre esto. A la edad de Sophie todo se aprende mirando y obedeciendo –y hasta el ejercicio de mirar está coartado–: los niños siempre deben comerse toda la comida, no pueden manejar plata ni salir hasta tarde. Con una construcción impecable sobre su propio contexto, Wells pone al deseo como una consecuencia directa de ese desconocimiento.
Parte de la ansiedad de Sophie por crecer se manifiesta en su inquietud por entender –y acaso conocer realmente– a su padre. En un recurso narrativo que corta el relato, entre algunas escenas se puede ver a Calum bailando en una fiesta con luces estroboscópicas. Se prenden y se apagan. El movimiento se corta. El padre se ve sudoroso, baila con los ojos cerrados cerca de los otros cuerpos. La falta de luz nos da la sensación de que nosotros tampoco podemos verlo con claridad. Como si esas escenas fuesen una proyección de la ignorancia de la propia Sophie sobre la figura de su padre.
Y es que otra de las complicaciones de esta no agencia de la infancia, es el someterse al criterio de los adultos. Las personas que se supone que deben ser un indicador edificante en las costumbres, la formación ética de las mentes infantiles y el cuidado material de esos cuerpos, siempre están lejos de un entendimiento total. Si bien Calum es un padre preocupado, también siente una profunda angustia que es incapaz de explicarle a su hija. Tiene un sentido de lo privado que, nutriéndose a sí mismo en la narración, nunca nos deja abarcar del todo al personaje. Hay en él una zona gris, una oscuridad, que es inaccesible. Sophie intenta entenderlo. En una escena lo invita, por ejemplo, a un karaoke. Ella los inscribe a ambos para cantar un dueto. Es la misma canción que habían cantado juntos todos los veranos, desde hace seis años atrás. Este año, sin embargo, Calum no quiere hacerlo. Esto motiva su vergüenza y su molestia para con su hija, que se muestra taimada y tímida. Incapaz de entender el enojo del mismo papá que ha sido su amigo hasta esas alturas de la película.
Esa misma noche ambos se separan. Sophie deambula por resort mientras Calum se va a la pieza que ambos comparten en el complejo. Sophie se quedará de fiesta con unos adolescentes. Mirará con inquietud la cerveza y los besos; pero llegará a sentir que ese no es su lugar. De camino al cuarto, se encontrará con un muchacho de su edad, con quien ha hablado un par de veces, mientras juegan en un arcade de motos. Él la lleva a una piscina techada y, con los pies en el agua, le dice que le gusta. Le pregunta si ella siente lo mismo. Ella le responde que sí, y se dan un beso. Sin embargo, parece ser que no es ese el beso que Sophie busca. Su deseo por desconocer la niñez, por superar la etapa de la formación la muestra aburrida. Ella ansía la adultez. Aftersun es un coming of age que juega, justamente, con la idea de saltarse la etapa formativa.
Sophie vuelve a la habitación y Calum no le abre. Tiene que conseguirse una llave para volver a entrar y ve ahí, a su padre, apagado de tele sobre la cama. De pronto la felicidad roza el patetismo que la enfrenta a su tutor. Al día siguiente, Calum le pide disculpas, a lo que Sophie responde con velocidad que no se preocupe, que no hay problema. Esto deja en evidencia otra facultad invalidante de las infancias. La voluntad se pierde al momento de perdonar: parece ser más una puesta en escena, una especie de limpieza de conciencia de los adultos, que una búsqueda por el auténtico perdón y la recuperación de la ternura. A pesar de todo, Sophie prefiere ignorar, pues parece que aún no sabe reconocer el daño.
El día se abre para ambos, lleno de posibilidades. Sin embargo, es la noche la que los separa, física y emocionalmente. A media tarde, durante buena parte de la película, Sophie y Calum se palpan la cara con pequeñas toallitas de post solar, o aftersun. El título de la película puede sugerir, en una primera mirada, una relación con el calor, las quemaduras y la solución que usan para apalearlo. Sin embargo, también puede hacerse una doble lectura sobre la oscuridad inaccesible de Calum, ese after sun –después del sol, la ausencia del día– se deja ver de manera más literal con la falta de luz. Sobre todo en la escena recurrente de la pista de baile. Un lugar al que Sophie no logra acceder sino hasta el final de la película, cuando su papá la invita a que bailen juntos para despedir esa última noche de vacaciones. Como si esa despedida fuese la conexión más íntima que padre e hija logran en el relato.
De todas maneras, esta entrada a la sensibilidad privada de Calum –a esa dolorosa intimidad a la que se retiran los mayores, en palabras de Denise Levertov– es apenas una pincelada. Una que se hace evidente cuando, tras dejar a su hija en el aeropuerto, Calum sale por una puerta que, del otro lado, muestra un salón negro con luces que se prenden y se apagan. Después de eso, no lo volveremos a ver.
A lo largo de la película podremos ver, en algunas ocasiones, a una Sophie adulta, revisando los registros de ese viaje y repasando, como un ejercicio sensible de la memoria, la relación con su padre. En esa transmisión del recuerdo, donde ella vive con una pareja y un bebé, en una casa donde todo parece armonioso y puesto en su lugar, parece que la infancia no se plantea desde la nostalgia, sino como una época llena de ignorancia y dudas, donde la comprensión se ansía, pero solo puede desarrollarse en la medida en que estemos rodeados de otras personas.
Mi senséi de karate repite como un mantra que la repetición es la madre del aprendizaje. Y cuando la vida se planta frente a las infancias como una disciplina que hay que aprender y amaestrar con el fin de evitar el sufrimiento, el tiempo libre, la época de observación, puede leerse como una larga angustia. Algo parecido es lo que se transmite en Llegando, ese poema de Philip Larkin, que remata diciendo «Pronto llegará la primavera,/pronto llegará la primavera;/ y yo, para quien la infancia/ es un olvidado/ aburrimiento,/ me siento como un niño/ que llega a una escena/ de adultos reconciliándose,/ y no entiende nada/ salvo la risa inusual,/ y comienza a ser feliz».
Por Maximiliano Díaz