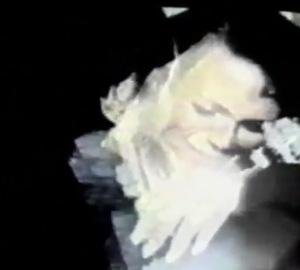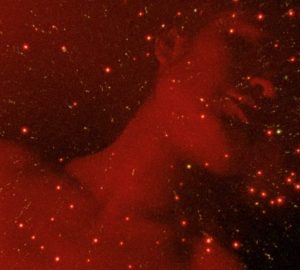Mi cinefilia de la infancia se formó con el jueves de 3×4 en el Videocentro de mi ciudad, mis padres rentaban 3 películas (thrillers o películas de acción generalmente) y yo podía escoger una de la cabaña infantil, la única sección a la que tenía acceso. Recuerdo mi experiencia recorriendo los pasillos con aquellas películas que no podía ver por mi edad, el miedo y la curiosidad que me provocaba la portada de La Reina Margot (1993) o Eso (1990). La prohibición de ver ciertas imágenes persistió durante la adolescencia. En el 2002 yo tenía 11 años y fui con mis padres al cine a ver El crimen del padre Amaro, casi hacia el final mi mamá me pidió que saliera de la sala (no quería que viera la escena del aborto, lo supe años después). Recuerdo también esa soledad en el pasillo, me preguntaba qué era aquello tan violento que no podía ser visto.
Cuando pienso en la ausencia de escenas sexuales en gran parte del cine de los últimos años pienso en las formas de mirar las imágenes en mi pasado, como aquellas que tuvieron el poder de sacarme de la proyección y provocarme miedo. Eran películas que no podía ver porque lo que mostraban podía herirme, y esa forma de mirar tal vez no tenía una relación directa con lo que exhibían sino con cierta sensibilidad de la época, una en la que las películas eran objetos divididos en dos secciones: las de la cabaña infantil y las del resto del cine del mundo. Pienso en cómo ahora los carteles de las plataformas pueden ponerse en movimiento para mostrarnos una prueba de la película, me imagino mi infancia actualmente, quizás vería un fragmento de La Reina Margot para curar mi miedo o saciar mi curiosidad.
Pero pienso también en los controles parentales y en las paletas de colores del catálogo infantil en una plataforma como Netflix, la cabaña de mi infancia tenía colores un poco más sobrios. No sé en qué momento de mi adolescencia me enfrenté a las imágenes prohibidas por los adultos, recuerdo el día que mi amiga H. y yo fuimos al cine a ver Brokeback Mountain (2005), en ese entonces nos sentíamos con la edad suficiente como para entender o interpretar la película, no se trataba de una transgresión a una prohibición, nos parecía que ejercíamos cierto derecho. Ver porno tampoco fue una transgresión a ninguna norma, fue un descubrimiento colectivo en cuarto de primaria a partir de una clase sobre educación sexual aburrida y esquemática, ese día un compañero sacó a escondidas una revista Playboy después de la clase y una compañera que se creía más experta e informada que el resto de nosotros le preguntó a la profesora si era cierto que el sexo oral era sexo telefónico.
En mi experiencia, el porno nunca fue una imagen prohibida como sí lo fueron las imágenes sobre violencia y esto hace que me pregunte si actualmente existen imágenes que no deben verse, ¿el porno sigue siendo la gran imagen prohibida? Porque si el porno también es una imagen, la pregunta sobre los modos de representación también lo atraviesa. Respecto a todas esas imágenes que no vi porque podían herirme pienso en las palabras de Serge Daney sobre Hiroshima mon amour (1959) una película “que lo miró tanto como él la miró”. Daney se refiere a la forma de mostrar el horror en ciertas películas: la abyección del travelling de Kapo por una parte, y por otra aquellas que nos obligan a abrir los ojos. Y es que, más allá de la pregunta sobre cómo construye realidad el porno, si participa de ella es inevitable pensar en cómo muestra lo que muestra, ¿cómo se hacen cargo las imágenes?

Estoy entrando a un terreno movedizo, me estoy haciendo preguntas que el posporno y el porno feminista han querido resolver a través de una suerte de democratización del placer: hay que mostrar otros cuerpos, otras coreografías, otras formas de desear. Y, sin embargo, la pregunta que me atraviesa tiene que ver con el poder de las imágenes prohibidas, con la capacidad de sentir temor por una imagen, con la posibilidad de sentir a las imágenes como si fueran presencias.
Esto último tiene que ver con mi temblorosa aproximación a la idea del realismo cinematográfico. Todavía no sé explicarme cómo es posible que el viento entre los árboles nos haga participes de la realidad efectiva filtrando la vida. Si André Bazin encontraba dos tradiciones: una entre directores que creen en la imagen y otra en aquellos que creen en la realidad, la única forma que tengo hasta ahora de entender mi relación con ambas es conocer en qué medida las imágenes producen sentido para mí. Si existen imágenes que tienen la capacidad de hacerme temblar ha sido porque mi aproximación a todas las imágenes (materiales o no) ha sido desde una percepción que contempla también la respuesta de mi cuerpo: una erótica de la percepción. Un realismo que tiene sentido para mí en la medida en la que me aproxima al viento en los árboles porque antes me permitió conocer el miedo a las imágenes prohibidas: me las mostró como presencias.