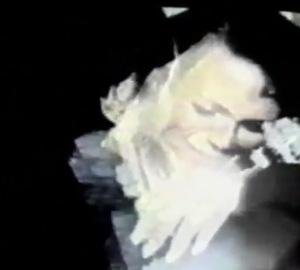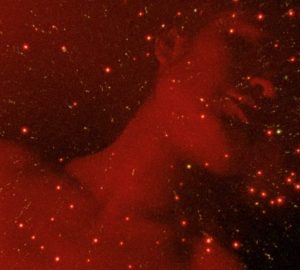Dirigidos hacia el segundo tramo de La muerte de Pinochet (2011), cuando va siendo consumado y socializado el deceso del dictador, una cámara comedida y solemne se traslada a la Escuela Militar, recinto que contiene el féretro con los restos mortales de Augusto Pinochet, organizados éstos para su exhibición fúnebre. Este acontecimiento puntual es traído a colación por uno de los personajes del documental, a propósito de la capilla ardiente que se monta allí de acuerdo a los honores que deben rendírsele al cadáver del ex Comandante en Jefe del Ejército.
Paralelamente, ya imbuidos en dicho contexto honorífico, el mismo hombre cuenta hacia la cámara que un sujeto, seguramente enfebrecido por algún afán oportunista dotado de una ciertamente iconoclasta carga simbólica, escupió sobre el féretro de Pinochet. Sin conocer mayores detalles sobre verosimilitud o posibles consecuencias de la afrenta, el personaje concluye, con un ademán de revancha resignada, que pese a no haber tenido la valentía de haber sido él quien tomase dicha iniciativa, un escupo duele más que una bala.
El efecto que sugiere la digresión del personaje, contundente aunque volátil, se torna relevante cuando nos retrotraemos hacia los minutos previos al anuncio en público de la muerte del dictador en el Hospital Militar. Producto de las condiciones extremas a las que son sometidos quienes allí son puestos en conocimiento de la noticia, constatamos evidentes manifestaciones de un éxtasis furibundo derivadas del reciente fallecimiento al que, paulatinamente, todos ellos se irán abandonando. Tanto detractores como devotos, los personajes vociferan sin pudor frente a la cámara que los registra; justificando, desde esta intervención catártica, su absoluta pleitesía o su encarnizada animadversión al caído.
Aunque ese antagonismo, no obstante, contiene, en su expresión disputada, un elemento común: los portavoces de cada bando a veces impregnan, con su propia saliva, el lente de la cámara que los filma. A la manera de casquillos vacíos –o de efectos materiales del discurso– podría decirse que, ante la aparente economía de artificios formales añadidos del fragmento, constatamos la obstinación que dichos residuos humanos exhiben hasta el fin del plano.

Que podamos permitirnos ser testigos directos de este sedimento involuntario (y su resistencia a disiparse) tiene sentido toda vez que la propuesta formal de los realizadores enuncia una modalidad político-estética de tratar con el material documental y su apuesta representacional. Que en este caso, entre otras cosas, permite sugerir la posibilidad de usar la profundidad del plano y las alternancias del encuadre como formas intrusivas de tensionar ciertas fronteras de lo privado. Evidentemente. Pero que también sugiere lineamientos que hacen susceptible la posibilidad de pensar el rol de los cuerpos –y lo que éstos dejan– a partir de ese espacio fílmico. La saliva como significante, además de su función retórica –¿Cómo daña lo que sale y permanece de las palabras?– es un marcador poderoso, un testimonio que devela o advierte un determinado tipo de relación con una corporalidad que emerge expuesta, visible, exangüe. Susceptible de ser interpelada con la cámara.
En este sentido, y para fines de este análisis, la propuesta de Bettina Perut e Ivan Osnovikoff va a ser particularmente relevante por cuanto adhiere a cabalidad a cierto contexto de producción del documental actual en el cual se constata, desde su puesta en escena, un giro hacia una representación del sí mismo cuya propiedad viene dada por una dimensión fundamentalmente sensorial-emotiva. Que pone el foco en lo real –en las evidencias o intersticios de lo real– como correlato material de la vivencia subjetiva del fenómeno.
Este asunto resulta particularmente significativo al ser La muerte de Pinochet un documental cuyo sustrato temático es, ante todo, político. Que conforma un tópico que devela una coyuntura histórica que podría, bajo otro énfasis en su construcción documental, perfectamente haber sido el fondo y matriz argumental principal de la narración. En otras palabras, La muerte de Pinochet podría haberse escrito sin mucha estridencia, por supuesto, como la historia o la crónica de la muerte de Pinochet. Sin embargo, el contexto dado por la referencialidad histórica de las circunstancias previas y posteriores a la defunción del dictador tiene la función de servir de tras-fondo y puesta en escena de una situación que es, primeramente, subjetivada por los cuatro personajes que son convocados a propósito del hecho. Por lo tanto, aquí el foco son menos los sucesos que los efectos de esos sucesos en quienes los acompañan. En consecuencia, se pone en juego un giro desde un documental político a un documental tamizado políticamente desde la experiencia subjetiva del personaje. Un abandono de la representación de lo histórico para transitar hacia una representación del sujeto-en-relación a la Historia. O en relación hacia la narrativa que la obsolescencia del sujeto-dictador, en definitiva, evoca y determina.
Ahora bien, pensando la subjetivación que el documental devela como eje, resulta pertinente pensar y atender a las formas a través de las cuales la corporalidad opera como un tópico que constituye una matriz de sentido para interpretar a dicha dimensión subjetiva o para, más aun, mediatizar su accesibilidad. Aproximándose el documental a la búsqueda de ciertos formatos disponibles de acceso a la corporalidad como correlato directo, circunstancial o vívido de las vivencias de los personajes.
Pensando en esta operación, un primer clivaje que articula la propuesta formal de la dupla Perut-Osnovikoff viene dado por un tratamiento de la corporalidad que podría estar dado por la dicotomía del alejamiento y, en mayor medida, acercamiento como motivo temático. Respecto de esta última, por ejemplo, los realizadores optan por un tratamiento que podría denominarse –a falta de otra metáfora más precisa– estetoscópico. Planteado a partir de planos detalle constituidos como una suerte de acercamiento que tributa de la figura del énfasis que exacerba o hipertrofia el primerísimo primer plano. Surcos en las manos y canas en las barbillas dan lugar a las bocas como artefactos narrativos: lugares o espacios parlantes desde los cuales se externaliza pero también se constata sensorialmente la vivencia de un sujeto.
En este sentido, resulta interesante que la boca en tanto recurso sea filmada en su más despojada condición material. En la medida que se nos introduce a los personajes, los vamos conociendo desde su boca. Es la invocación un punto de partida al tiempo que un lugar de devenir. En consecuencia, dicho énfasis confiere a la vivencia un sustrato individualizado por la particularidad del detalle oral de cada recurso pero también una constatación espacio-temporal de ella.
Al mismo tiempo, la cámara insidiosa que se detiene en la boca tiene un propósito que podría definirse como triádico: opera, en primera instancia, como un artefacto que destituye al relato de su integridad corpórea pero que, al mismo tiempo, se humaniza al otorgar indicadores que permiten desentrañar la sensorialidad del personaje. La boca deviene entonces caja de resonancia en la medida que ostenta el atributo de otorgar elementos que permiten visualizar el modo como la experiencia siempre resulta afectada por los vaivenes y las circunvoluciones de la Historia. Cuando notamos la mentada presencia residual de la saliva, el mohín de Juan González contraído frente al cenit de su General caído, o el ademán de Manuel Carrillo cuando pormenoriza su entrada a un palacio presidencial en ruinas, no sólo somos destinatarios de un relato que pormenoriza los hechos, sino que vemos cómo la misma constitución del propio sujeto se constriñe materialmente ante dichas coyunturas. El sujeto es atravesado, desde su historia, por la Historia.
Por otro lado, también aparece la corporalidad “oralizada”, entendida como un dispositivo que transmite contenidos y recuerdos de esa vivencia. A través del relato nos es posible dotar de sentido aquella materialidad ajada y envejecida que se nos expresa vívidamente en los cuerpos cercenados por la cámara. Aunque también dicho testimonio nos sirve como un contrapunto que permite hacer todo lo contrario: desmarcarse de la materialidad de las condiciones incrustadas en la piel para divagar con libertad por la memoria que de los fenómenos se tiene. Porque las llagas y los surcos son el material involuntario e indiscutible con el que se ha inscrito la Historia, aunque también son hilachas perceptibles cuyo recuerdo puede tributarla pero también conjurarla.
En este sentido, la materialidad oral/bucal/salival constituye una tercera modalidad, en cuya evidencia se declara más bien un modo de servir a la Historia. Que devela una cierta ontología conferida por la facticidad del cuerpo: sexo, edad y cantidad de arrugas como códigos sensoriales que prefiguran una porción de lo real en el sujeto.
En otras palabras, para el documental y su propuesta, la boca, las uñas o los surcos de un cuerpo implican una puerta de ingreso a una determinada trayectoria biográfica inscrita en él, pero que también, en este caso, es una historia mínima que circula y tributa de la trayectoria del dictador en su crepúsculo, materialidad maquillada pero descompuesta y ensombrecida por la contraluz del propio féretro impoluto al cual no tendremos acceso más allá de su imagen detenida en ese tiempo perecible al cual el cuerpo cadavérico sólo le servirá convertido en fósil.
Entonces, podría señalarse que el cuerpo –o partes de él– terminan funcionando como una suerte de significante-crisol desde el cual es posible prefigurar a un sujeto caleidoscópico en las vías de entrada a su vivencia privada, subsidiaria de un devenir temporal encarnado del que tenemos un registro que lo constriñe y también lo afecta. Los formatos de la corporalidad, entonces, nos presentan una versión del sujeto de la experiencia, que en este caso puntual se encuentra paradojalmente precarizado por su propia vivencia a propósito de su inevitable exposición a su condición material revelada, de manera contundente y tal vez trágica, por la cámara.
Por Claudio S. Herrera