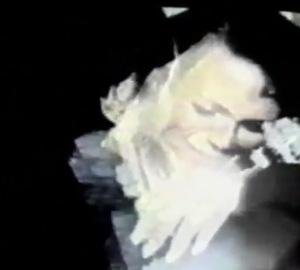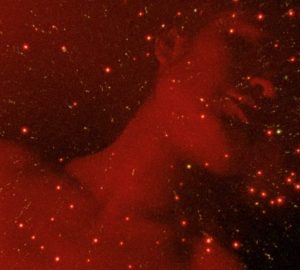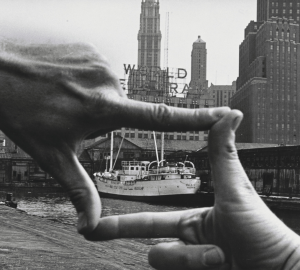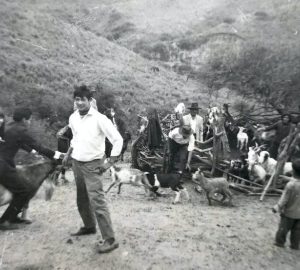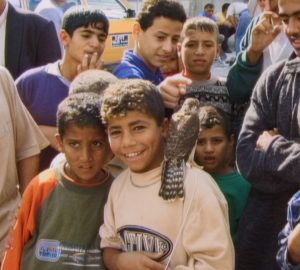Para Carol J. Clover, el cine de horror alberga connotaciones de género fácilmente evidenciables: el monstruo suele estar codificado como masculino, mientras que la víctima generalmente se codifica como femenina. Dario Argento lo dice muy directamente: “Me gustan las mujeres, especialmente las que son bellas. Tienen buen rostro y figura, preferiría verlas a ellas siendo asesinadas que a una chica fea o a un hombre”. Brian de Palma comparte un discurso similar: “Si tienes una casa embrujada y hay una mujer deambulando con un candelabro, sientes más miedo por ella que el que sentirías por un hombre corpulento”. Sin embargo, en las películas de horror que abordan el tópico del ocultismo, la figura de la bruja tiende a ser una excepción a la norma. Como señala la teórica Barbara Creed, el rol de la bruja en el cine de horror es un personaje que “le pertenece incontestablemente a las mujeres”. En un género que se caracteriza por operar en una constante tensión entre la convención y la transgresión, incluso en el marco de los modos de representación institucional, la bruja aparece como un personaje clave en ciertas luchas ideológicas presentes a lo largo de la historia del cine, y en consecuencia ha protagonizado algunas de las obras más innovadoras del medio audiovisual. Es a partir de estas cuestiones que el presente ensayo busca elaborar un breve repaso de las representaciones cinematográficas de la brujería, con especial interés en los aspectos estéticos de ciertos hitos fílmicos vinculados a esta temática.
En palabras de Aleister Crowley, influyente ocultista británico, “la magia es la ciencia y el arte de provocar cambios en conformidad con la voluntad”. El cine, por su parte, siempre ha estado vinculado a la magia; primero, por el carácter inherentemente espectacular de la imagen-movimiento; y segundo, por su esencia fantasmagórica, como señala Walter Benjamin: “La imagen cinematográfica, al igual que la fantasmagoría, se desplaza frente al espectador. […] Así, la técnica cinematográfica ha despojado al aura de su misterio, pero no ha eliminado la fascinación de la imagen”. En gran medida, el cine podría entenderse como un medio expresivo que interviene la realidad mediante diversos artilugios propios del dispositivo fílmico. En otras palabras, el cine es un medio que “provoca cambios en conformidad con la voluntad” de quien lo realiza. Por lo tanto, el vínculo entre cine y brujería es estrecho, y no debiese resultar sorprendente que las brujas sean una figura recurrente a lo largo de la historia del cine. En películas tempranas como La Fée Carabosse ou le Poignard Fatal (“El hada Carabosse o el puñal fatal”, 1906) de Georges Méliès –traducida simplemente como “La bruja” en países hispanohablantes–, los efectos especiales articulan un espectáculo cinematográfico que demuestra las cualidades mágicas del dispositivo fílmico: en apenas 12 minutos de metraje, es posible atestiguar apariciones espectrales, bombas de humo coloreadas, criaturas sobre-impresas y una bruja que vuela en su escoba. De hecho, fue otra “hada” quien protagonizó la primera ficción del cine: La Fée aux Choux (“El hada de los repollos”, Alice Guy, 1896) elaboró la primera fantasía fílmica, apenas un año después de la presentación del cinematógrafo de los hermanos Lumière.
No obstante, la primera película verdaderamente emblemática sobre brujería –y, quizás, la más emblemática de todas– es Häxan (1922) del danés Benjamin Christensen. Se trata de una película inclasificable que combina documental, cine de horror y ensayo cinematográfico, antes de que cualquiera de esos géneros estuviese claramente definido desde una perspectiva académica. Dando cuenta de una sensibilidad antropológica y un espíritu crítico notable para su época, Christensen elabora un recorrido por la historia de la brujería y la magia negra, atendiendo especialmente la época de la Inquisición europea, que implicó la persecución y ejecución de un gran número de mujeres acusadas de brujería, entre los siglos XVI y XVII. Las imágenes de Häxan son tan brutales como fascinantes: las viñetas recrean rituales, pactos con el diablo y visiones demoniacas, con una estética oscura y perturbadora, en un filme silente y coloreado de manera rudimentaria –al igual que en otras cintas de la época, como Nosferatu (F. W. Murnau, 1922), se emplea un solo color por secuencia, para evocar ciertas atmósferas o momentos del día–. Como afirma Roberto Morales Estévez:
[…] se trataba de un filme de imágenes absolutamente inéditas y de un raro refinamiento y audacia técnica en el uso de la luz, el encuadre, los maquillajes y los decorados. […] Christensen ilustró una alucinante exposición visual sobre la brujería y la superstición a través de la historia con imágenes de pesadilla de gran audacia y que no se detienen ante las escenas más crueles o repulsivas, lo que le valió numerosas críticas y censuras en gran parte de los países. (Zamora Calvo 62)
Estrenada a principios del siglo XX, en una época aún marcada por la superstición, Häxan ofrece reflexiones visionarias sobre la opresión femenina y la crueldad de las sociedades humanas. En línea con los postulados de Foucault sobre la clínica moderna y su relación con el poder (El nacimiento de la clínica, 1963), Christensen establece nexos directos entre la caza de brujas y las instituciones psiquiátricas. En ambos casos, se evidencian mecanismos de control social marcados por la vigilancia, clasificación y normalización de los cuerpos. Durante un intertítulo del filme, Christensen escribe lo siguiente:
Ya no quemamos a los viejos y los pobres. Pero, ¿acaso no sufren amargamente? Y la mujer a la que llamamos histérica, sola, infeliz, ¿acaso no sigue siendo un enigma para nosotros? Hoy ingresamos a los infelices en instituciones psiquiátricas o, si son acaudalados, en clínicas. Y entonces nos consolamos con la idea de que la ducha templada de la clínica ha sustituido los bárbaros métodos de la Edad Media.
Como es lógico, la Inquisición se posiciona como el escenario más frecuente del cine sobre brujería. Sin duda, la influencia de este capítulo de la historia occidental es enorme, y su origen teórico se encuentra en un texto muy particular: el Malleus Maleficarum, tratado sobre brujería comisionado por la Iglesia Católica y publicado en Estrasburgo en el año 1487. Este libro sirvió como un “manual del inquisidor”, siendo clave en los juicios contra brujas desarrollados en Europa. Entre otras cosas, el texto advierte que las mujeres están más inclinadas que los hombres a la brujería. Esto remite, ciertamente, a su condición de alteridad descrita por Simone De Beauvoir en El Segundo Sexo: en el esquema patriarcal, los hombres representan “lo Absoluto” y las mujeres son “lo Otro”. “Siendo como todo ser humano una libertad autónoma, [la mujer] se descubre y se elige en un mundo donde los hombres le imponen que se asuma como lo Otro: se pretende fijarla en objeto y consagrarla a la inmanencia”. En torno a estas ideas, el cine europeo exploró ampliamente la temática de la Inquisición con cintas tan relevantes como Vredens dag (“Días de ira”, Carl Theodor Dreyer, 1943) en Dinamarca o Witchfinder General (Michael Reeves, 1968) en Reino Unido. Por su parte, la productora británica Hammer, conocida por sus películas de horror bastante explícitas para la época, también ofrece sus propias visiones sobre la brujería con títulos como Burn Witch Burn! (Sidney Hayers, 1962) o The Witches (Cyril Frankel, 1966). En este contexto, una película particularmente interesante es Black Sunday (“La máscara del demonio”, 1960) del italiano Mario Bava. Este filme de horror gótico cuenta la historia de Asa Vajda (Barbara Steele), una bruja de Moldavia ejecutada por su propio hermano durante la Inquisición, solo para regresar dos siglos más tarde y cobrar venganza. Debido al limitado presupuesto, Bava se vio obligado a ser extremadamente ingenioso: para crear la distintiva atmósfera de la película, la cinematografía, a cargo del propio director, emplea una iluminación dramática, con altos contrastes y una textura de apariencia onírica. La composición de planos, sumada al uso de sombras y bruma sobre el blanco y negro, conceden a la obra una apariencia tenebrosa de principio a fin, lo cual resulta especialmente pregnante en la secuencia inicial, cuando la protagonista es marcada brutalmente por una máscara de hierro. Debido a estas cualidades estéticas, la cinta sería muy influyente para cineastas como Dario Argento, que exploraría el tópico de la brujería en películas como Suspiria (1977) o Inferno (1980).
Adicionalmente, es interesante comentar que Black Sunday se presenta en los créditos como una adaptación del cuento “El Viyi” (1835) de Nikolai Gogol. La cinta de Bava hace varias alusiones al relato del autor ucraniano, pero su conexión con la obra literaria es sumamente vaga. No obstante, “El Viyi” ha dado lugar una abundante producción fílmica, entre lo cual hay que destacar la cinta soviética Viy (1967) dirigida por Konstantin Yershov y Georgi Kropachyov. Se trata de la primera película de horror reconocida como tal en la Unión Soviética, y dentro del cine sobre brujería también ocupa un lugar peculiar: a diferencia de las representaciones realizadas en Occidente, Viy ofrece un retrato de la bruja inspirado principalmente en el folclore eslavo. La cinta, al igual que el cuento, sigue a un joven seminarista forzado a velar, durante tres noches, el cadáver de una joven (Natalya Varley) que en vida fue una bruja. Encerrado en la iglesia, el personaje enfrenta manifestaciones sobrenaturales cada vez más intensas, hasta que en la última noche, la bruja invoca a Viy, una criatura demoníaca. El filme destaca por su llamativa experimentación formal que recupera los aspectos más mágicos del cine mediante efectos especiales analógicos, particularmente en la escena final donde se desata el caos. La dirección de arte también contribuye a la particular estética de la película, con una escenografía de aspecto rústico e imaginería religiosa, todo lo cual se acentúa con el cuidado trabajo de iluminación a cargo de Fiódor Provorov. En cuanto a su tono, Viy combina sin problemas lo grotesco y lo cómico, logrando incorporar el estilo literario de Gogol y creando un cierto ambiente carnavalesco.
En lo que respecta al cine norteamericano, las brujas están curiosamente ausentes del catálogo de monstruos de la Universal en los años 30’, y su tardía aparición como villana de horror ocurre un poco más tarde, con The Seventh Victim (Mark Robson, 1943). Previo a ello, la bruja hollywoodense está vinculada sobre todo a cintas de fantasía, siendo la Bruja Mala del Oeste de The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939) el principal referente estético. En todo caso, la temática de la Inquisición también es abordada en Hollywood, generalmente en relación a los relatos de los juicios de Salem, con películas como The Crucible (Nicholas Hytner, 1996), basada en la obra de teatro homónima de Arthur Miller (1953). En paralelo, una vertiente más afable de la bruja emerge bajo el alero de la comedia romántica I Married a Witch (René Clair, 1942), protagonizada por Veronica Lake. Esta cinta es el claro antecedente de varias series de televisión protagonizadas por brujas, como Bewitched (1964-1972), I Dream of Jeannie (1965-1970) o Sabrina the Teenage Witch (1996-2003), todas en formato sitcom. En una tónica similar, películas como The Witches of Eastwick (George Miller, 1987), The Craft (Andrew Fleming, 1996) o Practical Magic (Griffin Dunne, 1998) presentan brujas que, lejos de ser temibles, adquieren buenas cuotas de humanidad, en los ámbitos de la comedia negra, el cine juvenil o el romance sobrenatural. Pero la verdadera innovación llega con una propuesta mucho más modesta, y también mucho más extraña: The Blair Witch Project (1999) de Eduardo Sánchez y Daniel Myrick. Esta película de found footage (en apariencia) registra el rodaje de un documental sobre la “Bruja de Blair”, que, según se cuenta, habita en los bosques aledaños a la ciudad de Maryland, Estados Unidos. Tal como lo informa el título inicial, el material de la película fue “encontrado” tras la desaparición de los tres jóvenes responsables del registro; por lo que el montaje se compone de dos formatos intercalados: una Hi8 camcorder (video a color) y CP-16 (16mm, en blanco y negro). El resultado es una apariencia deliberadamente tosca, con tomas inestables y aspecto espontáneo, que logró sobresalir entre el sinfín de películas de horror con presupuestos mayores, pero fórmulas agotadas –para ese entonces, Halloween ya tenía 6 secuelas, mientras que Friday the 13th sumaba 8–. Producida en un momento de expansión del Internet, The Blair Witch Project se benefició de una campaña de marketing orientada a los nuevos medios de comunicación digital, con un sitio web que simulaba ser una página de investigación sobre casos paranormales y leyendas urbanas. Debido a la experiencia inmersiva que ofrece, y a su capacidad de difuminar las barreras entre la realidad y la ficción, la película se convirtió en un fenómeno de culto sumamente influyente para títulos posteriores como REC (Jaume Balagueró y Paco Plaza, 2007) o Paranormal Activity (Oren Peli, 2007). Además, esta obra consigue renovar la figura de la bruja: la Bruja de Blair es una entidad perversa y aparentemente bestial, tan inconmensurablemente abyecta que su representación en cámara resulta imposible. En palabras de Raúl Mallavibarrena, “no aparece ninguna bruja, solo su leyenda”. Opera, entonces, la imaginación y el juego de formatos; particularmente en la secuencia final, donde el uso de la cámara subjetiva, sumada a una disociación entre audio e imágenes, provoca una sensación de profunda ambigüedad.
Finalmente, sería poco razonable cerrar este texto sin mencionar a The VVitch (2015) de Robert Eggers. Si bien no se trata de la única película sobre brujería en la cinematografía estadounidense reciente –otras como The Love Witch (Anna Billier, 2016) también son dignas de análisis–, la cinta de Eggers constituye un hito por su rol en la articulación del horror contemporáneo. La película, ambientada en Nueva Inglaterra durante el siglo XVII, se centra en una familia puritana que ha sido expulsada de su comunidad y se instala a las afueras de un bosque. En un momento dado, el bebé de la familia desaparece sin explicación, y una serie de extraños eventos se desencadena. Como consecuencia, la hija mayor, Thomasin (Anya Taylor-Joy), es acusada de brujería. Siendo un ejemplo de lo que algunos críticos han llamado elevated horror (“horror elevado”), The VVitch prioriza la construcción de una atmósfera perturbadora y una narrativa marcada por la ambigüedad psicológica, más allá de exhibir imágenes explícitamente violentas. Ciertamente, gran parte de las fortalezas de esta obra provienen de la aguda influencia de sus referentes: el filme de Eggers comparte temática con The Crucible; su estilo de horror psicológico puede vincularse con cintas anteriores como The Shining (Stanley Kubrick, 1980) o la ya mencionada Vredens dag de Dreyer; y el uso del silencio y el claroscuro con luz natural remite al cine de Ingmar Bergman, en especial Vargtimmen (“La hora del lobo”, 1968). Además, The VVitch destaca por su enfoque históricamente riguroso, mediante lo cual vincula el horror con temáticas de trauma social y religioso. Pero, quizás, lo más interesante (y postmoderno) de la película sea su esencia de relato coming-of-age… Criada en un entorno fundamentalista e hiper-conservador, la joven Thomasin encuentra en la brujería una vía ineludible hacia la libertad.
A modo de conclusión, el personaje de la bruja en el cine de horror, lejos de obedecer a una única codificación, se configura como una figura heterogénea que ha permitido complejizar las representaciones de lo femenino desde una perspectiva estética, ideológica e histórica. Además, debido a su naturaleza subversiva, la bruja ha estado presente en algunas de las películas más innovadoras de la historia del cine; un medio que en su esencia guarda relación con lo mágico y lo espectral. A lo largo del texto, se ha trazado una breve genealogía fílmica de lo oculto, revelando cómo la bruja ha sido resignificada desde distintas tradiciones culturales y formales. Esta evolución no solo refleja las tensiones del cine entre convención y transgresión, sino también la forma en que el horror ha funcionado como terreno fértil para cuestionar normas sociales y explorar lo abyecto. En definitiva, el tópico de la brujería sigue encarnando una posibilidad de exploración y desarrollo para el lenguaje cinematográfico.
Por Francisca Salas Vicencio
Bibliografía
Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Madrid: Taurus, 2003.
Clover, Carol J. Men, Women, and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film. Princeton University Press, 1992.
Creed, Barbara. The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis. Routledge, 1993.
Crowley, Aleister. Magick in Theory and Practice. Paris: Lecram Press, 1929.
De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Editorial Debolsillo, 2009.
Foucault, Michel. El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica. 1963. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2003.
Zamora Calvo, María Jesís. Brujas de cine. Abada Editorial, 2016.