En Carne molida, el último libro del poeta Sergio Sarmiento, aparece el siguiente epígrafe: El estilo se deshumaniza; el poeta no toma como punto de partida la sensibilidad del hombre común sino la de otro poeta, una sensibilidad “profesional” y, entre los profesionales, se crea un lenguaje tan inaccesible como los otros dialectos técnicos; y, subiendo unos sobre los hombros de otros, forman una pirámide cuya punta ya se pierde en el cielo, mientras nosotros nos quedamos abajo algo confundidos (Witold Gombrowicz). Cito este epígrafe en el comienzo de mis reflexiones sobre Yo, Norma Desmond, porque creo que en el centro de este libro está la preocupación sobre los lectores de poesía o la manera en que la literatura en general es recibida e interpretada por audiencias diversas. En una entrevista reciente Cristián Gómez plantea que antes de hablar de la función política de la poesía se debería determinar su circuito de circulación, quiénes leen. Es una pregunta que en otros lugares produce debate, es una pregunta que en cualquier lugar produce discusiones enconadas. En Estados Unidos (donde Cristián Gómez es profesor de literatura) el poeta Dana Gioia ha generado toda una discusión sobre este tema, creando circuitos de difusión donde las personas no necesariamente familiarizadas con estos asuntos participan de ciclos de lectura, presentaciones de libros, conversaciones con escritores, sacando a la poesía de los claustros a que ha sido condenada, de los afanes de posesión tan comunes a ciertos círculos.
Yo, Norma Desmond comienza con un poema sin título donde en una especie de feria de las pulgas (la memoria quizás) se ofrecen baratijas diversas: pedazos del Muro de Berlín, máscaras antigases, fotografías de los antepasados, semillas, primeras ediciones, entre otros objetos. En el poema todo parece ser lo mismo: centinelas y adolescentes, animales y veterinarios, judíos oprimidos y opresores, los jóvenes que observan desde un bar las alamedas que deberían abrirse o los “perros colgando del alumbrado público con un letrero que dice: el cine mudo no ha muerto”. La imagen de “los espectadores [que] abandonan la sala con las manos en la nuca” podría representar también a los lectores de este libro. Esto me lleva a la duda sobre a quiénes va dirigida la poesía, esta poesía sitiada (que también es título de otro texto y nos remite, evidentemente, a la poesía situada). Hemos creído que los lectores naturales de ella son los poetas y es recurrente señalar que estos escriben para otros escritores en una suerte de validación endogámica. En “Las divisiones internas”, que asociamos a las posturas ideológicas divergentes dentro de un partido u organización, “una persona que no cree en nada y otra/ a la que no le gusta la poesía”, representan peligros distintos para la sociedad. ¿Son estos dos tipos de personas los destinatarios de este libro? ¿Es posible que una escritura tan contaminada de referentes literarios sea comprensible a lectores ajenos al campo cultural? Creo que sí, porque acá se abandona la búsqueda de un relato verosímil, de una objetividad histórica, para moverse en aguas cenagosas, en charcos donde la luna no se refleja, en los lugares comunes. De alguna manera Yo, Norma Desmond responden a la cita de Gombrowicz con una poesía donde las intertextualidades son recurrentes, sí, pero con la mirada puesta en experiencias cotidianas, en una historia compartida y en la carga emocional que esta historia conlleva. Un ejemplo es el poema “Lumi”, donde junto a los ecos de Goethe y Shakespeare encontramos el contexto de las desapariciones en dictadura y alusiones a los soviets, todo dentro de un magnífico poema de amor.
Pero vamos por partes. En la película Sunset Boulevard (1950), la protagonista Norma Desmond es una actriz del cine mudo que ve derrumbarse su presente por la irrupción del sonoro. La traslación de este personaje al libro de Cristian Gómez es menos caprichosa de lo que se podría pensar. También existe en estos poemas un mundo perdido que se añora, aunque ya desfigurado en el recuerdo. Las certezas de antaño, sus restos y pesadillas son los que Yo, Norma Desmond intenta sacar a flote. Quizás nunca existió un orden en ese pasado: lo que se recuerda parece eclosionar en el presente llenándolo de sinsentido. Los poemas están ahí, como escenas inconclusas, como diversas tomas y planos, como las mismas cartas que el mayordomo le escribe a Norma, haciéndole creer que son sus fanáticos que aún la recuerdan. Hay una escena de la película que me llamó poderosamente la atención: el personaje del escritor a mal traer y que se encuentra en declive escritural, debe corregir el guión que Norma le entrega. A veces es interesante ver lo malo que puede ser un escrito, dice el personaje. Y desde allí sacrifica su libertad a cambio del bienestar económico que significa vivir a expensas de esta mujer adinerada. Y Norma vive en ese autoengaño, las cámaras son lo suyo, el mundo perdido. No el presente, nunca el presente. Que Norma sea el (falso) alter ego de este libro es más que una broma o una ironía. El mundo perdido que encarna Gloria Swanson es también una metáfora de nuestros héroes y nuestro tiempo, así como la muerte de Jean Seberg lo es de sus malogradas vidas. Dos actrices presentes, un personaje de ficción y otro de carne y hueso, que representan quizás algunos de los mecanismos recurrentes que usa CGO: ficcionalizar la historia, hiperbolizar ciertos referentes, hipertextualizar los materiales: los amantes de los gatos y la comida naturista con el comandante Raúl Pellegrin que muere en Los Queñes, la figura de Noma Desmond con “el principio y el fin de la poesía chilena” (¿acaso esa imposibilidad de escribir y vivir en el paraíso artificial de la literatura?). O Laura Riding con ecos de no le copien a Pound, el copión maravilloso, de Rojas. La verdad, si existe, “son las urnas electorales, resguardadas/ como el cáliz sagrado alrededor de la mesa/ redonda donde la belleza de nuestras armas/ es recibida con una firma encima de nuestro/ nombre” (“Stay, thou art so fair”). ¿Cuál es la importancia que se le asigna a ese pasado guerrillero nuestro, tan adolescente si se le compara con otras experiencias de la región? ¿La carga emocional que en este país tienen aún los caídos en la lucha contra la dictadura?
En Yo, Norma Desmond, Cristián Gómez vuelve a ensayar una poética donde lo político permea todas las esferas de lo cotidiano, con una variante que me parece importante: la dislocación de la racionalidad y la irrupción de una especie de deriva en el discurso revolucionario. Luego de décadas, la democracia chilena ha visto resurgir los discursos del odio: tras la vendetta histórica que pareció ser el primer ensayo de convención constitucional, la derecha sacó a relucir esa conciencia de clase que la caracteriza para, sin prejuicios, reivindicar la figura del dictador y su legado. La esquizofrenia política que significa esta regresión, tamizada por la eterna adolescencia de la izquierda y el fracaso del liberalismo conservador, ha provocado una desazón existencial en todos los que superamos cierta barrera etaria: sentimos que no podremos ver cambios significativos en la sociedad chilena, que se nos fue la última posibilidad o que estamos condenados a un eterno retorno de la tragedia.
No digo que este libro es consecuencia de ese devenir histórico, pero algunas tramas narrativas parecen encontrar un símil con este delirio político. El poema que se construye sobre el último discurso de Allende (“Cable Permiso Lagunas”) es un ejemplo. Lo leo y pienso que debe ser el texto que todos alguna vez quisimos escribir. O escribimos y borramos. Acá se resuelve de una manera, diremos, eficaz. La eficacia es resistir la tentación de ir intercalando desde el comienzo partes de ese último discurso entre los versos dislocados que componen el poema, y que entre ellos no guardan relación o son una simple enumeración de conceptos, una variante de la enumeración caótica que pareciera no buscar un efecto poético. Su efecto mismo está en esos últimos versos donde irrumpen las palabras del compañero presidente y su sola presencia le da una fuerza nueva a lo dicho. Gómez siempre cierra sus poemas de una manera que nos sorprende y si bien no podemos decir que se construyen para esos finales, son ellos en cierta medida los que nos hacen volver al texto de una manera inmediata.
Dije que en este libro la realidad se ha desquiciado, perdido esa lógica que al autor le gusta describir. Es así como “los manteles de plástico son una parte sustancial/ de la política del partido” (“Yo soy el que ayer no más decía”) o “los locales de comida rápida se construyeron/ para defender con uñas y dientes la democracia” (“Coda”). En la primera cita la presencia de Darío se hace sentir no solo en el título del poema, sino en la idea del exilio, el exiliado o extranjero que se sitúa desde esa extranjería frente al lenguaje. Gómez tiene esa capacidad para describir la perplejidad como una manera de estar en el mundo o para no sentirse parte de él. La realidad siempre se le aparece –o parece– ajena. Para entender lo que orbita a su alrededor saca los manuales de materialismo dialéctico (“que guía/ y conduce a la Historia./ Salvo esta”), la biografía, la historia y entonces el poema resulta un cóctel de hagiografía profana y paradójica: Massis, Barquero, Rojas, Díaz Varín, Llanos Melussa, Harris, Cociña; o Darío, Dickinson, O´Hara, Riding, Antin son convocados para venir en ayuda de la escritura tanto como la chica que atiende un café a kilómetros de distancia. La aparición de esta figura femenina puede ayudarnos también a entender cómo funciona la memoria en estos poemas: se recuerda, pero no se recuerda, se inventa, pero no se inventa: la historia está ahí, como una herida que no cierra. El recuerdo, por ejemplo, de quienes eran arrojados al mar con un riel amarrado a la espalda, vuelve una y otra vez como una insistencia para que no olvidemos. Aventuro que más allá de la desconfianza que Gómez le imprime a sus poemas, y del prestigio que todavía puede tener el escepticismo, subyace a estos textos una secreta confianza que escribimos para redimirnos y redimir a la especie.
El poeta ha sabido conjugar en toda su obra la inteligencia con la emocionalidad. Si su discurso se quedara solo en esa compleja red de entramados textuales, de recursos estilísticos e intertextualidad, su poesía no funcionaria. La inteligencia por sí sola no basta para construir una buena poesía, pero un buen poema nos interpela también desde otros mecanismos de construcción, y uno de ellos es la manera en que nos conecta con su experiencia lingüística y provoca esa dislocación del espacio y el tiempo en el lector, esa abducción que la lectura supone. En cada poema Gómez pone en funcionamiento un lenguaje que se sostiene por esos momentos de epifanía que cada cierto trecho va iluminando el poema. Un autor cuya obra se sitúa en las antípodas del haiku, paradojalmente necesita de esas apariciones con las cuales el texto aterriza a su dimensión poética y sale del discurso biográfico, el ensayo sociológico o la narración.
La musicalidad del encabalgamiento recurrente o el afán por explicarlo todo podrían ser un problema para cualquier escritor, pero en Cristián son dos de sus fortalezas. En Yo, Norma Desmond escribe un libro entrañable que, trabajando con los hechos y deshechos de la historia, nunca es rabioso contra los otros y nos deja con la sensación de que los temas no pasan de moda. La historia no pasa de moda, no pasa de moda el dolor o la felicidad. Eso lo sabe Cristián Gómez Olivares. O como dice el mismo poeta: “En una de esas me lo estoy imaginando todo/ Salvo el temor, salvo el miedo, salvo las ganas de./ El sol estaba poniéndose, pero vaya a saber si el que fui/ está poniendo de su cosecha también. Pero el sol siempre/ está poniéndose, a uno de los dos lados de la cordillera./ Del otro la juventud de mi madre me dice adiós./ De este, ya no caben dudas, es mil novecientos ochenta y uno”.
Por Ricardo Herrera Alarcón
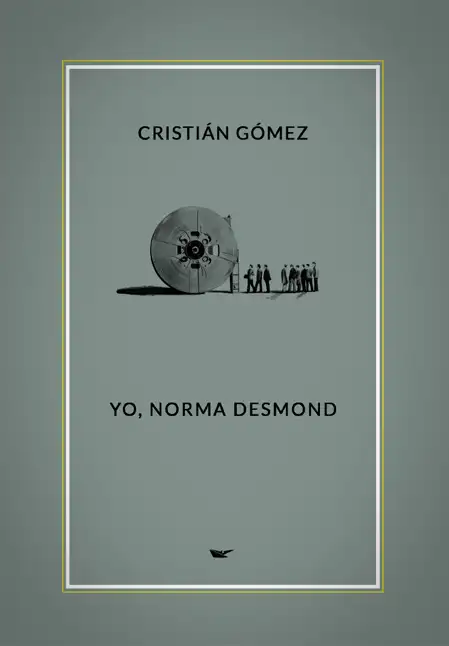
Yo, Norma Desmond
Cristián Gómez Olivares
Editorial Deriva
2024
158 pp.











