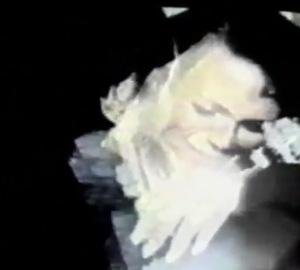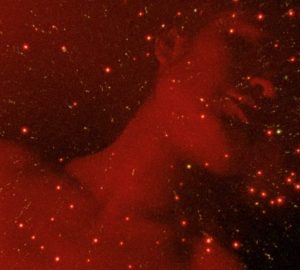Sin duda, estamos todos de acuerdo en que el cine, tal como lo conocemos hoy en día, no es perfecto. Pero eso es motivo de alegría, porque lo imperfecto postula la evolución. Lo imperfecto vive; lo perfecto está muerto, fuera de competición, no nos tenemos que preocupar por ello. En lo imperfecto hay miles de posibilidades en conflicto.
La película, en tanto que arte, se halla precisamente en una época de luchas y se polemiza respecto de su espacio para intentar descubrir de dónde vendrán los impulsos nuevos…
Seguramente ustedes esperan una larga y penetrante exposición con análisis eruditos y este tipo de cosas. Pero siento decepcionarles. No soy un teórico del cine; no tengo capacidad para ello. No soy más que un director de cine orgulloso de su oficio. Sin embargo, mediante su trabajo el artesano se forma sus propias ideas sobre su labor, y éstas son las modestas consideraciones que les voy a plantear.
Nada de lo que tengo que decirles es revolucionario. No creo en las revoluciones. A menudo, nos hacen recular varios pasos. Me siento más inclinado a creer en la evolución, en el pasito hacia adelante. También me limitaré a decirles que la película no tiene más posibilidades de renovación artística que las que se produzcan desde el interior.
Los hombres se abandonan a la costumbre de dejarse llevar por caminos trillados. Ahora están acostumbrados a una reproducción fotográfica fiel a la realidad, adoran reconocer lo que ya conocen. Desde su aparición, la cámara obtuvo una victoria rápida, ya que utilizaba un procedimiento mecánico para grabar objetivamente las impresiones del ojo humano. Hasta el presente, en esta propiedad ha radicado la fuerza de la película aunque, si queremos elevarla a la categoría de arte, surge un inconveniente que hay que superar. Nos hemos dejado hipnotizar por la fotografía. Ha llegado el momento de enfrentarnos a la necesidad de liberarnos de ella. Tenemos que utilizar la cámara para suprimir la cámara. Tenemos que trabajar para no ser más esclavos de la fotografía sino sus dueños. La fotografía tiene que dejar de ser constatación para convertirse en instrumento de inspiración artística, y la observación directa tiene que quedar reducida al dominio de la película de actualidades.
La fotografía comprendida como técnica de reportaje obliga al cine a mantenerse con los pies en el suelo, de tal modo que ha caído en el naturalismo. Sólo el día en que el cine rompa sus vínculos con el naturalismo tendrá la posibilidad de elevarse hacia las esferas de lo imaginario. Por eso hay que arrancar a la película del yugo del naturalismo. Hay que convencerse de que perdemos el tiempo copiando la realidad. Debemos utilizar la cámara para crear una nueva forma de arte y un nuevo lenguaje. No obstante, y ante todo, hay que comprender lo que entendemos por “arte” y “estilo”. El escritor danés Johannes V. Jensen define el arte como “una forma concebida por el espíritu”, definición simple y pertinente. Chesterfield ve en el estilo el “vestido de los pensamientos”, otra definición justa a condición de que el vestido no se haga notar demasiado. Ya que lo que caracteriza el buen estilo es que debe establecer una combinación tan íntima con el contenido que sea su síntesis. Si se impone demasiado e intenta llamar la atención, deja de ser estilo para convertirse en manierismo. Definiría gustoso el estilo como la forma bajo la cual se expresa la inspiración artística. Reconocemos el estilo de un artista en ciertos rasgos característicos, que reflejan su mundo interior y su personalidad.
El estilo de una película, si ésta es una obra de arte, es el producto de un gran número de componentes, tales como el juego del ritmo y el encuadre, las relaciones de intensidad de las superficies coloreadas, la interacción de la luz y de la sombra, el deslizamiento rítmico de la cámara. Todas esas cosas, asociadas a la concepción que el director tiene de su materia, deciden su estilo. Si se limita a fotografiarlo todo de una manera impersonal, sin alma, tal como pueden verlo sus ojos, no tiene estilo. Sin embargo, si elabora internamente lo que sus ojos han percibido a fin de crear una visión, si construye su película de acuerdo con esta visión, sin tener en cuenta la realidad que la ha inspirado, entonces su obra estará marcada por el sello sagrado de la inspiración. Así, la película tendrá un estilo, ya que el estilo es el sello de la personalidad en la obra.
Reconozco que esto puede parecer arrogante pero, en mi nombre y en el de otros realizadores, me atrevo a afirmar que el director es un hombre que debe marcar con su sello cualquier película que pretenda ser una obra de arte. Diciendo esto no menosprecio la parte del escritor, aunque, ni siquiera si el escritor fuera Shakespeare, no bastaría con una idea literaria para convertir una película en una obra de arte. Pasa a serlo cuando un realizador, inspirado por la materia de un escritor, da vida a esta materia de forma convincente en imágenes que son arte. Tampoco menosprecio al equipo técnico, cámaras, técnicos del color, decoradores, etc.; sin embargo, dentro de esta colectividad, el director de cine es y debe ser el jefe, el motor de la inspiración. Es el hombre que está detrás de la obra. Él es quien nos hace escuchar las palabras del escritor, quien hace brotar sentimientos y pasiones para que nos emocionen y nos conmuevan. Él es quien marca la película con ese elemento inexplicable que se llama estilo.
Así es como concibo yo la importancia del director, y de su responsabilidad. Pero también hay que preguntarse cómo se puede definir la obra de arte cinematográfica. Para ello, buscamos cuál es la otra forma de arte que se aproxima más a la película. En mi opinión, debe ser la arquitectura, la forma de arte más perfecta, porque no es una imitación de la naturaleza, sino un puro producto de la imaginación del hombre. En toda arquitectura el menor de los detalles está bien establecido, calculado, de modo que se funda con el todo. No se puede modificar ni un solo detalle sin que dé la impresión de ser una nota falsa fuera del acorde. (En una casa mal dibujada, las dimensiones y las proporciones no son más que puro azar, modificables caprichosamente.) Lo mismo ocurre en el cine. Sólo cuando todos los elementos artísticos de una película se han soldado íntimamente para que ni uno de ellos pueda ser susuaído o modificado sin perjudicar el conjunto podemos comparar la película con un fragmento arquitectónico. Las películas que no satisfacen esta condición son como casas banales, convencionales, en las que el transeúnte ni siquiera repara. En la película arquitecturizada, el director asume el papel del arquitecto. Él es quien, a partir de su visión interior, conjuga los distintos ritmos y tensiones de la película con las curvas dramáticas de la obra literaria, las variaciones psicológicas de la interpretación y la dicción de los actores, con lo que dota a la película de su estilo.
Y llegamos ahora a la cuestión esencial: ¿cómo se puede realizar una renovación artística en el cine? No puedo responder más que por mí mismo, y no alcanzo a ver más que un medio: la abstracción. Para hacerme entender diré que la abstracción es algo que exige del artista que sepa abstraerse de la realidad, para reforzar el contenido espiritual de su obra, ya sea éste de orden psicológico o puramente estético. En definitiva, el arte debe describir la vida interior, no la exterior. Por eso hay que abandonar el naturalismo y hallar los medios de introducir la abstracción en nuestras imágenes. La facultad de abstracción es esencial para toda creación artística. La abstracción permite que el director salga de la cárcel en la que el naturalismo ha encerrado al cine. Así pues, el cine tiene que trabajar para alejarse del arte puramente imitativo. El realizador ambicioso debe buscar una reali dad más elevada que aquella que se encuentra cuando fija la cámara para fotografiar simplemente la realidad. Sus imágenes no deben ser sólo visuales, sino espirituales. La tarea del director de cine consiste en que los espectadores compartan sus propias experiencias artísticas o interiores. La abstracción le ofrece una oportunidad de hacerlo ya que, gracias a ella, sustituye la verdad objetiva por su propia interpretación subjetiva.
Pero si la abstracción tiene que llegar a la pantalla, hay que empezar por buscar nuevos principios de creación. Subrayaría que, al respecto, no pienso más que en la imagen. Y es normal, ya que la gente piensa en imágenes, y las imágenes son el principal componente de una película.
Entre las vías abiertas al realizador por las que la abstracción puede entrar en sus imágenes, la más inmediata se llama simplificación. Todo creador tiene que enfrentarse al mismo problema: debe inspirarse en la realidad y luego desprenderse de ella para que su obra se ajuste al molde de su inspiración. Así pues, el director debe sentirse con la libertad de transformar la realidad con el fin de que ésta se identifique con la simplicidad de la imagen que él ha visto en espíritu, ya que no es el sentido estético del director el que debe doblegarse a la realidad: la realidad debe obedecer a su sentido estético. El arte no es imitación sino elección subjetiva, y el realizador no debe quedarse más que con lo que necesita para crear un efecto de conjunto total y espontáneo.
El objetivo del proceso de simplificación también debe ser que la significación de la imagen sea lo más clara y aparente. La simplificación debe limpiar el motivo de todo lo que no apoye la idea central. Mediante este proceso, el motivo se transforma en símbolo y con el simbolismo llegamos ya al dominio de la abstracción, puesto que el simbolismo opera por sugestión.
La reproducción de la realidad en la pantalla debe ser verdadera, pero purificada de elementos que carezcan de interés. También debe ser realista pero transformada por la mirada del director, de modo que se convierta en poesía. El director no debe privilegiar las cosas de la realidad sino el espíritu que está dentro y detrás de esas cosas. El realismo no es, en sí mismo, una forma de arte. Las realidades deben transmutarse en una forma simplificada o abreviada y, bajo un aspecto purificado, resurgir en una especie de realismo psicológico fuera de tiempo.
El director puede practicar esta abstracción por simplificación y esta animación de las cosas de una forma modesta ya desde los decorados de su películas. ¿Cuántas habitaciones sin alma he mos visto en las pantallas? El director puede entregarles su alma a estas habitaciones mediante la simplificación, suprimiendo todo lo superfluo, haciendo de algunos accesorios y objetos significativos los testimonios psicológicos de la personalidad de los personajes o relacionándolos con la idea central de la película.
Un medio infinitamente más importante de alcanzar la abstracción es, naturalmente, la utilización del color. Todo es posible con el color: pero no ames de que se lleguen a romper las cadenas que mantienen a la película en color dentro de la cárcel naturalista de la película en blanco y negro. Del mismo modo que los impresionistas franceses se inspiraron en grabados japoneses en madera, los directores de cine occidentales pueden aleccionarse en la bella película japonesa La puerta del infierno. Ahí, los colores alcanzan realmente su objetivo. Me imagino que los japoneses consideran que ésa es una obra naturalista: una reconstrucción histórica y, por consiguiente, naturalista. A nuestros ojos, su estilo tiende a la abstracción. Sólo hay una escena dotada del más puro naturalismo, la del torneo en la vasta llanura verde. Durante unos momentos se rompe el estilo, pero lo olvidamos rápidamente a causa de las bellezas que nos reserva el resto de la película. Es indiscutible que, en este caso, los colores se han escogido según un plan minuciosamente concertado. La película nos muestra muchas cosas sobre la composición en colores, sobre los ritmos visuales inspirados en los grabados japoneses en madera, pero también sobre la yuxtaposición de tonos cálidos y tonos fríos; y sobre las ventajas de una simplificación radical, que aquí resulta aún más impactante porque está apoyada en la utilización del color.
La puerta del infierno tendría que animar a los directores occidentales a utilizar el color con mayor convicción, con más intrepidez e imaginación. Hasta hoy, la mayoría de las películas occidentales han utilizado el color de un modo fortuito y según recetas naturalistas. De momento, avanzamos de puntillas. Nos atrevemos con algunos matices pastel, para hacer gala de nuestro buen gusto. Pero, para llegar a la película abstracta en colores, el gusto está lejos de ser suficiente. La intuición artística y el coraje son indispensables para escoger y yuxtaponer colores que sostienen el dinamismo dramático y psicológico de una película. El color es el que más puede contribuir a favor de una renovación artística del cine y es lamentable que, tras veinte años de utilización, no se puedan citar más que tres o cuatro películas que sean fruto de una experiencia artística. Vayámonos pues a la escuela del Japón. Otros lo hicieron antes que nosotros; por ejemplo el célebre pintor inglés James Whistler.
Y ya que estoy en el color, que en sí mismo posee posibilidades de abstracción ilimitadas, insisto en señalar otra vía que, por su parte, puede conducir a un tipo especial de abstracción. Como es sabido, la fotografía supone una perspectiva atmosférica: el contraste entre la luz y sombra desaparece en un segundo plano. Podría ser una buena idea que, para obtener una abstracción interesante, elimináramos deliberadamente esta perspectiva atmosférica; es decir, abandonáramos los efectos de profundidad y de distancia. En lugar de eso tendríamos que intentar construir una imagen completamente nueva, disponer las superficies coloreadas sobre una sola gran superficie abigarrada, de manera que se suprimieran las nociones de primer término, segundo término y fondo. Dicho de otro modo, tendríamos que abandonar la representación perspectiva y no conservar más que la superficie plana de dos dimensiones. Cabe esperar que, de esta forma, se pudieran obtener notables efectos estéticos (y especialmente cinematográficos).
Espero no haberles asustado con mi discurso sobre la “abstracción”. La palabra debe sonar a palabrota en los oídos de la gente del cine. Pero mi único deseo ha sido el de mostrarles que existe un mundo más allá del naturalismo apagado y tedioso, el mundo de la imaginación. Cierto es que hay que realizar la transmutación sin que el director pierda el control del mundo de las realidades. Su realidad remodelada tiene que seguir siendo siempre algo que el público pueda reconocer y en lo que pueda creer. Es importante que las primeras etapas hacia la abstracción se franqueen con tacto y discreción, para no chocar. Hay que conducir suavemente al espectador hacia nuevas vías. Pero si estas tentativas resultan afortunadas, se abren enormes posibilidades para el cine. Ninguna tarea será entonces demasiado elevada para él. Puede que las películas no sean jamás en tres dimensiones pero, por las vías de la abstracción, por el contrario, se podrá introducir una cuarta y quinta dimensión.
Una observación para terminar: he hablado mucho de imágenes y de formas y no he dicho nada sobre los actores pero, quien haya visto mis películas –las mejores de ellas– sabrá la importancia que le concedo al trabajo del actor. No hay nada en el mundo que pueda compararse a un rostro humano. Es una tierra que uno no se cansa jamás de explorar, un paisaje (ya sea árido o apacible) de una belleza única. No hay experiencia más noble, en un estudio, que la de constatar cómo la expresión de un rostro sensible, bajo la fuerza misteriosa de la inspiración, se anima desde el interior y se transforma en poesía.
Por Carl T. Dreyer
Traducción de Núria Pujol i Valls
Este artículo reproduce una conferencia que dio Dreyer el día anterior a la inauguración del festival de Edimburgo en 1955.
Fue rescatado de la revista El poeta y su trabajo, cuyos números están digitalizados por la UNL en el siguiente link y de la cual seguiremos publicando diversos rescates como este.