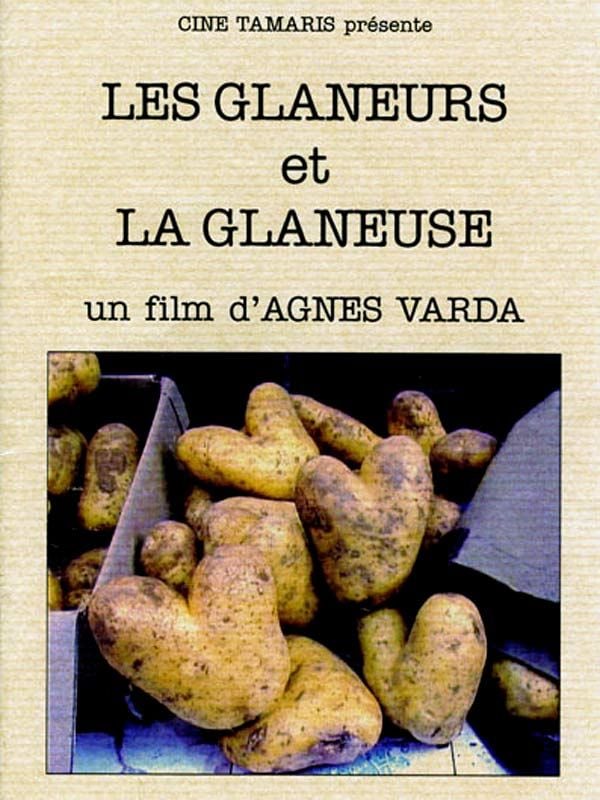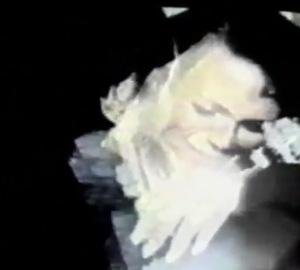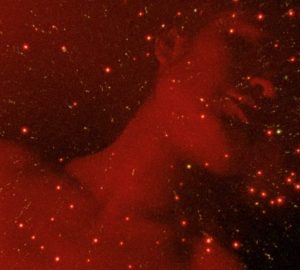Si pensamos al siglo XX desde la premisa que sostiene que el todo es lo no verdadero, apuntamos a un arte que prescinde de un acercamiento homogéneo a aquello que quiere retratar: al no existir un mundo unificado y armónico, el artista compone su obra a partir de retazos y fragmentos de esa realidad que lo rodea. Para narrar en ese contexto, es necesario descomponer el momento histórico en pequeñas historias que iluminan zonas de esa totalidad a la que pretenden acercarse o rodear, sin mostrarla por completo.
La película Los espigadores y la espigadora, de Agnès Varda, está en un espacio fronterizo, el límite que separa un siglo del otro, y desde esa posición registra las vicisitudes del momento específico de la historia, con sus ansiedades e incertidumbre. Los espigadores están siendo desplazados sistemáticamente de la sociedad, su actividad relegada a los márgenes de la ciudad moderna y la expansión capitalista. Estos espigadores son las personas que recolectan los “desperdicios” que dejan los productores en los campos después de que realizan la cosecha. En Francia, la actividad está legislada, y hay momentos específicos en los cuales se puede espigar. En el campo, es un tiempo después de la cosecha hecha con las máquinas, cuando ya se han separado los vegetales que irán a la venta y los que no. En la película, se muestran las toneladas y toneladas de verduras que van a desperdicio por tener una forma extraña, diferente: Varda se encuentra con una papa con forma de corazón, un hallazgo inusual en un mundo donde todos los alimentos se ven exactamente iguales, incluso cuando son verduras o frutas. También los espigadores son quienes revisan los contenedores de basura en el centro de la ciudad, o en los grandes supermercados, y encuentran comida en perfecto estado que fue tirada.
En la película de Varda los espigadores no sólo son quienes espigan la comida, sino también quienes recolectan esos objetos propios de la vida moderna: van a los espacios en la ciudad donde se acumulan cosas que la gente ya no desea: televisores, heladeras, vinilos, electrodomésticos, un poco de todo. Algunos de los espigadores son artistas que hacen collage con esos objetos rescatados; otros son personas que encuentran la forma de reutilizar estos desechos en su propia casa. Todos ellos encarnan un acto de resistencia frente a una sociedad que se define por la producción constante, indiscriminada, y por la búsqueda de la mecanización del cuerpo y su eficiencia. Una sociedad donde se prescinde de lo viejo y todo se reemplaza por algo nuevo, que más tarde se descarta por otra cosa. En este sistema, las personas que espigan resultan improductivas; la actividad que realizan presupone un tiempo perdido, que no genera un bien material para insertar en la red de intercambio social-económica.
Sin embargo, Varda los rescata del margen al que fueron desplazados, trae sus historias al centro de un relato que se sabe construcción múltiple, desperdigada, imposible de narrar de una forma orgánica o lineal. En la película hay hiatos, pausas, aceleres, yuxtaposición de historias; y de todas formas es posible distinguir en ella el hilo que conecta las partes. Se trata de una recolección –espigueo, para usar el término propuesto en la obra– de historias, que reconstruyen una memoria compartida por una comunidad.
“Toda obra de arte es un instante; toda obra de arte conseguida es una adquisición, un momentáneo detenerse del proceso, al manifestarse éste al ojo que lo contempla.” Dice Adorno que la obra de arte es, efectivamente, un instante, pero me gustaría agregar que se trata más bien de un instante en movimiento, que avanza en todas las direcciones posibles. Cuando ese instante cesa, se retrata otro, y otro, y otro, porque las películas son ese vaivén que imita el movimiento de la vida.
Es central la cuestión del vitalismo como sensibilidad y modo de hacer para pensar la película, y la oposición -inevitable- que supone entre vida y formas: si las formas cristalizan e inmovilizan, la vida siempre opera en un movimiento contrario, fluye desbordando las formas. En un momento de la película Varda filma de cerca los vegetales, se aproxima a ellos, hace zoom, mueve su cámara para mostrar la superficie en detalle. Al mismo tiempo, el ruido de ambiente cesa y suena una música instrumental: la cineasta no está representando al campo como una totalidad orgánica, sino que lo fragmenta con el encuadre y la iluminación, y al generarse este extrañamiento, los vegetales son presentados como partes que no llegan a esbozar el objeto completo. Se muestran con tal detenimiento y detalle que sus formas se diluyen, los contornos se desdibujan. Puede verse la textura, los matices dentro de algo que, a simple vista, pareciera un todo con cierta homogeneidad.
Siguiendo la línea que sostiene María Pia López en Hacia la vida intensa, la participación del espectador en la obra implica que éste pueda “(…) ver en la materia el gesto creador que se deshace. Ver el rastro de esa fuerza que para realizarse debe aceptar la transacción con el mundo de la materia. Se deshace para hacer”. En la rugosidad de los planos puede distinguirse ese gesto imposible de determinar, el acercamiento a la vida, ese fluir vitalista que escapa a las formas definidas y que, sin embargo, debe empaparse de ese mundo material para hacer ese movimiento.
Acto seguido, los vegetales desaparecen y dan lugar a una ruta atestada de camiones: retrato de un viaje. Es también en esta sucesión de imágenes, en este desplazamiento, donde puede notarse ese afán vitalista de la película, esa intención de moverse junto al decurso de la vida, de avanzar y respirar con ella. “La identificación de la vida como fluir, y la apelación a imágenes en las que esa condición móvil y fluyente pueda ser expresada, es clave de la sensibilidad vitalista”, dice López. Eso es lo que hace Varda: compone imágenes que acompañan al relato y que no fijan o inmovilizan una idea. Si la película busca recolectar esas historias que hacen a una totalidad fragmentaria, entonces sus imágenes hacen lo mismo. Como dice ella misma, “para este espigueo de imágenes, impresiones y emociones, no existe legislación, y en el diccionario, “espigar” también se dice de las cosas del espíritu. Espigar hechos, espigar andanzas, espigar información.” Espigar, entonces, no es algo meramente físico, relacionado únicamente con el mundo material y terrenal; es también una forma de recolectar algo ligado a la experiencia humana. Algo del orden de las sensaciones, los recuerdos, las historias que nos contamos para sobrevivir.
Por otro lado, esta noción de espigueo espiritual puede emparentarse con la idea propuesta por Jacques Rancière en su libro Tiempos Modernos, de que “el montaje teje el hilo espiritual que conecta todas las actividades y lo hace sean estas nobles o vulgares, modernas o arcaicas, burguesas o proletarias”. En este caso, espigueo y montaje cinematográfico operan de forma similar: como modos de reconstruir una memoria y experiencia común a distintas personas.
La película resignifica esta actividad como algo que se sostiene en la variación infinita, en lo ambiguo; se retrata el camino errante de las personas que espigan, tanto en las ciudades como en el campo. Varda parece proponerse reunir la multiplicidad de personas que espigan en una escena común y, a través del montaje, construir una comunidad donde las jerarquías estallan, y el espigueo, más allá de su carácter arcaico, tiene un lugar en la sociedad. Dice Rancière: “El problema “moderno” es construir un nuevo sentido de comunidad, un nuevo tejido sensorial en el que las actividades prosaicas adquieran una dimensión poética que les permita componer un mundo común”.
La idea de recolectar es también central: recolección de fragmentos múltiples, de imágenes diversas, sonidos cambiantes, testimonios de distintas personas, pequeños hallazgos. La cineasta actúa como espigadora y reivindica esa actividad desplazada de la sociedad moderna, usa el cine para recoger esa tradición. La recolección aparece también en la búsqueda de la artista por lo particular, lo pequeño; búsqueda que vertebra la película.
Después de la secuencia de los vegetales y el viaje, Agnès Varda vuelve a su casa y comienza a filmar las cosas que trajo de su viaje a Japón, todos esos momentos que la ayudan a reconstruir –y mantener viva– la memoria de su viaje. Hay papeles, fotografías, folletos, documentos, objetos: se filma cada mínimo detalle en un intento por reconstruir la forma en que la vida se despliega, el funcionamiento de la memoria y el peso de la Historia en la propia experiencia cotidiana. Todo esto es registrado a partir de lo minúsculo, como si el acontecer de las cosas mismas estuviese en ese espigueo diversificado, que no margina. “El arte es para sí y no lo es, pierde su autonomía si pierde lo que le es heterogéneo”, Adorno nos recuerda que es lo heterogéneo y singular lo que hace a la esencia del arte. La creación artística, más que ser una forma acabada, es un proceso en constante transformación, un devenir: resiste la definición, la etiqueta.
En esta misma secuencia, Varda también le muestra al espectador unas fotografías que tiene de los cuadros de Rembrandt, entre ellos su autorretrato. A estas imágenes, Varda le contrapone tomas de su mano, retrata los caminos que se forman en ellas por sus arrugas. La cineasta se descubre fascinada por su propia vejez. De esta forma, lo general se ve contrarrestado por lo particular, lo humano. Las pinturas de Rembrandt, que representarían la institución artística y su tradición, una totalidad a la que no aspira el relato, contrastan con la mano de la cineasta, que se revela como una singularidad inesperada. Lo extraordinario dentro de lo cotidiano.
Si la realidad tiende a individualizarnos y formar abismos entre las personas, quizá la respuesta a este problema sea volver a esas actividades arcaicas que reúnen a la gente en una escena común, compartida. Finalmente, ese espigueo que entreteje la película a través de su montaje no es sino una resignificación de los desperdicios, del espigueo, que construye nuevos sentidos para el mundo que se habita conjuntamente.
Por Lara Buonocore