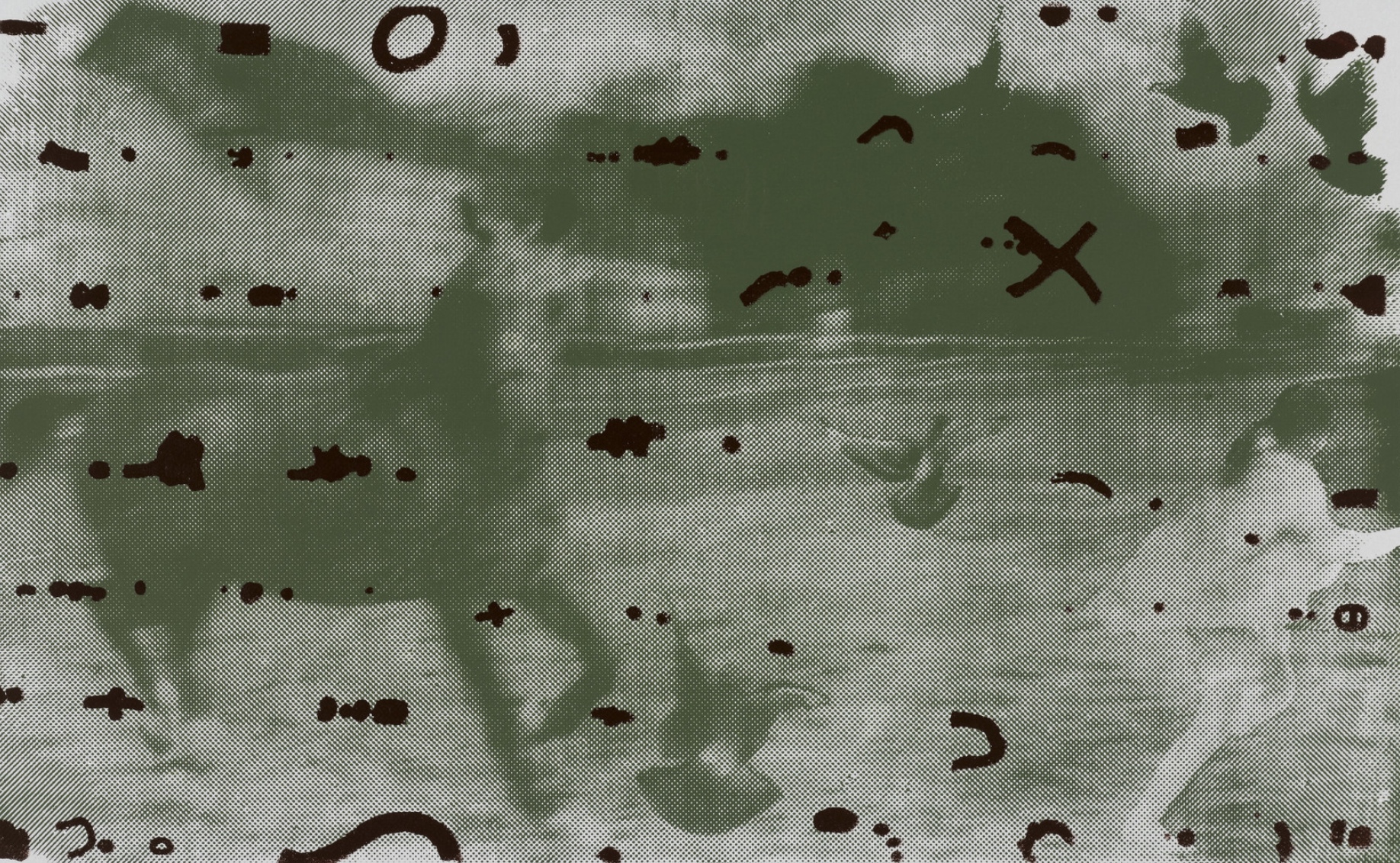Uno. Noche y caballos
Una de las sensaciones inquietantes del insomnio es la agudización de algunos sentidos. Por la noche, cuando la máquina detiene momentáneamente su curso, los que velan los sueños del mundo quedan a merced de los sonidos más insignificantes: las llantas de un auto contra el pavimento, el televisor encendido en el departamento de arriba, un borracho que pasa balbuceando de camino hacia ninguna parte. Fue en desvelo que oí, como un suave rumor que fue creciendo de a poco, el galope de un caballo. Miré por la ventana y, bajo la luz fría del alumbrado público, vi al animal perdido. Pasó de la calle al parque y luego se hundió en la oscuridad.
En una de sus conferencias compiladas en Siete noches, Borges repasa el étimo de la palabra pesadilla y rastrea sus formas en distintas lenguas. En el inglés de Shakespeare, nos dice, la palabra es night mare (“la yegua nocturna”). Ahora pienso en ese caballo visto por el abajo firmante caminando por el parque. Quizá fue una yegua y lo que vi fue the night mare itself.
Podría ser la trama de una película ruiciana: un hombre, sin poder dormir, ve pasar ante su ventana una serie de pequeñas obras de teatro que reemplazan los sueños que no tiene.
Y de pronto, sin aviso, la yegua nocturna. El insomne presencia, inquieto, una pesadilla.
Dos. Un caballo y un niño
“Y el caballo lo miraba”: un día caí postrado ante ese verso del Luchín de Víctor Jara. Un caballo que mira a un niño que juega con una pelota de trapo. También, nos avisa la canción, hay un gato y un perro.
El caballo lo miraba. No es el gato ni el perro. Es el caballo.
Desde la existencia de los zoológicos que los animales no nos miran: nosotros hemos dispuesto de una institución para mirarlos a ellos en su exotismo. Que un animal nos devuelva la mirada –asumir que el animal nos mira– implica una actitud filosófica. Pregúntenle, si no, a Derrida.
Entonces Víctor Jara, que veía mucho más allá que nosotros, pone, junto a esa pequeña criatura huérfana, a un caballo que mira esta escena; la escena del chico que hace de un par de trapos una pelota. No vemos ningún adulto cerca. El niño, podríamos decir, está solo. Los animales, esos animales, constituyen una compañía extraña: están y no están.
En un ensayo de Francois Sheng que ya no tengo a mano, leí una breve interpretación sobre unos versos de las Elegías de Rilke. Sheng escribe: los animales miran hacia lo Abierto, que es algo así como la eternidad, al igual que los niños justo antes de aprender: aprender el lenguaje y la domesticación de sus instituciones.
Entonces pensé, luego de caer religiosamente de rodillas ante esa pequeña revelación –la flor que al interior del poema de pronto asoma; the Bloom that blooms–: Luchín captura en esas pequeñas criaturas que miran y juegan la intensidad del tiempo histórico que las vio nacer. La intensidad de un niño que aún no es capturado completamente por el lenguaje más que como un juego.
Tres. Spinoza y el destino de los caballos que no pueden ser otra cosa que caballos
“Debe observarse, ante todo, que cuando digo que alguien pasa de una menor a una mayor perfección, y a la inversa, no quiero decir con ello que de una esencia o forma se cambie a otra: un caballo, por ejemplo, queda destruido tanto si se trueca en un hombre como si se trueca en un insecto” (Ética, prefacio a la parte cuarta).
Cuatro. Caballos del fin del mundo.
Una canción de cuna puede ser aterradora si la canta un asesino o un loco de remate. Sacada de contexto parece más bien la escenificación perversa del retorno de un trauma. Apunto esto porque la primera vez que oí “All that pretty little horses” fue en la versión que David Tibet musicalizó para un disco de su banda Current 93. En su voz, reverberante y expansiva, podría ser la banda sonora de un apocalipsis filmado en cámara lenta. Por eso no es raro que Vladimir Rivera use un verso de la versión de Tibet como epígrafe para Yo soy un pájaro ahora, un libro de cuentos inquietante que tiene al sur de Chile como escenario de un colapso civilizatorio absolutamente posible.
¿De qué habla All that pretty little horses?
De caballos. Pequeños caballos que una madre le promete a su hijo como recompensa si toma una siesta o cierra los ojos y deja que la noche lo acune en su regazo (“Hush a bye, don’t you cry / go to sleepy little baby / when you wake, you shall have / all that pretty little horsies”). Por su origen campesino y su habitación en la república de la tradición oral de los trabajadores, me parece que es vecina de “Duerme negrito”, que recopiló Atahualpa Yupanqui y versionó, entre otros Víctor Jara.
Otra vez Víctor Jara: fue por Colonos de Felipe Gálvez que llegué, tarde pero nunca demasiado, a la versión que Jara hizo con Quilapayún de “All that pretty little horses” para el disco Canciones folklóricas de América del 68. Allí aparece con el nombre alternativo, “Hush a bye”. En la voz de Jara junto a los Quila suena menos aterradora, aunque Gálvez –que quizá conoce la versión de Tibet– la coloca hacia el cierre de una película cuya trama –el retorno de un trauma: el genocidio Selknam– es como si nos la entonaran mientras nos mandan a la silla eléctrica o al paredón de fusilamiento.
Cinco. Los prados, la libertad, el afuera
Recordé también dos escenas conmovedoras de dos películas argentinas, una de los noventa y otra más reciente. De la primera no recuerdo la trama y el nombre tuve que googlearlo para verificar: Caballos salvajes, del 95. ¿Qué ocurre? Muchas cosas. Actúa Luppi. Es una especie de road movie que termina en la pampa o por ahí. Hay una escena hermosísima de billetes volando por los aires y, hacia el final, el personaje principal que libera a unos caballos hacia un prado. No recuerdo qué tenía que ver con la trama de la película, pero esa imagen, así suelta, me quedó impregnada. Es, digamos así, una imagen contagiosa.
La segunda la vi hace poco: Los delincuentes. La escena final muestra al protagonista, un ladroncillo menor, recorriendo un prado bellísimo, abierto, medio valle medio cordillera de la costa, después de salir de la cárcel por haber robado un modesto botín del banco donde trabajaba. Lo que pasa entremedio pueden verlo ustedes mismos. Lo que pasa poco antes de ese momento entre el ladronzuelo y el caballo es conmovedor: nuestro personaje, encanado, asiste a un taller literario que dicta el mismísimo Fabián Casas. Conoce, gracias al docente, la poesía de Ricardo Zelarayán. Conoce, en particular, un poema: “La Gran Salina”. Lee algunos versos: “La palabra misterio hay que aplastarla / como se aplasta una pulga, / entre los dos pulgares. / La palabra misterio ya no explica nada”.
De esa lectura sale transformado. Todos, en nuestras pequeñas cárceles domésticas, somos un poco ese pequeño criminal ante un poema: el hambre no lo saciará ni por asomo ni nos va a subir el sueldo. Pero quizá pensemos en todo aquello que ya no explica nada y lo aplastemos entre los pulgares como quien aplasta una pulga.
Luego, ¿qué?
Nada: asomarse a los valles. A lo abierto.
Por Jonnathan Opazo
Imagen: Frightened Horse de Jan Tarasin