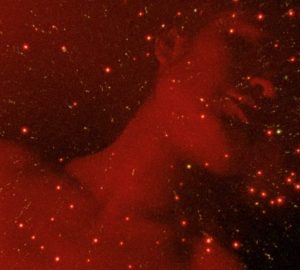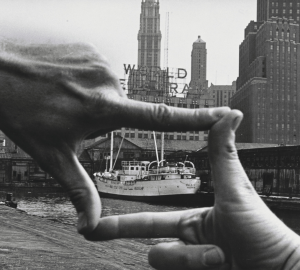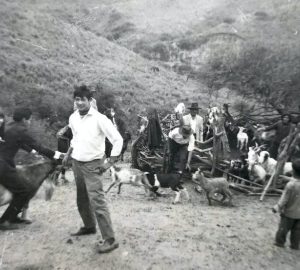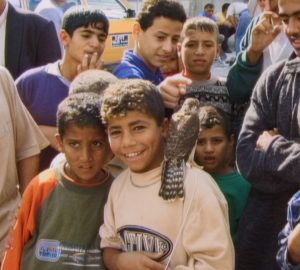Sin conocimientos técnicos sobre cine, le pregunté a mi hermana, cineasta, cómo hacían para mantener la narración de un film con una sola toma sin cortes, tal cual ocurre en El castigo, la película dirigida por Matías Bize con guión de Coral Cruz. Su respuesta fue inquietante: “o es sin cortes o los esconden bien con un movimiento rápido de cámara que por la persistencia retiniana no alcanzas a percibir.” Eso de la magia del cine es una fórmula añosa y mañosa, pero no me deja de sorprender: un arte del truco, de la falsificación. Me inclino, entonces, por la segunda alternativa, quizá porque me niego a admitir algo tan perturbador como una obra notable realizada de una sola vez, pues se supone que únicamente Franz Kafka es capaz de eso.
La ausencia (aparente) de cortes en una película exhibe de manera más nítida los problemas y las soluciones inherentes a la narrativa en general. Esto es, cuando la narración, por decirlo así, depende del despliegue de un plano único, salta a la vista cómo las formas de narrar, sean fílmicas, orales o escritas, se definen por sus momentos de decisión, empezando por aquel fundamental del quién, quién o quienes harán ese trabajo sucio, quién o quiénes narrarán. En El castigo se decidió: lo hará la cámara, vale decir, narrará el cine. Pero, ¿no siempre lo hace? ¿De qué se trata, si no? ¿No está incluso la teoría literaria del “foco narrativo” basada en el cine? Lo que ocurre aquí, sin embargo, es que la secuencia (en apariencia) ininterrumpida pone al desnudo el artificio oculto en películas llenas de cortes y efectos y música: esa retina distraída, que percibe a medias, es la narradora.
La ausencia, sin embargo, aquí no es sólo la de las tijeras. En El castigo es la desaparición de un niño la que pone en estado de emergencia todo lo demás. El guion, ese texto dramático (porque bien podríamos estar en el teatro), se hace cargo de la gran tensión provocada por dicha ausencia y parece responder a los movimientos de la cámara y de las grandes actuaciones de Néstor Cantillana y, sobre todo, de Antonia Zegers. No sabemos bien a bien, hasta que es inevitable ⎯con la aparición de las fuerzas del Estado⎯, la imperdonable falta cometida por ese niño para merecer el castigo, pero la desaparición, hecho recurrente en nuestra historia, muestra otra cara, o quizá la misma de siempre: el lugar vacante que la constituye se empieza a corroer con el sedimento histórico de lo no dicho. Y explota.
La crítica y los jurados han tratado bien a esta película; también se han emperrado en el enfoque de “temáticas actuales” que el film pondría acertadamente en el tapete. Pero los abismos, bosques y laberintos de la maternidad, de la paternidad y, por qué no, de la hijidad, que yo sepa, son más viejos que mear en la calle; ocurre muchas veces, sobre todo hoy, que en la apreciación crítica se tiende a establecer una conveniente y forzada complicidad con el contexto cultural antes de reparar en los momentos que justamente lo cuestionan, tal vez como una forma de atenuar el ímpetu crítico, a ratos violento, de realizaciones así.
Vi El castigo en la vasta soledad del Cine Morelos. A estas alturas, ya me conocen; saludo a la taquillera, nos sonreímos, saludo al proyectista, también llamado “cácaro”, y mi butaca preferida en la novena fila al centro siempre está desocupada, como casi toda esa sala gigantesca, cuya cartelera sin duda amerita algo más de público. En esta ocasión había una pareja en la séptima, extremo derecho; cada tanto volteaban a verme, tal vez para convencerse de que se encontraban en el cine, de que no solamente ellos estaban viendo eso. Apenas aparecieron los créditos, se largaron con prisa, sin mirarme; yo, al contrario, soy de los que se quedan viendo hasta los agradecimientos antes de por fin levantarme. Ahora bien, después de películas así, tan duras, tan buenas y a su modo desgastantes, debo pasar al baño a mojarme la cara, para disimular un poco.
Por Martín Cinzano