Con Pablo somos amigos. Si lo cuento acá, es para dejar la idea de que hablamos mucho. Parte de nuestras conversaciones están guiadas por una intuición. La de que en su disciplina, la historia, y en la mía, el psicoanálisis, hay más que unas pocas intersecciones.
Una para comenzar: la locura, en ocasiones, es el cruce de la historia pequeña con la historia grande, escribió Sigmund Freud. Porque el delirio es un mecanismo de defensa, a veces, contra la perversión del olvido; no exactamente de lo que se olvidó, sino de aquello que no se inscribió como historia. Lo que pudo ser historia pero no fue. Aby Warburg, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial se volvió loco. Y cuentan que hospitalizado gritaba: van a matar a todos los judíos. Lo mismo Charlotte Beradt, quien a comienzos de los treinta tuvo un sueño, y pensó que ese era una sueño político. Se dedicó a recopilar sueños por Europa antes de la guerra. Ella dice que escribió el inconsciente del Tercer Reich y que los sueños –esa locura de cada noche– fueron el sismógrafo del alma de su tiempo.
Quien también detectó algo parecido, aunque en un registro diferente, fue Karl Kraus a comienzos del siglo XX. Se daba cuenta que una sociedad no era solo lo que hablaba sino cómo hablaba: como se habita políticamente el lenguaje importa. Su tiempo había inventado a los medios de comunicación de masas y con ello una nueva arma: la opinión, cuya estructura es la frase hecha y el cliché. O sea, decires sin un sujeto que responda por ellos. Dijo también: las frases hechas pueden causar guerras.
Traigo estos ejemplos para decir que la hipótesis de Pablo Aravena sobre la historia, específicamente sobre lo que los distintos regímenes de historicidad le hacen al pasado, al tiempo, a los acontecimientos y al estado de ánimo, es una teoría que habla de los procesos de subjetivación: de cómo entendemos qué es un ser humano, y de los síntomas que revelan la forma de existir en una época.
En este ensayo quien guía sus intuiciones es Crátilo, discípulo de Heráclito de Éfeso. Crátilo concluyó, a partir de las enseñanzas de su maestro, que, si no podíamos bañarnos en el río dos veces, había que ir más allá –es lo que a veces se propone una nueva generación– y tomó una posición radical: en realidad, no podemos bañarnos ni una sola vez. Porque si todo lo real es un constante fluir, nada entonces puede ser nombrado. Entonces Crátilo enmudeció, (hay versiones en que se cortó la lengua. El autor de este libro me lo contó así una noche, cuando estaba por comenzar este proyecto. Pero después dijo que no encontró esta referencia. Da igual, de un modo u otro, Crátilo es la figura de la lengua cortada). Vivir sin lengua es la desconfianza en la palabra, pues la palabra no puede nunca atrapar a la cosa en sí.
Pésimo discípulo dice Pablo. Estoy de acuerdo. Por dos razones. La primera es confundir lo político o lo teórico con lo real de la experiencia.
Cada generación comienza desde el mismo punto, con las mismas preguntas, las mismas tareas. Ninguna generación, al decir de Kierkegaard, ha enseñado a otra a amar, ninguna generación ha tenido tarea más corta que la precedente. Cuando una generación da las cosas por hecho, y busca ir más allá de una vez, para ahorrar tiempo o por vanidad o ambición, encontrará que sus ideas no serán más que un parloteo inútil. Como hizo Crátilo. Y esta es la segunda razón por la cual fue un mal discípulo: porque no sospechó que, como su maestro, debía pasar otra vez por el problema para ir más allá, y pensar que, en realidad, se piensa con la complejidad de las aguas, entre opuestos, y que no basta nunca una sola palabra para decir la verdad.
Y es que Crátilo no entendió precisamente el estatuto de la lengua, en primer lugar, no es el órgano, sino que además la lengua no está hecha para apoderarse de la cosa, salvo en su uso perverso. Crátilo, muy actual por cierto, no sabe lo que le debe a la metáfora, a la mentira y al humor.
¿Y nosotros hemos enmudecido? No exactamente. Pero es posible que la lengua cortada sea una vía de extinción en la cual no hemos reparado. ¿Podríamos perder la lengua con la que hacemos historias? El lenguaje técnico, el lenguaje paranoico, todas aquellas lenguas que hablan en nombre de la verdad y olvidan lo que le deben a la ficción, a la metáfora y al humor, son un silencio –aunque griten– peligrosos para la condición humana. Sin la lengua que narra, quedamos despojados del material que transmite a nuevas generaciones, quedamos sin la lengua para la creación, la libertad, las promesas y el perdón. ¿Cómo podrá entonces inventar el ser humano algo para vivir ante la verdad de la muerte? ¿Cómo transformará el dolor, la envidia, el miedo, el rencor, el hastío?
Hay un historia famosa sobre un paseo de Freud junto a Rainer María Rilke, el poeta se quejaba de lo perecedero: se preguntaba qué sentido tendría la belleza o el amor, si de toda maneras, todo va a morir. Y Freud le respondió, que no es pese a eso que se puede amar la belleza, sino que es precisamente a causa de ello que esta existe. Lo finito hace que apreciemos la belleza por su rareza en el tiempo y las limitadas posibilidades de gozarlo. Y es más, agrega Freud: quien se rebela de hacer un duelo psíquico, se le malogra la capacidad de apreciar y amar lo bello. Rechazar la finitud se puede leer en la misma clave de rechazar o afligirse porque la palabra no es la cosa en sí. Y entonces optar por cortarse la lengua, y pasar al acto o a la pastilla, o bien, delegar la inteligencia de la palabra a los algoritmos o a los jefes.
Cortarse la lengua es no hacer el duelo del que habla Freud; es caerse a la lengua de la melancolía. Y esa lengua es cruda; se ven ruinas por todas partes. La verdad en la melancolía, como en el nihilismo, es la de una verdad sin historia. No hay relato dicen a veces los pacientes para describir su acontecer. Cuando no logran situar los acontecimientos ni a ellos mismos en una trama, luego como Crátilo enmudecen; aunque el cuerpo les grita, y se petrifican o estallan. Tal como le puede ocurrir a una sociedad sin lengua para hacer su historia.
Pablo se sirve de referencias diversas en este ensayo, para describir un estado de ánimo finalista, porque la idea de Historia Moderna dio paso a un tiempo llamado presente. Una especie de eternidad, que reparte depresiones y adicciones, dice, y el más inescrupuloso pragmatismo. Políticamente hablando, así no se puede “despertar”. Y es que para que el tiempo deje sus huellas debe existir la experiencia del “no ya”, al decir de Paolo Virno: “el devenir supone un déficit de actualidad, un agujero en la red de los ahora”. Un corte en la eternidad es necesario para producir el goce de la belleza perecedera. La enfermedad del presentismo es que ese agujero falta.
No es que no haya acontecimientos, los hay y muchos, pero tal como lo expresa la vida anímica individual, esos sucesos son antes sacudidas que acontecimientos que interpelen y generen transformaciones subjetivas. O bien, si lo hacen, es al modo, como describe el autor, en que opera hoy el pasado: porque en la época poshistórica, que es uno de los nombres del presentismo, no significa que no se hable del pasado, se habla y mucho, pero con la lengua, o la enfermedad de la lengua actual: sin complejidad.
La intuición es que no se trata de un tiempo perdido por recuperar, no es que nos falte tiempo (aunque nos falte), sino que la enfermedad actual es de otro tiempo que falta: aquel tiempo que se hace con la falta. A partir de un vacío. En psicoanálisis eso significa, que el tiempo humano, distinto al de otros animales cuyo modo de ser es atemporal, implica perder la cosa, perder lo crudo y literal, para ganar en la experiencia y en el relato. El corazón como órgano sufre infartos, cuando se piensa perdiendo el órgano, el corazón duele de las historias que nos conciernen. Por su parte el melancólico, quien precisamente se estanca en el duelo, no pierde la verdad cruda, por lo tanto, lo que pierde es sentido de vida. Lo interesante es que hoy ganamos tiempo, llegamos antes, con un clic podemos hacer un montón de cosas, sin embargo, tenemos la sensación de no alcanzar a hacer una experiencia, y eso es precisamente porque lo que nos falta es ese tiempo hecho de falta. Como dice Sergio Rojas: el mundo está lleno.
Antropológicamente no hemos terminado de comprender qué significa nacer y vivir después de la historia. Y es poco probable que esa historia enorme con H mayúscula se eche a andar de vuelta –aunque Fukuyama dijo que quizá el aburrimiento podría ser el motor– como sea, yo al menos no la extraño. Si lo pensamos, dejando nostalgias e idealizaciones de lado, fue una abstracción, que como toda abstracción sacrificó la vida presente y a los seres humanos reales en nombre de un hombre nuevo, que nunca llegó. Un hombre, porque la Historia grande, es con h de hombre.
Pero el asunto es que la caída de la historia, no la grande, sino la historia como hilo narrativo en su función existencial, genera fenómenos y patologías sociales y mentales. En mi campo es lo que Julia Kristeva llamó hace décadas “las nuevas enfermedades del alma”. Malestares que se traducen en una enfermedad de la lengua, en la incapacidad de simbolizar. Donde fracasa la capacidad de metaforizar aparece la literalidad de la carne. Y son también una enfermedad de la temporalidad, porque si son patologías de los impulsos es porque no hay mañana. Cada síntoma, cada dolor, entonces se vive como si fuese a quedarse andando en una eternidad sin fin. Lo que demuestra, como Freud quiso decirle al poeta, es que peor que la muerte, es que no haya muerte. Sin fin, nada tiene valor. Ese es otro asunto del presentismo.
Hay lenguas para crecer, regenerar y para la libertad. Vivir sin lengua en cambio, es flotar demasiado y compensar con inventos duros, durísimos, para afirmarse de algo.
Vivir sin lengua, o bien, vivir con una lengua que dice todo, pero para no conmoverse, ni comparecer a lo que nos concierne –creo que eso sería carecer de conciencia histórica, según me ha explicado el autor en algunas de esas noches en que no nos para la lengua– es perder la lengua de la libertad. También la del el amor y la lengua para la democracia, la lengua de las promesas y de otras locuras como el perdón. Porque la verdad histórica, o como le decimos en psicoanálisis la verdad psíquica, se sostiene de la creencia. Porque todas esas cosas que recién nombré no tienen fundamento. Se cree en ellas pese a la verdad de la muerte, se cree, del único modo en que se puede creer, desde la falta de certeza. Freud en “El porvenir de una ilusión” decía que nuestros mayores tesoros culturales –la democracia, el amor y los ángeles de la guarda– son cosas que, precisamente no tienen garantías.
Quienes no creen son los fanáticos y sectarios, porque no se vaya a pensar que los fanáticos son gente que cree en algo, no. Es un sujeto que, como los paranoicos, busca causas y enemigos para tener una verdad con que agarrar la lengua. En el fondo son tan mudos como Crátilo.
Para terminar una observación más:
Pessoa en El libro del desasosiego, dice que la decadencia es un modo de perder inconsciencia, y ver de frente de modo crudo. Ese modo de ver se va instalando a partir de la muerte de Dios, del desencantamiento del mundo, tiempos de luz sin sombra, donde la luz blanca de centro comercial es el paradigma. Pessoa dice que lo bueno de creer en Dios eran sus escasas posibilidades de existir, pero poner a la Humanidad en su lugar, pese a las consignas de justicia y libertad, después de un tiempo derivaría en una verdad muda: la verdad biológica.
¿El desierto avanza?
Hemos logrado acercar el cielo a la Tierra. ¿Pero qué sentido tuvo matar a Dios y progresar hacia la verdad vista con una luz blanca que enseña que somos un montón de huesos y seremos un montón de polvo? ¿Por qué eso tendría que hacernos felices?
Pienso: el error fue cambiar la dirección de la mirada: caer hacia arriba. Sin Dios, debíamos rezar igual, aún a un cielo vacío; pero, sobre todo, mirar de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo; por el mal de alturas.
La escultura Vessel en Nueva York fue instalada al centro de un barrio financiero de arquitectura. Y como el mall Costanera Center, también se convirtió en un lugar de suicidios. En el mall después de varios años, asumieron que pese a arruinar el paraíso de las compras, debían poner protecciones, y en el caso de Vessel clausuraron sus escaleras. Hoy solo puedes ingresar al primer piso, y el efecto es que se produce algo interesante. Al entrar a la estructura, puedes ubicarte al centro y mirar hacia arriba y sentir igualmente un vértigo, pero, con los pies en la tierra. Podrías conmoverte, pero no lanzarte. Esa podría ser la fórmula de rezar bajo un cielo vacío.
O sea, no es un dios quien podrá salvarnos, sino creer, sin dios.
Esas cosas me evocaron la lectura. Seguimos hablando.
Este texto fue realizado a modo de presentación de Vivir sin lengua de Pablo Aravena.
Por Constanza Michelson
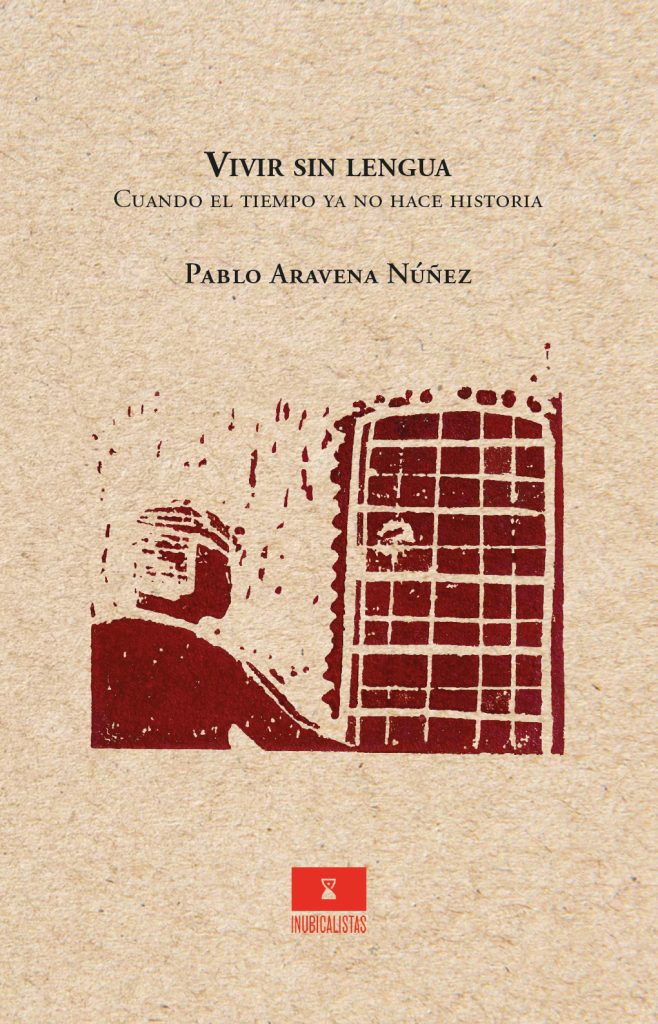
Vivir sin lengua
Pablo Aravena Núñez
Inubicalistas
126 pp.
2023











