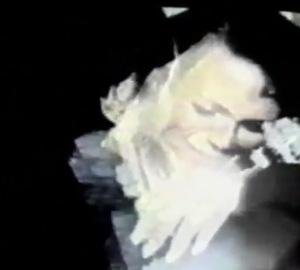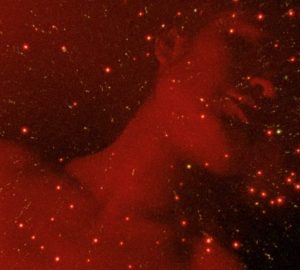Meses después de concluido el Festival, nos encontramos, de uno y otro lado de los Andes a repasar la entrevista con Ana Poliak. Ese encuentro, tan cargado de generosidad de su parte, se convirtió en la excusa perfecta para que dos amigas se volcaran a pensar el Festival, lo que este propicia, la cinefilia, la escritura y la amistad. Nos vimos años atrás cuando la joven cinefilia santiaguina se reunía en torno a cineclubes, pero fue solo a propósito del Festival de octubre que nos conocimos. Luego de años de pandemia y modalidades remotas, este año Valdivia nos reencuentra. En este reencuentro, las películas de Ana operaron como un lugar, quizás el lugar reverso escenificado en Parapalos, y de alguna manera, en ese momento, fue posible arrimarnos a los afectos compartidos sobre el cine que antes ya nos habían convocado. El foco sobre Ana Poliak era ciertamente de los que más nos interesaba de la programación. Lo que ocurrió una vez que la cineasta fue presentada por Victor Guimaraes, excedió lo que cualquier propuesta programática puede prever. Esperamos que algo de ese regalo que fue la visita de Ana a Valdivia, de su gesto generoso, pueda ser expresado en la crónica de nuestro encuentro con ella.
El 15 de octubre, un día antes que finalizara el Festival Internacional de Cine de Valdivia, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ana Poliak en el café La firma gracias a la gestión de Jesenia Arriagada y Carla Wong. Lo que sería una entrevista “tipo” Q&A terminó siendo una cálida conversación sobre sus películas, el cine y la política actual, esta última no tan cálida, pero amena de inicio a fin. Dos horas en compañía de una de las cineastas que cautivó a todes los espectadores en cada una de sus proyecciones, se emocionó con el público, y se dio el tiempo de conversar con quien la detuviera en el camino para abrazarla y expresar con emoción ¡Gracias Ana! Inclusive nos enteramos que tenía una fanaticada oficial llamada A.P. ¿Cómo no? En ese momento nos sentíamos privilegiadas de poder compartir con ella, y era imposible contener la absoluta admiración, ansiedad, y nostalgia por desear, con mucho fervor, ver sus películas en 4K – hoy sabemos que eso será posible gracias al trabajo de Marcelo Morales y la Cineteca Nacional de Chile – y en un tiempo no muy distante, –¡Esperemos! – poder descubrir qué imaginarios nos revela con aquella sensibilidad y peripecias del azar que definen sus proyectos y que fueron parte de la programación en foco del Festival: ¡Que vivan los Crotos! (1990), La fe del volcán (2000) y Parapalos (2004).
De la conversación con Ana hay cosas que no logramos descifrar porque la música del café se acoplaba a su voz. Durante este tiempo, intentando aproximarnos lo más posible a sus palabras, la mecánica de la transcripción se volvió una amable compañía matutina. Escuchar a Ana sobre sus procesos, la depresión, las historias que envuelven sus películas cargadas de casualidades, una tras otra, el tiempo que acontece desde la idea de película, el no guion, hasta el momento de encontrar el final adecuado, los devenires políticos en la Argentina, su hastío con la izquierda. Y es que cómo no hablar de política. Cuando tenía 14 años, nos cuenta Ana, iba a un club donde se hacían actividades culturales, y pertenecían al PC, estábamos en dictadura, y los tipos estaban todo el tiempo persiguiéndome para que me afilie. Y es que no. Si alguna vez hubiera sentido que de verdad creía en algo y que eso puede conducir a algo… pero no, yo nunca le creí a nadie. Yo siempre dije que era de izquierda, pero no sé, de la izquierda de qué. ¿Y los crotos? Le preguntamos. A los crotos yo les creo, por lo menos a esa generación anarquista. Ahora ya no existe. Luego de unos cuarenta minutos de grabación, comienzan a instalarse las pausas, los silencios, espacios que le concede a la duda o a recordar qué estaba sintiendo en ese momento específico durante su tránsito de adolescente, mujer, cineasta, nos comenta sorprendida, y no tanto. ¿Están grabando ya? Uff, yo pensé que todavía no empezábamos.
La fe del volcán y ¡Que vivan lo crotos! son producciones que nos prendaron especialmente y sobre ellas le hicimos varias preguntas. Muchas eran dudas que no alcanzaban a resolverse al término de cada proyección. La sencillez de Ana permitía un diálogo de una franqueza donde las preguntas eran cada vez más íntimas como políticas. Ana respondía emocionada, ni ella ni nosotres nos resistimos a exponer el modo en que lo que acababa de suceder nos había atravesado. Nunca antes habíamos tenido una experiencia similar, donde les realizadores se conmovieron así, tan despojados de su aura de artistas, sorprendides antes sus propias películas, de mirarse ahí, en cada una de ellas, mientras la cinta de 35 mm ensambla la experiencia del recuerdo. Y luego, el encuentro con les demás, el auditorio lleno de personas aplaudiendo conmovidas. No sabemos si era eso lo que la colmó de emoción e hizo que todo en su interior se rebobinara, y detonara en lágrimas, pero fue único, hermoso.
Sobre La fe del volcán no pudimos dejar de hablar. Cuando hice Qué vivan los crotos, con ese premio formé un equipo, nos hicimos amigos, una cosa muy fuerte de querer trabajar. Duró 14 años. Y pasaron un montón de años hasta que hice La fe del volcán, pero la hice por la depresión que tuve en ese momento, porque sino no la hubiese realizado. Todo empezó un día en que estaba yendo a cenar a la casa de un amigo, Willi Behnisch, yo era amiga de su mujer Susi. Estábamos siempre juntos, y creo que yo estaba llevando una foto de una niña que había visto no sé dónde, no sé dónde había encontrado una foto de una niña para otra película, me había impresionado mucho esa niña, creo que la foto la saqué de una revista, no me acuerdo, pero algo tenía esa niña. Y caminando a la casa de ellos, me di cuenta que lo que había hecho en el instituto o lo que había estado haciendo después en la computadora era para lo mismo que estaba mirando a esa niña. Las tres nos quedamos en silencio.
La fe del volcán había suscitado no pocas conversaciones entre nosotras los días previos a la entrevista. Y luego todo eso se extendió ante Ana. Hablamos sobre esa erótica que se plantea entre los cuerpos de los protagonistas. La forma en que se genera tensión entre esos dos personajes, la diferencia de edad, quién era esa chica, si era amiga del actor. Incluso nos preguntamos cuán pertinente era hacernos estas preguntas. Un intercambio que contaba con la misma cuota de incomodidad que de goce. Dar espacio o no a eso que nos despertaba la tensión, sentir que todo se iba a romper. La fascinación sobre cómo es sostenida y las posibilidades sensibles de su misterio. Le preguntamos, entonces, ¿fue concertado, casual, se propuso que pasara algo? Y mientras agregamos frases dilucidando nuestra propia experiencia ante esa erótica, y no le terminamos de formular pregunta alguna, su pareja la mira de modo cómplice, como si se tratara de un secreto que les pertenece solo a ellos dos y estuviésemos queriendo acceder a un lugar sin palabras, o indagando en una hermenéutica sin importancia. Nosotras, atendiendo a cualquiera de estas u otras opciones, omitiremos la respuesta que sí tuvimos. Pero Ana luego insiste. Lo que estoy segura es que lo de chirolita, lo hice para eso. Jorge, el actor sabía que tenía que generar eso. La nena no sabía, en principio, pero no era tonta. Me gustaba ese juego en el que ella venía cambiada para sorprenderlo y ella es la que se sorprende. Su pareja nos cuenta a las tres que en una función de La fe del volcán proyectada en la ENERC a la que Ana no asistió, había escuchado a una mujer decir. ¡Ay, no! Esto es una película de terror. Nos reímos.
Ahora que volví a verla después de tanto tiempo, yo misma dije, qué impresionante el manejo de los tiempos que tiene esa nena. Porque no hay nada. Yo no le dije jamás nada. Solo le decía, va a pasar esto, te asomás, por ejemplo. Es lo único que le decía. En cambio, a Jorge le daba instrucciones. Y la nena, incluso en la escena de chirolita, me impresionó mucho ahora que la vi. Los tiempos de ella, para cada movimiento, son impresionantes. Ella sale de la situación, parte de ese erotismo proviene de ella, de Mónica. ¿Mantuviste contacto con ella luego? Como si ella nos pudiese dar pistas de eso que nos ocurrió ante la película. Sí, luego tuvo un montón de nenitos, trabaja limpiando casas y está con un chico, que, aunque no conozco personalmente, sé que la ama, terrible, se muere de amor. Y nos miramos las tres, con una sonrisa en la cara, pensando cariñosamente en una mujer algunos años mayor que nosotras, en Argentina, deseando para ella el sueño que Ana nos muestra, eso de construir momentos de libertad allí donde no parece encontrarse más que lo probable.
Me parece que a ella no le gustó la película. Hace el contrapunto Ana. Cuando fue el estreno, no recuerdo en qué sala pero estaba en un shopping, ella fue con un primo. Se cagaron de risa, estuvieron todo el tiempo a carcajadas en la sala. Luego, cuando la hice pasar, estaba ahí, sin importarle mucho nada. En ese tiempo, antes de filmar le pregunté qué quería hacer después. Ella me dijo, actriz o peluquera. Y nuevamente parece que todo lo que nos cuenta Ana fuese parte de un guion alucinante. Incluidas nuestras risas y nuestros silencios. Y es que parece que su gesto, dentro y fuera de sus películas, es el de atender sin impaciencia a lo que está por aparecer. Habilitar su existencia e instituir mediante imágenes su independencia.
Como en las imágenes de la protagonista estando afuera, deambulando. Se siente como si la cámara estuviera siendo guiada por ella. La forma en que ella transita por la calle parece una cartografía personal. En muchas escenas de La fe del volcán se nos presenta la sensación de estar ante un mapeo personal de ella, y ese recorrido al que nos invita la película fuera la forma en que ella habita la calle, quizás una forma ya perdida en el mundo en que vivimos, a veinte años neoliberales de la película. Lo que ella nos muestra, el camino que traza y el que la cámara sigue, parece ser otra forma de habitar la calle, otra forma de estar afuera, ante el ruido.
Al pensar en las películas de Ana Poliak y en lo que de ella pudimos conocer, surge la idea de la intemperie. Permitirse desnudar algo y descubrir qué hay afuera, aunque ese afuera no preexista al cine. La fe del volcán tiene de eso. Entre lo autobiográfico y lo que hacen estos dos personajes, cuando él llora andando en bicicleta y luego cuando tú te emocionas al presentar tu película, vemos ese mismo vector. El coraje de ponerse ahí afuera. Eso ha sido muy lindo.
Ya que hablas del caminar, la toma final de La fe del volcán… ¡Claro, también queríamos hablar de eso! Estuve meses y años pensando cómo terminar la película. Resulta que Moni era fanática del cantante de cuarteto Rodrigo Bueno, de Córdoba, más conocido como El Potro. Yo no sabía quién era, era muy joven, muy lindo, popular, encantador. Pero lo que pasó fue que una vez, filmando la escena de la bicicleta -del documento, la flauta y todo eso-, ese mismo día, como ellos tenían los inalámbricos de pronto hablaban entre ellos y yo escuchaba. Jorge, el actor, le pregunta, quién te gusta más, la Mona Jiménez o Rodrigo, y ella le dice El Potro. Luego ella le pregunta. La mona, le dice Jorge. Y yo, escuchando las conversaciones digo, ¿y quién es este? Me dicen quién es, y me di cuenta. Bueno me quedó eso. Un día, a los 27 años, el pibe va a hacer conciertos por varias localidades. Hacía como cinco shows por noche. Y tiene un accidente, manejando él, y muere instantáneamente él y el pibe que llevaba, que era hijo de un famoso humorista. También iba su mujer y su hijito, se salvaron solo ellos dos, fue una conmoción. En el lugar donde murió se empezó a armar espontáneamente un santuario. Me enteré de eso y se me ocurrió que fuéramos al santuario con ella. Nos llevaba un flete, que es el mismo hombre que hace del posible amigo del afilador en un bar. Bueno, ella se adelantó, y yo me quedo con Willy y el sonidista más atrás. De pronto ella empieza a caminar más rápido y yo la miraba de atrás y le dije a Willy ¡filmá todo el camino! ella no sabía que la estaba filmando y yo no sabía que terminaría la película ahí. Es que cuando vi la imagen esa, con el cabello suelto, la campera negra, todo negro y esa cosa que hacía su pelo, los coches policiales, los otros autos, me encantó.
El café cerró y nos tuvimos que mover. Ana y también nosotras nos encontraríamos con amigos en La última frontera. La conversación no termina ahí, nos invita a caminar juntas y seguir compartiendo en el bar. Nos pregunta cómo nos conocimos, qué hacemos de la vida, qué nos interesa del cine y qué películas habíamos visto. Le hablamos sobre los cineclubes, y cómo fue la primera vez que vimos sus películas, sobre eso que en un momento de nuestras vidas nos unió y que los festivales vuelven a ser posible. En el bar la incipiente fanaticada A.P. la espera. Todes en la mesa, como si no hubiese barrera que traspasar. Solo la espontaneidad, gestos y afectos que el festival suele propiciar.
Por Daniela Barriga y Luciana Zurita