La inmersión en la obra de Severo Sarduy resulta tremendamente original como ejemplo de mestizaje literario. Se impregna de su tradición, de las tendencias de su tiempo, para apropiarse de los aspectos que le interesan y los despliega en un estilo personal. Un autor que escribe en español en Francia, cuya trayectoria constituye un buen ejemplo de hibridación literaria: su obra es una síntesis de estilos, influencias, culturas y géneros.
Las novelas de Sarduy constituyen la vertiente más rica de su obra; dialogan con su poesía y se extiende a sus ensayos, en los que mezclan conocimientos científicos y brillantes análisis sobre el arte. El oficio de la escritura se confronta a sí mismo. Sus poemas son recargados, barrocos y a menudo difíciles de entender; no revindican la claridad ni verdad alguna; predominan el fulgor de las imágenes, el placer de la sonoridad, las sorpresas de la musicalidad, a veces sepultando el significado. Sarduy expresa su atracción por el exceso como remedio contra la vacuidad y por la sobreabundancia que parece rechazar los límites de la palabra. Por otro lado, escribe obras de radioteatro que seguramente le servían para saciar aunque sea en parte su interés por la puesta en escena. Pero su actividad creativa no se limitaba a la literatura: pintor talentoso, produjo cuadros de un estilo más sobrio que su escritura. Al pintor Sarduy lo mueve más la angustia por la soledad, el cara a cara del individuo con su destino y el deseo de dominar un espacio que no obstante se prestaría más fácilmente al exceso y el desbordamiento.
Su destino estuvo marcado por una forma especial de exilio, por el alejamiento como modo de vida, por cierta marginalidad asumida en todos los aspectos de la existencia, así como por la voluntad paradójica de conjurar esa distancia a través de la actividad artística. Se aleja, se desfasa de la realidad para volver a vincularse con ella. Este movimiento de ruptura y reconciliación vital es una de las rarezas de su literatura. En Sarduy persiste el placer evidente de desenvolverse al margen del mundo; atraído por el destierro, busca escapar de él a través de sus creaciones y sus visiones. Como paria, goza y se deleita de la situación, al mismo tiempo que quiere estar en el mundo, ser parte de la sociedad que lo rodea.
La actividad literaria cubana a fines de los años cincuenta es floreciente, abundan las revistas surgidas después de la famosa Orígenes, y la sombra de las figuras tutelares de José Lezama Lima y Virgilio Piñera. El joven Sarduy busca hacerse un nombre y formar parte de la vida artística local en los albores de la Revolución. Pero no se detiene a vivir aquel proceso, pues se va a París a fines de 1959. Nunca más regresará a la isla. Aquel viento nuevo sopla en sentido contrario a las aspiraciones del joven Severo.
Se instala en Francia gracias a una beca que le permite desarrollar su reflexión en torno a las artes plásticas. Rápidamente, se relaciona con escritores e intelectuales como François Wahl o Roland Barthes. Y muy pronto, también, el joven cubano empieza a sorprender y seducir por su cultura y delicadeza. Su curiosidad insaciable está hecha a la medida de la capital francesa de la época; frecuenta los museos y las galerías, lee a los autores más audaces y apasionantes del momento y difunde una vasta cultura científica en un programa de radio con vocación internacional. Sarduy sorprende a sus interlocutores, puede captar de igual forma el alcance de la obra de Sarraute y disertar sobre la literatura de sus compatriotas. Su pasión es la renovación permanente, el ímpetu creador y la capacidad para descubrir estilos, formas e ideas nuevas. Toma seminarios, se anima a escribir aceptando que la estructura del texto, lineal o fragmentario, le da una resonancia particular a la narración, que el juego de las formas y la construcción influyen en el espíritu del lector. Su arte se ampara en gran medida en su sentido del desvío y de la apropiación.
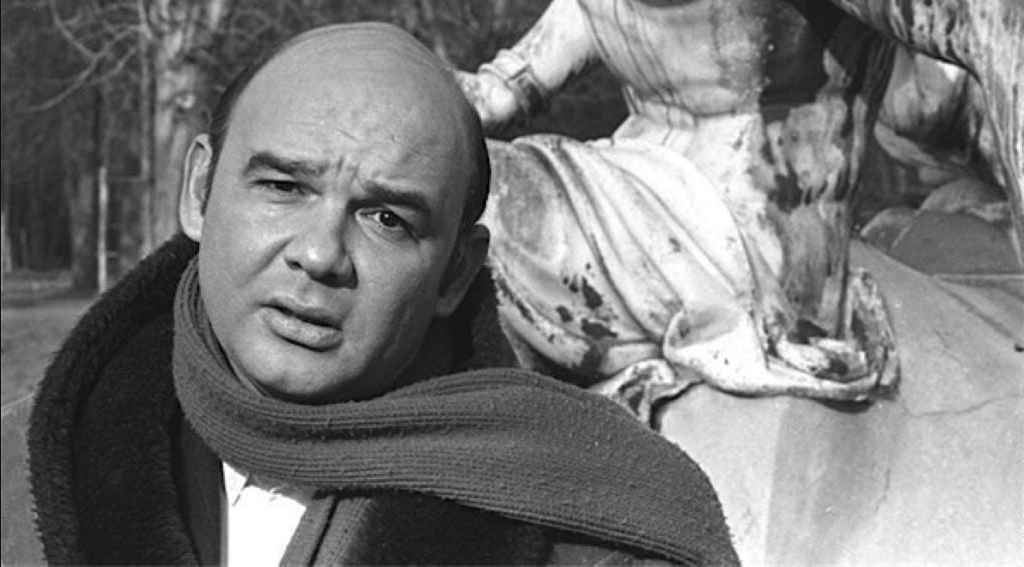
Pronto, las autoridades cubanas califican a Sarduy como «escritor franco-cubano», en una especie de condena de la deserción, de deslealtad a su propia identidad. El sarcasmo puede comprenderse también como la afirmación de una comunidad «ajena» al mundo, un rechazo del encierro estrictamente nacional. Suele decirse que es hijo del barroco y del nouveau roman. Por supuesto. Pero ¿de qué barroco y de qué parte del nouveau roman estamos hablando, si los autores reunidos bajo esta etiqueta son tan diferentes? Y, sobre todo, ¿cómo es que esta complementación —que parece artificial— resulta de hecho perfectamente lógica?
La lectura del Siglo de Oro español había ejercido una gran influencia en sus poemas y novelas, cediendo así al influjo hipnótico del barroco. Así se acerca al compuesto Lezama Lima, pero el humor negro de Piñera tampoco le resulta extraño. Sus ensayos Escrito sobre un cuerpo y Barroco ponen en evidencia la fascinación que esta estética ejerce sobre él. Un tipo de construcción que lo atrae, pues ve en ella un juego entre significado y significante que reconcilia la riqueza tradicional de la literatura en español con los cuestionamientos estructuralistas contemporáneos. La técnica de descentralización, las variaciones del punto de vista de la voz narrativa o el uso excesivo de la metáfora son algunos de los elementos que alimentan su escritura y su reflexión, y, como si quisiera que esta estética invadiera todos los aspectos de su existencia, recurre a esta manera de leer el mundo, y así cavila sobre literatura, ciencias o pintura y hace inclusivo el concepto de «barroco».
Lo dice en uno de sus ensayos: el horror del vacío es uno de los motores de su escritura. “Escribo para constituir una imagen, palabra que, ante todo, debe interpretarse en el sentido plástico y visual del término y, a continuación, en otro sentido que a mí me resulta más difícil definir: algo en que uno mismo se reconoce, que en cierto modo nos refleja, que al mismo tiempo se nos escapa y nos mira desde una oscura afinidad”, declara en “¿Por qué la novela?”.
La exuberancia de su vocabulario, las frases sinuosas, las situaciones grotescas como formas de conjurar la ausencia, de ahuyentar la nada, de exorcizar su posible invasión acumulando todos los recursos disponibles. Más que seguir una tradición, Sarduy utiliza las herramientas de sus influencias para fabricarse una lengua propia. El tránsito de su obra será de hecho fundamentalmente distinta a la de los escritores cubanos de su generación, atrapados entre los ecos y sombras de la revolución y la convicción de que Paradiso de Lezama Lima es el modelo absoluto del relato, como una obra maestra insuperable. Ningún escritor de su país, dentro o fuera de la isla, puede evitar la confrontación con el maestro.
Si Guillermo Cabrera Infante alimentaba –en registros y tonos muy diferentes– a través de la escritura su nostalgia por un espacio desaparecido, La Habana de su juventud que revive hasta la obsesión, Sarduy ni siquiera nombra su tierra natal. Como editor de Lezama Lima en francés cuando estuvo a cargo de los autores de lengua española en Editions du Seuil –lector atento–, aprovecha el uso de la alegoría, la elipsis y la metáfora y toma como referencia ese monumento sin sentirse aplastado. Sabe que debe atravesar esa obra mayor, tomar algunos de sus elementos y encontrar ahí el impulso para su propia ficción. No evita el «continente Lezama Lima», lo visita y sabe alejarse de él. Pero asume esa especie de obligación del desequilibrio y la saturación, el riesgo estético a través del exceso, el encanto hipnótico de una frase ondulante, llena de palabras pesadas, las que, como un hongo alucinógeno, invaden sin retorno el espíritu del lector. Como si el flujo torrencial del léxico tuviera por objetivo perderlo en un laberinto de palabras y sonoridades y hacerlo gozar del momento en el que pierde el piso, para luego reconciliarlo con el texto, cuando las palabras se dejan atrapar.
Y en ese juego de las comparaciones y las influencias, resulta difícil establecer una línea precisa: los libros de Severo Sarduy toman elementos de un vasto universo que incluye su país de origen y el que elije como destino, pero sabe hurgar también más allá, como sus incursiones alucinadas a las obras de Gombrowicz y Burroughs.
Sarduy no comparte la obsesión descriptiva. La atadura a la trama tampoco es una preocupación para él, que prefiere llenar sus textos de «historias». Cultiva una especie de desconfianza con la novela tradicional, la «sospecha» que Nathalie Sarraute puso en evidencia, y se niega a recurrir al observador que sabe todo lo que los personajes piensan y sienten.
Sus personajes son ante todo discursos puestos en escena, como un teatro de sombras o de marionetas. Son una presencia fantasmal, su existencia sólo es posible en el universo crepuscular de sus novelas. Fieles a su sentido particular del relato, sus protagonistas son excesivos, desequilibrados; se sitúan en una zona del espíritu hecha para el simulacro, la transgresión asumida e ilimitada, animados por una riqueza de vocabulario que satura la historia. No se borran en el sentido becketiano, ni son aplastados por la evolución del relato. Sarduy utiliza a menudo el sistema del doble, es decir, la puesta en escena de dos personajes idénticos, como Socorro y Auxilio, el hilarante par de De donde son los cantantes y Pájaros de la playa, o las hermanas Leng en Maitreya. Así, les da a sus duales personajes una función: le permiten establecer un diálogo permanente entre dos personalidades. Un artificio de intercambio verbal de contrastes a través de contrapuntos irónicos, los que ilustran también la confusión mental del ser contemporáneo.
Su narrativa es un dispositivo unitario: los personajes circulan entre las novelas, en las que el tono y el estilo son fácilmente reconocibles. Sarduy publica Gestos en 1963, señalada como la primera novela cubana en la que está presente la pintura y el estilo del nouveau roman. Pero la crítica no da cuenta de su escritura hasta De donde son los cantantes (1967), en la que logra una interesante fusión de géneros, un collage original de narración, teatro, diario íntimo, poesía y canción popular (de ahí el título). Borra los caducos límites entre cultura de élite y cultura popular y muestra su deseo de «saturar el espacio literario», como para expresar su certeza de que nada se escapa a su escritura. Habla también de su voluntad de agitar –juntas– todas las culturas y pone en evidencia su talento para expresar la fusión de las raíces cubanas, españolas y negras, chinas y árabes. La síntesis de los géneros sirve para valorizar la riqueza desbordante de su isla en el dominio del mestizaje.
La suya es una obra que rechaza cualquier tipo de limite, un deseo de libertad jamás satisfecho. Barthes decía: «La escritura de Severo Sarduy es una petición de amor. La lengua se reconstruye en otro sitio por el flujo apresurado de todos los placeres del lenguaje. El momento en que, por su exceso, el placer verbal sofoca y termina en goce». De esta forma, su escritura, en su desmesura, se vuelve sobre sí misma. Pasa de instrumento de comunicación a herramienta de placer. Su simple ejercicio la justifica, y el mensaje que el autor cubano nos dirige mira hacia ese horizonte: seduce para desembocar en un goce compartido con el lector. De ahí viene la ausencia de arrebato amoroso en sus novelas, sentimiento que sería devorado por el lenguaje bulímico. Desmesura que anima su escritura y su inclinación por el barroco: lo ve como una práctica artística y un sistema de pensamiento que se alimenta de la avidez permanente, de la urgencia por consumir el mundo, y restituye el lado infinito del universo con precisión y sutileza. “Trastocar el significante: que no quede vestigio alguno de la correspondencia arbitraria instituida entre el sonido y la cosa, ni de su comunicación normativa a través del significado: decir una cosa por otra, liberar el referente de la especulación milenaria de que ha sido objeto, dejarlo flotar, libre al fin”, declara en “Los instrumentos del corte”.
Nunca criticó públicamente al régimen castrista, si bien fue desterrado y sumergido en un exilio del que supo, en apariencia, superar los rencores. En el corazón de los sentimientos de exclusión y de alejamiento halló la fuerza para elaborar una obra de una unidad y energía excepcionales. El 18 de octubre de 1979, le cuenta en una carta a su amigo Roberto González Echevarría, otro exiliado cubano: «No creo que el momento de escribir otro cuaderno de un retorno al país natal haya llegado todavía, creo que ese momento llegará, pero mi periplo será como el tuyo, paciencia y espera». Quizá por eso hace gala de una elegancia elusiva al no utilizar la palabra «Cuba» en sus libros, pero esa herida alimentará una obra habitada por el deseo de satisfacer la carencia, de llevar la ficción hasta el extremo para compensar un vacío. Y ese vacío tiene que ver lo mismo con los olores de un pasado remoto que con el amor de una madre; con los placeres simples de la infancia y perseguidos a lo largo de toda su vida que con el encuentro asiduo y constante de sus referentes que lo formaron. Pocos escritores desterrados de su país asimilaron tan bien las lecciones propuestas por el lugar al que llegaron. Los proscritos pueden sentir la tentación del encierro, del olvido o de la obsesión por la tierra natal. Sarduy pasa por encima de todo eso. De esa desventaja extrae su fuerza original e incomparable; al negar esta terrible condición, la supera, recurriendo a todos los medios disponibles.
Cada libro de Severo Sarduy parece ser el capítulo de un solo y único gran libro que profundiza en una temática esencial. Unidos por una lengua común, un universo obsesivo, sus relatos expresan el dolor de la carencia y la grandeza de esta forma de respuesta que consiste en celebrar la existencia y el rechazo a la resignación. En contra de las crueles privaciones de la vida, eleva una muralla de palabras y una abundancia verbal que relegaron al olvido sus ausencias.
Por Felipe Reyes F.











