Si las cosas fuesen como son, novela editada por Ediciones Overol en marzo de este año, comienza con una escena profundamente enigmática: la protagonista, que en las primeras páginas aún mantiene intacta su primera infancia, hace de espectadora delante de una ventana diáfana, lugar donde su padre, una cabeza flotante producto de la altura de los cristales, se despide por última vez de los ojos de su hija. Todas las ventanas son transparentes, por supuesto, pero todas y todos sabemos que, cuando la violencia se asoma en una de ellas, cuando en una pequeña incursión voyeur el mundo se nos revela insoportable, o bien, cuando lo obsceno abandona su lugar y entra en escena, todo se hace demasiado claro, exageradamente prístino y, por tanto, extrañamente inentendible e inexplicable. El deseo de ver la naturaleza de ese quiebre en la realidad nos levanta del suelo, entonces, en la búsqueda del origen, una voz materna nos advierte: “No se levanten. Tu padre no vuelve” (7). Todo, de pronto, queda en suspensión.
Es así como da inicio el primer libro de Gabriela Escobar Dobrzalovski, un relato que oscila entre la experimentación fragmentaria y la literatura confesional. A lo largo de 21 capítulos, subdivididos en 71 parágrafos, se nos relata la experiencia traumática de una mujer que debe regresar, por fuerza mayor, a su antigua casa para así cohabitar no solo con su madre, la cual repleta la mayoría de sus pesadillas, sino también con toda la memoria que puede contener una estructura que se niega a la demolición; una masa informe de vivencias que, bajo un mismo techo, apenas logran diferenciarse en tanto todas provocan la misma sensación: esto es, lo que no avanza, lo que estanca todo lo demás, como aguas servidas que hacen del tiempo un fluido maloliente.
Pero, aun así, la narradora logra situarse en la catástrofe, no solo a partir de su relación con el entorno vecinal, tales como un romance sáfico con una mujer casada, o bien, a partir de la observación de Joaquín, un niño adicto a comer plantas que ocupa la casa de al frente, sino también por medio de una estrategia delicada que está en íntima relación con la estética de la novela: “Si escribo la historia en fragmentos es porque así me la contaron. Mi familia es un caleidoscopio detonado, nadie quiere agacharse a juntar los pedazos.” (27). De aquí, entonces, la necesidad de la escritura por situarse en un plano general: ventanas, mapas, emisoras de radio, y por qué no, la madre, figuras detenidas en el tiempo, no-fotográficas, más bien, videos en curso, imágenes reducidas al mínimo de su lentitud, porque, de algún modo, todo dibujo, toda cartografía, toda conversación, toda mirada —que es, quizá, una mezcla de estos tres últimos ejercicios— es una forma de dar otra silueta a los golpes que nos da el tiempo disuelto en su propia velocidad. A propósito de la ruina que significa una familia destrozada, solo queda recortar trozos de una hoja, para así ir pegando sobre ella, poco a poco, los restos que han quedado de la memoria luego de una gran explosión.
Insistamos, entonces, en la forma principal del texto. Si bien el relato deja en claro la razón de su estructura fragmentaria, me parece que esta necesidad por parte de la narradora de definir los límites de lo dicho cabe, en cierta medida, en lo escrito por Blanchot; esto es, que lo fragmentario es tanto una promesa como una profunda nostalgia respecto a su relación con las otras partes de la escritura. Me explico de otra forma: todo lo fragmentario, de una u otra forma, propone una nueva obra, una nueva ruta a la cual dirigir la narración. En cada capítulo está el esbozo de un desvío donde se asoma todo lo que no cabe en la escritura novelística, que, en este caso, es también la escritura de la experiencia y la memoria. Si bien el relato consiste en cierta reflexión a propósito del lugar de la madre en la vida de la protagonista, esta última no puede dejar de hablarnos de todo lo demás, porque el resto del mundo exige, también, su propio testimonio. El texto nos amenaza con atardeceres, playas, omnibuses, golpes, mujeres, niños y otras psicopatías, para luego regresar a lo que el orden del mundo demanda. ¿No es así, acaso, el trabajo de nuestra propia memoria? Quisiera, de algún modo, dedicar todos mis pensamientos al destello que desprenden algunos objetos, flores, animales, pero, aun así, no puedo dejar de pensar en aquella columna vertebral que lo estructura todo. Para la narradora, aquel rostro que culmina la secuencia de huesos no es otra cosa que el rostro de su madre, la tumbona.
Esta última forma de la culpa es, a mi parecer, una propiedad de la nostalgia. El fragmento también sugiere la necesidad de volver a un cuerpo original, íntegro, sin rupturas, unificado hasta la última de sus partes: “Quisiera pararme como una roca, atravesarme en el camino para frenar el cauce, y en esa quietud acercarme a lo que rueda para verlo inmóvil, guardar la imagen nítida de cada borde. Detener el chorro de agua en el aire”. (35). Como señalé en un principio, las alegorías que utiliza la novela para la escritura, esto es, la elaboración de mapas, de figuras que cercenan la mirada, tales como una ventana o una rendija, o bien, romances que son como hermosas lagunas en el desierto, son formas de reducir el tiempo con el cual la vida nos atropella. Escribir por medio de fragmentos, tal como lo han hecho los antecesores de la protagonista, significa dibujar los límites o los fines del habla, suspendida por dos fuerzas: aquella que empuja la experiencia hacia otros lugares, que no es otra cosa que el propio deseo de la protagonista por escapar de su casa, y aquella que la hace regresar hasta el relato de su madre, atendiendo así a las causas de la catástrofe familiar. En esa suspensión, en ese “tira y afloja”, se concentran los aspectos más profundos de la voz narradora: “Hay dos clases de personas: las que temen lo gigante y las que temen lo microscópico. Soy de las segundas. Me parece más sospechoso un átomo que un universo.” (67).
En este sentido, la escritura fragmentaria también nos revela el verdadero sentir de la protagonista respecto a la violencia maternal. Hacia el final del libro, la protagonista golpea, en una mezcla de ira y amor, la cabeza a su madre: “La noche que le pegué sentí alivio. Dijo que un golpe en la cabeza iba a distraerla del dolor en las costillas fisuradas. Fue la primera vez que una orden suya contempló la necesidad de ambas.” (89). Los golpes, en tanto acontecimientos, son también figuraciones de lo fragmentario, un puñetazo o una cachetada seca que concentra en su forma todo lo que debe ser dicho. Aquellas y aquellos que lean o ya han leído este libro, me parece, estarán de acuerdo en que el desenlace de esta obra nos golpea de una forma similar.
Así, Gabriela Escobar logra conectar las dos naturalezas del fragmento en un trabajo sensible que nos obliga a leer de forma pausada, sin apuros, siendo fiel al objetivo principal de la narradora, esto es, detener un poco más la experiencia, para así intentar dilucidar de qué tratan todas las violencias que nos atraviesan. Por medio de una escritura prolija e incisiva, Si las cosas fuesen como son nos regresa a cierto paradigma de la escritura que, en el último tiempo, se ha visto ocasionalmente abandonado: me refiero a que lo fragmentario no opera solamente como una condición de la literatura contemporánea, sino, más bien, como una necesidad que le es propia al habla que expele una escritura. Tal coherencia hace de este trabajo una novela muy interesante, y que, necesariamente, requiere de una lectura más atenta.
Por Víctor González Astudillo
Foto de Sheng Qi intervenida por Oropel
Sobre:
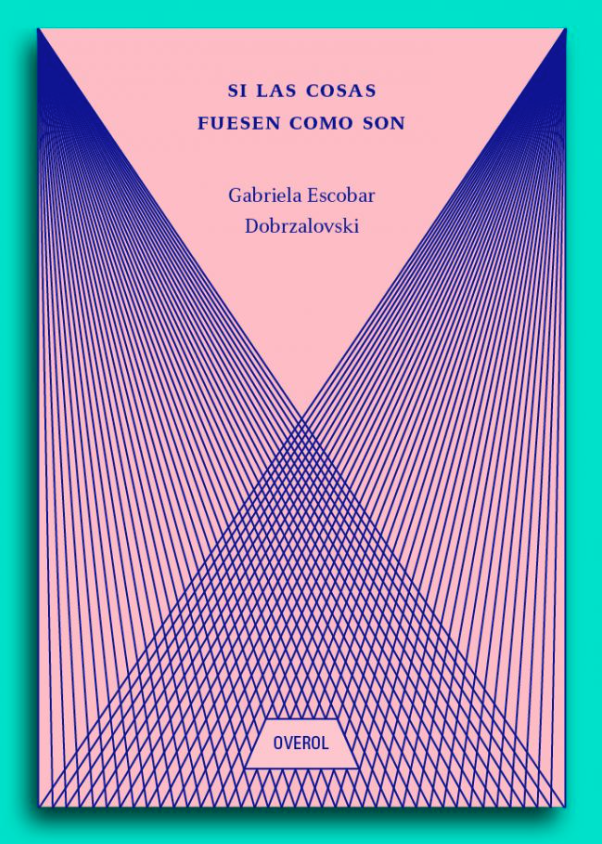
Si las cosas fuesen como son
Gabriela Escobar Dobrzalovski
2022
Ediciones Overol
108 pp.











