Quizás el mito más emblemático de la tradición literaria con relación al deseo es el de Don Juan. Figura revisitada en diversos momentos de la historia de la literatura, Don Juan llega a ocupar el lugar de quien está atravesado por la imposibilidad de satisfacer su deseo. Cuando ha obtenido a la mujer de sus sueños, estos últimos ya han desplazado el escenario de su demanda, para hacer emerger a otra mujer, quien, ahora sí, sería la culminación de toda imaginación. El deseo, no obstante, resulta escurridizo, como una anguila, no dejándose atrapar, no dejándose nunca colmar. Sí, admitámoslo, el deseo es movedizo, cambia de objeto y traiciona cualquier fidelidad que se le haya podido exigir.
Tanta fuerza cobra la figura de Don Juan—desde su aparición en El burlador de Sevilla o el Convidado de piedra, escrito por Tirso de Molina, para muchos el inventor del personaje, en 1630—, que el móvil de su actuar se convierte en un síntoma, el del así llamado donjuanismo. Es, sin lugar a duda, una reinterpretación moderna del mito, donde este pierde su cinismo, para poner el acento en el burlador y sus recónditos móviles, más que en las féminas engañadas en tanto víctimas. Al adentrarnos en el ámbito de la sintomatología, pisamos terreno complejo: el de la enfermedad y el sufrimiento. El donjuanismo se vuelve un padecer más que una gracia o una maldad. No se trataría, en el caso de Don Juan, de un mujeriego descorazonado, que se jacta de la seguidilla de sus conquistas, ni tampoco de un insaciable deseo sexual. Es, más bien, un seductor que se duele en y de su insatisfacción. Como dirían los Rolling Stones: I can’t get no satisfaction. El donjuanismo deviene en condena, una que obliga a seguir y seguir buscando incansablemente, sabiendo que no hay nada que encontrar. Pero no cesa la necesidad de escrutar y tampoco las renovadas ilusiones de que esta vez sí podrá aparecer alguien que llene ese vacío que la decepción anterior produjo. El sueño cumplido de un Don Juan no es la mujer perfecta —pues esta no existe, y Don Juan lo sabe—, sino la claudicación del deseo. Es el deseo el que produce el movimiento, el que impulsa la búsqueda, el que, en un círculo inacabable, genera ilusión y desilusión, cual péndulo sin fin.
¿No será Don Juan un pariente de Emma Bovary, otra figura literaria cuya marca de distinción reside en la insatisfacción, convertida además en síntoma: el bovarismo?
El bovarismo no solo se vuelve cifra de la confusión entre ficción y realidad —lo que por otro lado lo emparenta con el quijotismo—, sino también, y he ahí su signo propiamente moderno, de la perpetua desilusión que la falta de satisfacción produce. Ennui: esa mezcla particular de la época entre decepción, desgana y aburrimiento. Emma lee novelas románticas, donde el amor salva y redime de todo. Pero ahí donde las novelas amorosas suelen terminar, con su prototípico final feliz, ahí comienza la vida, parece decirnos Flaubert. La vida consiste en levantarse todos los días y enfrentarse a quien, en algún momento, fue la condensación del objeto del deseo, convertido ahora en un ser al que le suenan las tripas cuando tiene hambre, que ronca al dormir y que no es indemne al paso del tiempo. Esa miseria de la vida cotidiana es la que encarna Charles Bovary, el marido de Emma. El deseo quedó encendido por las lecturas de la heroína de Flaubert, pero se desplaza continuamente, como la libido de Don Juan. Del vizconde del baile en el palacio del marqués d’Andervilliers, al ayudante del farmacéutico, León; de este, a la virilidad de Rodolphe. Y cuando Emma cree que su deseo se verá colmado y satisfecho con la emoción que le produce tener una aventura, se ilusiona con eternizar a su amante. Y cuando este la deja, se busca otro. Y cuando la relación se regulariza, se llena de lujos materiales. La vida de Emma —desde su matrimonio con Charles hasta sus amantes, pasando por su deseo de convertirse en madre, así como por sus extáticos arranques religiosos— no es sino otra existencia trizada por la desilusión. Y es esta decepción con los deseos incumplidos la que lleva a Emma a envenenarse. Primero metafóricamente, y luego con el arsénico que le depara una muerte dolorosa y trágica, a la altura de una heroína de novela romántica.
¿Cuál es la diferencia de este vacío que marca el deseo insatisfecho y aparentemente insaciable, con otros huecos existenciales descritos por la literatura? ¿O es que siempre se manifiesta en las novelas solo una gran sensación de despojo, eternamente la misma, del ser humano?
Me parece que sí puede identificarse una marca distintiva de ese deseo que parece quedar en órbita, con relación a, por ejemplo, el absurdo como imposición de una existencia sin sentido, tan magistralmente descrita en El mito de Sísifo (y literariamente plasmada en El extranjero) por Camus. Sísifo, condenado a un movimiento perpetuo, a la realización constante de una acción vaciada de cualquier sentido, debe encontrar un punto heroico en la falta de trascendencia. Esto, como plantea Albert Camus, sería la humilde resistencia que el sujeto puede oponerle al absurdo y a la tentación del suicidio, quizá la única solución viable y racional frente a una existencia desprovista ya de cualquier significado.
***
El deseo implica una demanda a otro o a otros. No se resuelve, ni siquiera en su fracaso, en sí mismo. Una de las grandes diferencias teóricas de Lacan y Freud es que el primero le sustrae cualquier dimensión biológica al deseo en su comprensión de la pulsión. Si el concepto de “Trieb”, tan fundamental para la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud —y sobre el cual se han sucedido distintas variantes en las traducciones a diferentes lenguas— se posiciona en un punto liminal entre lo físico y lo psíquico —familiar, entonces, al instinto animal—, la noción de pulsión en Lacan está instalada siempre ya en la dimensión simbólica. Y esta, es decir el lenguaje, es necesariamente intersubjetiva. El deseo implica, en Lacan, una exigencia dirigida a otro. Este otro, eso sí, como en el caso de las mujeres deseadas por Don Juan, no termina por contener lo deseado, pues el deseo se escurre, se mueve, se desplaza. Nada ni nadie puede encarnar el objeto del deseo. El deseo solo se mantiene por su movilidad: no “existe” fuera de ella. El deseo es movimiento. Y, de este modo, es substitución. Toda la teoría lacaniana del deseo gana su atractivo y su desesperación —que quizás no sean una y la misma cosa— gracias a la imposibilidad de ser satisfecho. Se vuelve cifra de una existencia condenada a querer algo que no se puede obtener, pero que, por cierto, es el móvil de cualquier vida. Ese querer algo, de lo que nunca se sabe del todo qué sería, pero que marca toda la relación con un otro significativo, es lo que mantiene vivo. De este modo, el deseo es el que nos empuja, el que nos moviliza —¡qué más triste que la quietud!—, pero apenas alcanzamos lo que hemos imaginado que podría llenarnos, nos damos cuenta de que se produjo un traslado.
Toda historia de amor, en este sentido, termina cuando verdaderamente comienza. Cuando se hace posible. El vacío escritural que sigue en la literatura a la supuesta culminación del deseo es sintomático de ello. Las grandes historias de amor de la literatura siempre se inscriben desde su final. O porque la novela termina allí cuando los amantes por fin se encuentran, o porque mueren una vez que logran unirse —recuérdese a Romeo y Julieta o Tristán e Isolda—, o porque toda la historia transcurre en un antes o en después de esa historia inconclusa, o que quizás ya fue claudicada por un destino imposible —piénsese en Hamlet y Ofelia, o Don Quijote y Dulcinea; más contemporáneamente en la novela Miss Dalloway, de Virginia Woolf, donde lo incumplido se cifra tanto en Sally como en Peter, los dos grandes amores de Clarissa Dalloway. Y también está Stoner, de John Williams, en el que algo así como el amor “verdadero”, el encuentro que satisface por completo la búsqueda de un sujeto con otro, es fugaz y debe perderse irremediablemente.
En la literatura no existe una historia de un amor que perdure y se imponga sobre la historia y el tiempo, pienso. Podríamos especular, entonces, que no habría literatura sin deseo. Y el deseo siempre es movimiento en pos de algo que siempre ya se ha trasladado más allá. Porque no hay literatura donde el deseo se ha satisfecho. Porque se acaba la escritura en tanto se acaba el deseo. Porque se impone la muerte frente al horizonte que abre el deseo colmado. Porque solo el deseo hace necesitar la escritura, la lectura, la literatura.
Los románticos, que vieron en el amor el fin último de cualquier existencia, muestran las ansias afectivas y eróticas como un imposible. El objeto del deseo es inalcanzable, quizás porque precisamente esa característica —la de ser imposible— sea lo que convierta al objeto en deseable. En esto se podría parecer el amor romántico al amor cortés, que se desvive en gestos que encierran su sentido en sí mismos, pues no pueden, estructuralmente, llevar a la dama a amar de vuelta a su servidor. Tampoco tendríamos, por su lado, a un Werther, con la grandeza que lo caracteriza, si Lotte dejara a Albert para convertirse en pareja del artista deseante. Todo el tópico del amor, en el romanticismo, se marca desde su imposibilidad. Y no tan solo porque no habría historia que narrar, sino —y volvámonos lacanianos— porque el deseo depende de que no puede ser llenado.
Pensemos el deseo como insatisfacción: el deseo existe cuando se mantiene el hambre. Si se satisficiera, quedaría el silencio. Y la literatura nada tendría que decir al respecto. No podría sino callar. Ausencia de palabras. De pronto las palabras no son sino otra manifestación de una marca de insatisfacción, de una búsqueda por llenar un vacío que no somos capaces de colmar y, por lo demás, nunca de nombrar del todo.
Roberto Bolaño cuenta una hermosa y triste anécdota respecto de la enfermedad que lo acechó durante años y que lo llevaría a una muerte demasiado temprana. Un día, relata, en el hospital al cual debe acudir para sus controles habituales por su insuficiencia renal, el médico no le tiene buenas noticias sobre su salud. Tras salir de esa entrevista, se sube a un ascensor y se encuentra, casualmente, con una doctora. Una doctora que, en sus propias palabras, no “estaba nada mal”. Dice Bolaño que, frente a la posibilidad de morir, lo que se impone es el deseo, en tanto fuerza que impera por encima de cualquier posible satisfacción. Ante la noticia que le acaba de ser comunicada —que la muerte puede ser inminente—, lo único que le queda es el deseo. Bolaño lo expresa en palabras más profanas: “Follar es lo único que desean los que van a morir. Follar es lo único que desean los que están en las cárceles y en los hospitales. Los impotentes lo único que desean es follar. Los castrados lo único que desean es follar”. Lo que resta, entonces, es el deseo de follar. Pero, y eso me parece lo notable de su relato, no se trata de tener sexo con esa doctora, esa mujer en particular, sino del deseo mismo, que puede encarnarse en este o aquel cuerpo, pero más bien se despersonaliza: es un deseo puro. La vida depende del deseo, y la muerte es el pozo oscuro donde nada hay ya que desear. Ya nada ni nadie puede ser deseado ni deseable. La muerte, vista en este sentido, es inquietud, falta de curiosidad, desgana de obedecer a cualquier impulso.
Por Andrea Kottow
Fotografía de portada de Denis Roche
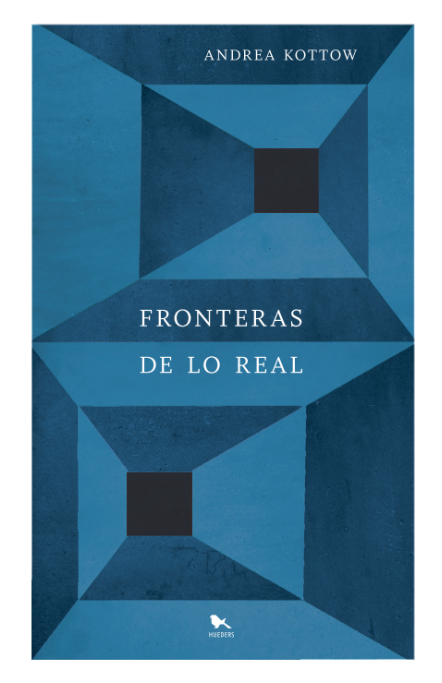
Andrea Kottow
Fronteras de lo real. Ensayos sobre literatura, enfermedad y psicoanálisis.
Hueders
2022
120 pp.











