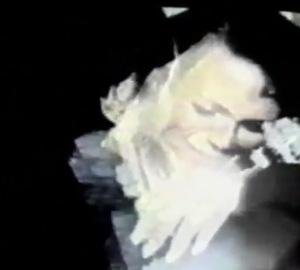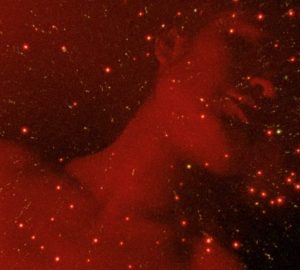Possessor (2020) de Brandon Cronenberg y el ritual performativo como factor constitutivo de las relaciones afectivas y laborales en nuestra contemporaneidad
Possessor es una película (menos mal) sobre la que resultó tentador tomar algunos apuntes. En primer lugar porque Brandon Cronenberg trabaja con un estilo visualmente filoso y atractivo; en segundo lugar porque son justamente esas formas las que parecen denunciar ciertos patetismos en los vínculos humanos de los personajes que crea.
La historia orbita alrededor de, entre otras cosas, una discusión decididamente actual sobre esa materia densa y enigmática de la que están hechas nuestras decisiones o bien, incluso, sobre la imposibilidad de esta identificación que se vuelve, conforme avanza la película, cuanto menos, opaca. En el recorrido de Cronenberg convergen las marcas propias del género de ciencia ficción, siempre dispuesto a incomodar con sus reflexiones en torno a la experiencia humana y tecnológica, y recursos metalingüísticos que, lejos de ser un capricho estilístico disfrazado de posicionamiento respecto de la praxis cinematográfica, constituyen el punto nodal del conflicto y cuentan con un sólido y protagónico desarrollo.
Tasya Vos (Andrea Riseborough) es una asesina a sueldo de élite y madre recientemente separada cuyo trabajo consiste en poseer cuerpos y aniquilar objetivos de muy alta escala social y económica; tan alta como la tecnología de la que dispone para hacerlo. Tasya deberá lidiar con el deterioro que el oficio comienza a imponer a su cuerpo y que atenta contra la garantía de efectividad que hasta ese momento solía caracterizarla. La protagonista, entrada en sus cuarentas, no sólo tiene grandes cualidades como criminal, sino como actriz. Pero, tal como señala la escritora argentina María Moreno en un ensayo cuyo título tomé prestado para esta nota, las mujeres no fingen sino que se multiplican. Tasya ensaya, practica, es buena -su jefa se lo dice- pero no infalible, y es en este “puede fallar” donde se cifra la necesidad corporativa de ajustar algunas tuercas que vuelvan a poner en marcha su productividad dentro de la empresa.
La puesta en escena de lo teatral, la evaluación de sí mismo como un otro, el estudio de las conductas ajenas para (re)interpretarlas y volverlas propias, las máscaras y la toma transitoria de un cuerpo para, a fin de cuentas, actuar. Estos recursos metalingüísticos adquieren centralidad cuando se convierten en una interrogación sobre ese lugar en el que se tejen el deseo y las decisiones humanas. De esta manera se revela, problemática, una hipótesis posible que señala al montaje de lo performativo como un aspecto fundante en las relaciones con otros e incluso con uno mismo (dos escenas casi idénticas al comienzo y final de la película dan cuenta de este rol activo del relato, efectivo sólo en tanto quien lo profiere y quien lo escucha puedan creerlo).
Existe la posibilidad de aventurarse y pensar que es apenas un guiño de deformación profesional lo que lleva a Tasya a ensayar cada palabra que dirá a su marido/exmarido e hijo, en un casi tierno gesto por comprobar si se es todavía “uno totalmente” antes de salir a esa escena de la que el sentido común excluye toda impostura. Pero la dinámica que surge en el marco del afecto familiar se repite con otros personajes y situaciones, anunciando de alguna manera que la representación no es solo una herramienta para determinado oficio sino una totalidad incierta sobre la que se edifican las contingencias de lo cotidiano. Es posible incluso advertir que esta sistematización de operaciones de la protagonista es justamente una peligrosa continuidad de las absorbentes presiones laborales de las que parece no poder ni querer separarse.
Frente a la proliferación de discursos efectistas sobre el impacto (siempre negativo) de la tecnología y el parecer como principio rector de la configuración de la vida privada en catálogo virtual de las personas (pienso en Black Mirror), Cronenberg antepone de manera astuta y sutil una observación sobre los mismos tópicos pero con una velocidad tranquila, reflexiva, y tal vez por ello más estridente. En Possessor no existe una provocación por el horror en sí mismo sino una verdadera reconciliación con la noción de que esos aspectos monstruosos no son en absoluto foráneos.
Más allá de lo recargado de su desenlace, la película no propone una mirada expresamente apocalíptica sobre el relato ficcional que es la vida propia ni sus consecuencias (por más drásticas que se las encuentre). Cronenberg no condena a la protagonista dando cuenta así del poder que otorga la escenificación a quien la construye.
Con una minuciosa y consistente puesta en escena especular, el director subraya la multiplicidad y el desborde casi como parte de un proceso de socialización naturalizado en el relato. Este ejercicio de dirección tiene su perfecto contrapeso en planos de estructura límpida y racional -un paisaje onírico lustrado por la neurosis- cuya marcada simetría central señala con un dedo a ese escenario enorme y controlado que por su excesiva geometría parece tambalear como una maqueta de diseño acabado y materiales huecos.
Por Sabrina Palazzani