No recordamos. Reescribimos la memoria tanto como se reescribe la historia.
Chris Marker
Leo el título de la primera sección de Tres historias, nombrado sutilmente como “Las cosas”, e inevitablemente se me adelantan las premisas de Williams Carlos Williams, su acercamiento estricto y mínimo frente a la materia de la vida, ese intento honesto de sostener por un segundo la imagen real de los objetos. Luego leo los primeros versos de Roberto en este libro: “Dicen las noticias/ que el verano quiere extenderse hasta abril/ Yo no sé”. El verso inaugural de un poemario que inicia su duración en mí, edificando una ciudad llena de ruidos y calor mientras la voz del poema recorre sus pasos con el debido alejamiento. Roberto reúne materiales con un tono que, por su parte, también me recuerda a Millán. Quizás suene como un gesto agresivo nombrar la cantidad de otros autores que la memoria retoma en mí durante esta lectura, y así mismo me lo reclamo mientras leo a Roberto, hasta que avanzo con sus poemas y entiendo qué es lo que se va construyendo en cada cuadro, en cada cita de voces ajenas en esta disposición abierta frente a la memoria: lo que veo es a un niño.
Un niño que quizás se divierte dibujando ciudades de verano, que utiliza los afectos de la infancia para disponer de estas imágenes y así, generar para sí mismo una escena de la que él es dueño. Sin duda, la operación que se moviliza aquí es una escritura desde el recuerdo. O más bien, una escritura que hace uso del recuerdo como materia prima, materia que reclama como suya y solo suya. La cartografía de la memoria que se edifica en estas páginas goza de la distancia de aquel niño enfrascado en la repetición: “Algo hace que me olvide/ del ritmo común de las cosas/En la radio suena la canción del verano/ y es la misma canción del verano anterior”. La duración de los objetos y sus formas se cruzan en los montajes que Roberto hace de esta ciudad saturada de imágenes. Mirando desde una ventana que separa al niño del mundo, el mundo aparece y desaparece a su disposición, al mismo tiempo en que él se esconde y desaparece del mundo, dejándose ambos mutuamente vacíos.
Creo que el aparecer y el desaparecer son los movimientos que más atraparon mi atención durante la lectura de Tres historias. En algún momento, quizás en la profundidad en que Roberto decide “Buscar en Google Saturno devorando a su hijo Goya”, pienso en este título: Tres historias. El impulso narrativo se dibuja con el recorrido del ojo, la idea de un juego que debe tornarse cruel para las imágenes mismas. Este niño solitario juega a la repetición, como en “Dinosaurios”, donde se nos expone a la revelación del infante: “Los límites de la imaginación/ son insospechados/ Así lo intuye el niño/ que en su habitación/ recrea el pleistoceno”. En el marco del cuarto oscuro donde el niño observa durante la noche si las figuras de plástico “gruñen por cuenta propia”, está la edificación de esta narrativa sobre la autonomía de la memoria y la exigencia que la imagen de uno mismo ejerce sobre estos poemas (una operación que Roberto advierte en un verso particularmente teórico, al indicar un estadio posterior a esta relación entre la imagen y el niño: el juego que inicia “incluso antes de poder masticar el lenguaje”).
La memoria sostiene este juego. En la primera sección, la travesía del ojo impone un paralelo constante entre el despliegue de la ciudad y la imagen de la memoria. Mientras los objetos encontrados generan postulados sobre los mecanismos que se movilizan en sus poemas: durante el libro se va ejecutando la búsqueda de algo (pero, ¿de qué?). Pienso en poemas como “Eros pálido (objeto encontrado)” o “Esta flor se esfuerza en ser”. Estos objetos ocupan el espacio del poema y reconstruyen el mosaico de la experiencia manufacturada por Roberto, esta dinámica de aparecer y volverse a esconder (“He observado aquellos movimientos/ la dirección de la mirada/ aunque esquiva/ guarda el brillo de las lunas ambulantes/ pálidas). Estos objetos son las materias del juego, las cimientes en que se sostiene la voz del niño que, en ocasiones, adopta la voz adulta del creador. Supongo que esta dicotomía tampoco sobrevive la velocidad de la mirada: hay poemas que no responden a la potencia de este crecimiento.
El segundo momento de Tres historias elige otro nombre mínimo: “Lo familiar”. Este libro propone diferentes registros de sí mismo, y puedo decir con seguridad que la obra de Roberto alcanza sus momentos de mayor lucidez cuando abarca estos espacios íntimos del diálogo. En “Teatro de una desaparición”, la edificación de la mesa familiar sufre el mismo proceso en su génesis que el espacio urbano en la primera sección y es curioso porque, ¿qué podemos entender de este mundo cuando una mesa familiar se construye de la misma forma que una ciudad? Creo que Roberto está consciente de la frialdad tierna de su propio mecanismo, y esto lo refleja en algunos versos de disruptiva claridad cuando habla de “un colgajo en la pared que siempre refleja la mesa llena/ esta mesa que todos miran y admiran/ pero en la que nadie quiere sentarse”. Otro punto me detiene, por algún motivo, en este primer poema. Pienso en esta máscara que la voz del poema usa de avatar para establecer la imagen de la mesa familiar (¿qué rostro tiene aquel que pide “Que dios me guarde de las variaciones de la belleza de este lugar”?). Y luego pienso, ¿quién es este “dios” con minúscula al que le rogamos? ¿Es el mismo niño que construye ciudades de memoria? ¿Estamos acaso en su cuarto oscuro mientras nos observa ensombrecidos para comprobar si nos movemos sin que él esté?
“Tres variaciones” responde, para mí, a una duda que surgió previamente: ¿qué está buscando el dios con minúscula? Era simple quizás: busca formas de entrar. La primera variación observa desde afuera y, yo pienso, esta es la posición privilegiada de la voz poética, por lo menos hasta ahora: la del ojo que construye ciudades con recuerdos y objetos encontrados. Creo entender esta posición del mirar hacia adentro, pero “de no entrar jamás en la calidez de la conversación/ por estar espiando el tiempo fuera”. Entrar en el hogar que desaparece, entrar por las ventanas, gritar desde afuera, tocar las puertas y tener miedo de que el Otro aparezca, que abra el espacio (“pensado en qué decir cuando abriera/ con cara de quién cresta es este y qué quiere”). Pero, ¿por qué las maniobras para ingresar? La voz se encuentra con otra revelación: la inexistencia de un registro originario. Este anclaje siempre fugitivo, siempre abierto a la intromisión, la repetición de las voces donde la memoria se desborda: “uno siempre entra por la ventana/ y a la misma casa”. Pero “la casa” en la que siempre entramos no es el punto fijo de la identificación, es este origen vacío que se repite eternamente. El adentro y el afuera desaparecen, el exiliado del hogar y el que exilia, ambos penetran en el recuerdo del otro y su diferencia es superada: “No abro la puerta/ pero de todas formas van a entrar/ por la ventana/ como todo lo que ocurre verdaderamente”.
Ante la imposibilidad de identificarse, el niño dios busca otra solución: “camino hacia la habitación de mis padres/ hasta que reconozco los árboles a los cuáles me encaramé/ las casas más bonitas de la cuadra/ el grafiti que nadie borró”. Es interesante porque el registro de la memoria con la que este niño crea el principio del libro, a través de la ventana en movimiento, ahora es la ventana inmóvil del hogar impenetrable, pero del que es imposible salir. El exilio permanente (“Y aunque estuve en trece ciudades distintas/ cada una con sus propias goteras”) es aquel de la no identificación, la imagen de sí mismo que se resguarda en la memoria (“y es que nunca me pude ir”). Mientras leo estas escenas que se montan una sobre otra, mientras un hogar se construye uno sobre otro, veo la verdadera fuerza de esta sección, que para mí es la más interesante del poemario: el principio de honestidad.
Con honestidad me refiero al momento en que Tres historias muestra los andamiajes de su propia operación: el poema escrito sobre borrado. “Rescritura de un poema de años atrás” es un momento alto en este libro, ya que se permite a sí mismo exponer la ejecución de su propia mirada en la figura del padre como palimpsesto. Este poema funde en una sola página dos versiones de un escrito dedicado a la figura del padre. Es interesante ver cómo la versión actualizada del poema, mediante un proceso de elisión de ciertas imágenes y palabras adjudicadas al padre, reprime y contrae su figura. Pasa de expresar la voz ajena del progenitor a solo la reacción ante el regalo que este le hace: “Él insistía en regalarme/ ventanas rotas para mi cumpleaños/ tierra inútil decía” en el poema actualizado, cuando en su versión original, la imagen del padre tiene un rol de voz presente, dueño de su propia primera persona: “Mira, decía, mira, hay mil ventanas que son de oro. /Quiébralas, pues son lo único que tengo”. La figura de la ventana es crucial, cabe en la insistencia de la barrera entre la imagen y la representación, es aquello que separa el afuera del adentro, de sujeto y el objeto y de la experiencia real del mundo con este registro del recuerdo. Decir que el padre es quien moviliza la imagen de las ventanas, como heredando una mirada, podría ser una de varias lecturas. Considerando también que, en el poema anterior, la ventana era la única entrada de lo real.
Luego, aparece la serie de “Poema a mi madre”, una composición de seis poemas titulados de la misma manera y los cuales, a mi parecer, serían el momento más fuerte del libro. Estos poemas lidian con la confesión y el diálogo, y su belleza recae en el hecho de que las imágenes del recuerdo desbordan el afán creador de la voz en las primeras partes del poemario. Con esto me refiero a que la intimidad de su registro (y hay que decirlo, Roberto escribe estas intimidades con una delicadeza admirable) permite que el recuerdo ocupe su lugar no como un material o como propiedad del niño, sino como una irrupción de una imagen concreta del conflicto afectivo que exige la repetición constante del ejercicio: “Recuerdo algunas cosas/ mamá/ la textura del papel sobre las paredes/ esas flores porosas año a año/ perdiendo color en vez de hojas”.
La repetición actualiza sus imágenes, es la construcción constante de una diferencia y de la imposibilidad de esta identificación. La fuerza de estos poemas está en que están escritos en voz baja. Son marcas de un tiempo frío e indiferente que hace de campo para las expresiones del afecto, sea cual sea la forma que estas tomen (“¿cómo haces para ser tan muda y ruidosa?”).
Ya sea en el padre, en la madre o en el silencio que queda entre ambos, en este punto del poemario la memoria y el tiempo aparecen como cosas distintas. Una memoria fundacional de sí, pero que no se confunde con el tiempo de los objetos: cada identidad es contingente y responde a la voz donde hace eco. En este sentido, vemos como el tiempo satura el registro de la memoria, haciendo el encuentro con este origen algo imposible: “Yo me voy pensando estas cosas mientras/ abandono una casa/ me pregunto/ qué se deja cuando se deja una casa/ tu voz atrás: no entiendo por qué te gusta repetir dos veces/ las cosas”.
5.
En el término de la segunda sección, mediante la articulación de diferentes objetos y espacios, da la sensación de que la madre envejece, que depende cada vez más del hijo. Por su lado, leo un tono de resignación aparente en esta simbiosis. Lo que fue elidido del padre, en la madre se sostiene en la estela que ella deja en los objetos que se crean en la mirada del hijo. El dios con minúscula pierde el control de la narrativa y termina la sección con una silueta mucho más vulnerable que al inicio. El umbral entre esta etapa del libro y la que sigue, “Historia de amor”, es el momento donde entiendo una de las dimensiones más notables del texto. Me parece, mientras leo, que el poema se levanta entre los lindes de una voz y otra. Cuando Roberto toma estas palabras y las enfoca con el afán de conformar la imagen de un ser querido, pienso en las formas en que Frank O’Hara manifestaba sus poemas como “entremedio de dos personas en vez de entre dos páginas”.
Al mismo tiempo, el estadounidense dice que esta operación no tiene nada que ver con la intimidad. Pienso que con el primer verso de esta sección (“Partir decidido a que estas palabras vayan a una única persona/ es el engaño”) anuncia el artificio: el Otro como reproducción de uno mismo. Este otro puede gozar del nombre propio, de la dedicatoria, pero en el ejercicio mismo de la imagen, lo que queda es la repetición de la distancia inefable que supera el fin de la personalidad y la convierte en aparición y desaparición (“entrar y salir/ primer paso del amor”). La ventana que reviste la mirada es la memoria misma. Como una pantalla que reproduce los andamios de las relaciones, se articula un sistema de sí y algo como la producción del ego se moviliza constantemente: “[…]- que importa/ pues para los efectos de esta pintura que sugiere una repetición/ única en sus detalles/ todo día comienza con el sol y se plastifica en el movimiento”). Y así como “Todos estos pequeños videos/son los materiales de una película/ que en la torpeza del montaje/ permite ver a los actores fumando/ y comentando el clima”, la desnudez de este sistema nos permite entender la conclusión de su operación: la fatalidad del origen, de la identidad y finalmente, del recuerdo.
Por Daniel Ahumada
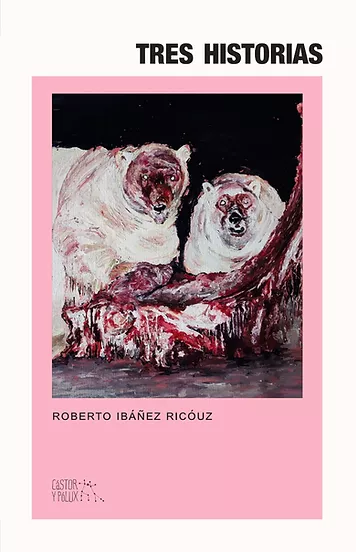
Tres historias
Roberto Ibáñez Ricóuz
2020
Cástor y Pólux











