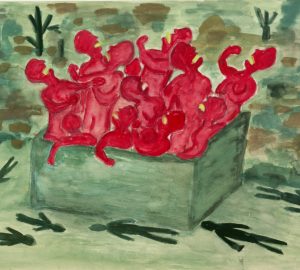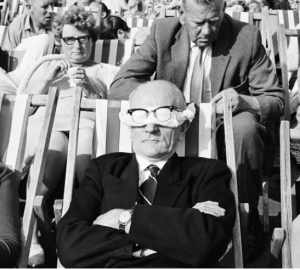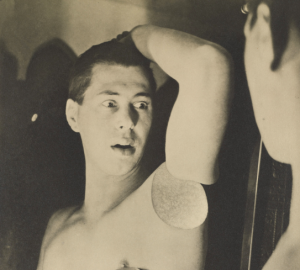Tomé la línea “Poesía es aquello que vale la pena traducir”, la primera del libro Diecinueve maneras de ver a Wang Wei del escritor, traductor y editor Eliot Weinberger como pretexto para escribir sobre traducción. No hablaré sobre la traducción de poesía en particular, ni abordaré sus alcances desde el ámbito de la reflexión abstracta. Tampoco es este un texto destinado a engrosar el listado de los papers a mi nombre. No dedico mi reflexión a un ideograma chino o a una abstrusa palabra alemana traducida con paréntesis y guiones, hablo desde el aspecto material, el que más me toca y el único que en realidad me concierne, el del trabajo y la subsistencia (mía y de otros).
Cuando era niño pasé muchas tardes leyendo, echado en un sofá de mi casa en Puerto Montt, un tomo que reunía las tiras cómicas completas de Mafalda y sus amigos, esa espléndida reacción de Quino a los Peanuts de Schultz, ese entrañable puñado de personajes algo arquetípicos que supondría una evolución de la esencial Nancy, conocida entre nosotros como Periquita, de Ernie Bushmiller.

No supe sino hasta hace muy poco que la serialización de Mafalda en la prensa (1964-73) coincide casi exactamente con la duración de la dictadura cívico-militar que se instaló en Argentina con un golpe de estado en 1966 y que gobernó hasta 1973. Tampoco sabía que Quino publicó la última tira de Mafalda el 25 de junio de 1973, solo un mes después del fin de dicha dictadura. Viéndolo así, me cuesta trabajo creer que Quino dejó de dibujar a Mafalda porque se le acabaron las ideas, como se supone que dijo.
Hubo una tira que, en esas tardes de lectura infantil, causó en mí una impresión duradera. En ella Mafalda está de visita en casa de su amiga Libertad y, mientras conversan, vemos colarse en la viñeta el ruidoso y urgente tecleo de una máquina de escribir, interrumpiéndolas. Mafalda pregunta: “¿Qué escribe a máquina tu mamá?” Y Libertad responde: “Traducciones para libros, porque lo que gana mi papá es para pagar el departamento”. Y luego agrega, “Mi mamá sabe francés. Los franceses escriben libros en francés, ella los copia como hablamos nosotros y con lo que cobra compra fideos y esas cosas”. Luego intenta recordar el nombre de un autor y Mafalda la ayuda: “¿Sartre?”. Y Libertad responde: “¡Ese! El último pollo que comimos lo escribió él”.
La impresión que causó en mí esta tira cómica fue múltiple. Por un lado creo que esa fue la primera referencia que tuve de la traducción como un posible trabajo. Por otro, la mamá traductora de Libertad, desde la habitación contigua, emanaba un vago aire de bohemia y cosmopolitismo que incluso entonces me simpatizó, quise conocerla. Y, finalmente, estaba el aspecto material. Claramente el trabajo de verter libros de un idioma a otro cual monje copista, no era una chamba demasiado rentable y la mamá de Libertad estaba haciendo malabares con la existencia, freejazzeando con el futuro en un intenso ahora. De ahí la urgencia del tecleo, yo diría.
De algún modo, pese a los pocos trazos con que Quino presenta a la mamá de Libertad, ella se me hace tan visible como su realidad material. Hoy puedo ver con claridad a esa semejante mía y la imagino egresada de la Facultad de Letras de la UBA, en pareja pero no casada con el papá de su hija, a la que tuvo después de estudiar una maestría en París, donde quizás participó de las protestas de 1968. Del papá de Libertad nada sabemos excepto que nunca está en casa, que tiene un negocio, quizás un kiosko de periódicos, al que se refiere como “ese puestucho de morondanga”. Quizás no lo vemos porque lleva la vida política insurgente que el trabajo de traducción de su pareja le permite. Quizás la mamá de Libertad asumió ese trabajo de traductora justamente para hacer posible ese trabajo político de su pareja, ¿no? Porque para mí es evidente que los dos militan en Montoneros, y que ellos y su hija deben haber salido felices a festejar a las calles el día que Cámpora fue elegido presidente. ¿No les parece? ¿Por qué sino le pondrían ese nombre a su hija? ¿Por qué sino Quino haría tan pequeña a Libertad? ¿Por qué sino dibujaría a Libertad incluso más chiquita que Guille, el hermanito de Mafalda?
Y entonces me pregunto, ¿qué libro de Jean Paul Sartre habrá pagado ese pollo que comieron Libertad y sus padres montoneros? Solo por un asunto de contemporaneidad calculo que debió tratarse de Las Troyanas, esa adaptación de la tragedia de Eurípides donde, a través de las voces de las mujeres sobrevivientes, Sartre comenta la Guerra de Argelia, ese conflicto colonialista donde el ejército francés convirtió la desaparición forzada en una práctica común, perfeccionándola, si cabe la expresión.
Es muy posible que el encargo de traducción de Las Troyanas le haya llegado a la mamá de Libertad directo de una compañía de teatro. No dudo que, mientras elegía con cuidado las palabras de Casandra, sintió la inminencia del desastre. No dudo que sintió su realidad de humilde traductora de pollos transformarse en la realidad de una mujer, una sacerdotisa de Apolo, con la lengua llena de visiones, que al trasladar a Buenos Aires las versiones sartreanas de Hécuba, Helena, Andrómaca y la misma Casandra, lateralmente estaba profetizando la dictadura de las Fuerzas Armadas argentinas, la importación de la desaparición forzada como método represivo y la aparición de esas nuevas troyanas, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.
Para mí ese es el poder de la traducción literaria, el poder de hacer resonar incluso a través de milenios los dolores siempre frescos que nos hacen humanos. Muchas veces, traduciendo, he oído retumbar a través de poemas, obras de teatro, novelas y ensayos palabras que luego escucho vaciadas de sentido en bocas de personajes que pasan como fantasmas por la realidad, políticos que desaparecen como humo en cárceles o devorados por el sinsentido de su poca modestia.
Pero ahora temo por la mamá de Libertad. ¿Qué habrá sido de ella durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón? ¿Habrá escapado a la Alianza Anticomunista Argentina? Y si escapó de la Triple A, ¿qué fue de ella tras el golpe de estado de 1976? ¿Habrá escapado a los Grupos de Tareas? Y si escapó de esos asesinos, ¿habrá visto a Videla condenado a prisión perpetua? ¿Se habrá exiliado? Quiero creer que se exilió, que luego volvió a Buenos Aires y ya separada fundó con unas amigas una editorial independiente. Seguro ha salido a protestar contra Milei, contra la anulación de la ley del precio único de los libros y por los jubilados. Quizás me he cruzado con ella en alguna feria. Quizás leyó mi traducción de Yo no de Eileen Myles, publicada por la editorial Mansalva, o Un bestiario de Lily Hoang, traducción que hice con Simón López, publicada por Zindo & Gafuri.
¡Ah, mamá de Libertad! ¡Mi semejante! ¡Mi hermana!
***
Han pasado dieciocho años desde que Editorial Anagrama publicó el primer libro que traduje, Aullido y otros poemas de Allen Ginsberg, haciéndome de paso un profesional de un oficio que estuvo en mí desde que traducía letras de canciones de bandas metaleras para los fanzines de mis compañeros de colegio o cuando traducía en voz alta las letras de Tupac Shakur y Biggie Smalls para los fumones que se juntaban en la multicancha de mi barrio.
A la fecha he traducido más de cincuenta libros, veinte obras de teatro y unos quinientos artículos. Y mi única certeza, después de procesar tanto texto, de hallar tantas soluciones, de descubrir que la mot juste no existe, etc. es que mi vida de traductor es inseparable del furor y el deseo de mi vida como lector. Sin el furor y el deseo que provocan en mí, digamos, Caminar por aguas cristalinas en una piscina pintada de negro de Cookie Mueller, Manual para un destino desencantado de Anne Boyer, o Este pequeño arte de Kate Briggs, esos libros no serían posibles. Muchos libros no serían posibles sin esas lectoras y lectores, las traductoras y traductores, esa avanzada del mundo del libro, entregada a la infatigable exploración que debe ser la lectura, esa tripulación de piratas que está siempre detrás de algo que encienda en ellos el deseo de encarnar y comunicar. No hay glamour en este oficio de leer y palear ripio, solo hay un vago aire de bohemia y cosmopolitismo.
Annie Ernaux dice por ahí que escribe “para vengar a su raza” y no me parece exagerado suscribir esa frase y doblar la apuesta diciendo que no solo escribo para vengar a mi raza, también traduzco para vengar a mi raza.
Sin la materia prima de una rabia salvaje reflexivamente transmutada frente al computador, muchos libros que he traducido y editado no serían posibles. Pienso, por ejemplo, en Benito Cereno de Melville. Ese libro, conformado por el texto original de la novela, un prólogo y varios apéndices, constituye para mí nada menos que un acto político, una forma de intervenir editorialmente la historia que se me enseñó (y sigue enseñándose) y de usar el peso atómico y el prestigio de un autor decimonónico mega canónico, como Herman Melville, para señalar con el dedo la fragilidad de la construcción de “lo chileno”, para mostrar que las calles que recorremos fueron usadas para transportar esclavos, que nuestras plazas fueron usadas para torturarlos, y señalar detalles que todo el mundo prefiere ignorar, como el hecho de que la orden jesuita fue la mayor propietaria de esclavos en la Capitanía General de Chile, hasta su expulsión en 1767.
Pienso también en los dos volúmenes de Poesía de y por Palestina, colecciones de poemas y textos de varios autores de origen palestino, publicados por la editorial Otra Sinceridad, editados por mí, y traducidos al español por una treintena de traductoras y traductores de Argentina, Perú, Chile, España y México. Estos volúmenes han sido impresos por editoriales de Chile, Uruguay, Puerto Rico, Argentina, Brasil, México y España; y las ganancias que han generado han sido donadas a organizaciones que trabajan actualmente en terreno en Gaza. También pienso en el precedente más inmediato de estos dos volúmenes, el trabajo del Colectivo Frank Ocean durante el estallido social y la crisis resultante del encierro pandémico, un proyecto en que una docena de poetas y traductores trabajamos colaborativamente traduciendo, imprimiendo y pegando poesía política en los muros de Santiago.
Podríamos entonces decir que este “vengar a mi raza” no puede sino asumir la forma del activismo, que traducir los poemas donde Eileen Myles escribe sobre las protestas del verano de 1987 en Manhattan, cuando la enfermera Kelly Michaels fue juzgada por abuso de menores solo por ser una lesbiana de aspecto masculino, es una forma de iluminar el presente de Chile y hablar sobre la violación y asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes en junio del 2016, cuando tenía sólo veintitrés años.
Por supuesto, los poetas y traductores que unimos en nuestras vidas los trabajos de edición, traducción y publicación con una rabia salvaje reflexivamente transmutada, no estamos solos. Hay quienes nos preceden y son admirables (y aquí voy a hacer eco de Soledad Marambio, parafraseando en parte su valioso trabajo). Desde el siglo XVIII hubo mujeres que combinaron la lucha social y política con la traducción, es lo que dice Sherry Simon en el libro Gender and Translation (1996). Por ejemplo, Alice Stone Blackwell, nacida en Nueva Jersey en 1857, hija de abolicionistas y defensores de la igualdad de derechos de la mujer, graduada con honores de la Universidad de Boston, editora durante treinta años del periódico The Woman’s Journal, y una de las editoras del Woman Citizen de Nueva York.
La relación de Stone Blackwell y la traducción parte a fines del siglo XIX cuando conoció a un grupo de armenios refugiados y decidió dar a conocer los crímenes del imperio Otomano. Supo que los poetas eran perseguidos y pensó que una mayor circulación de su poesía podría ayudar a frenar la represión. En 1896 publicó Armenian Poems, una antología que tradujo con ayuda de armenios y cuyas ganancias fueron entregadas a la Unión de Amigos de Armenia. Años más tarde replicó este método para producir Songs of Russia (1908), antología pensada para ayudar a quienes sufrían bajo el yugo zarista.
El caso es que traductoras y traductores pertenecemos a un largo linaje de trabajadores de la palabra, el deseo y la rabia. Un gremio al que se agradece poco y se critica demasiado. Pienso en traductores como Teófilo de Edesa, quien tradujo La ilíada al siríaco en la corte del califa al-Mahdi en Bagdad en el siglo VIII. Siempre pienso en Teófilo de Edesa, en su intenso ahora y en los persas conchesumadres que criticaron su trabajo después de su muerte. Pienso en Faustino Galicia Chimalpopoca y en los alemanes culiados que cien años después de su muerte se atrevieron a criticar sus traducciones del náhuatl. Pienso en Helen Lowe-Porter y en los ingleses pelotudos que publicaron artículos llenos de vanidad en el Times Literary Supplement criticando sus traducciones de Thomas Mann. Por qué la inquina. La crítica es natural, nuestro trabajo es provisorio y generoso.
Y entonces vuelvo a pensar en la mamá de Libertad, esa Casandra, en la urgencia de su tecleo, en ella haciendo malabares con la existencia, freejazzeando con el futuro en el intenso ahora de las dictaduras argentinas de los años setenta, conversando con amigas y amigos traductores para hallar solución a tal o cual giro idiomático para el montaje de Las Troyanas.
Pienso en mis amigas traductoras y en mis amigos traductores, todas y todos involucrados en el cotidiano palear ripio que es también traducir, cada una y cada uno luchando a su manera en su intenso ahora, traduciendo y quizás profetizando dolorosas iteraciones de tragedias clásicas. Todas y todos protagonistas de tiras cómicas con un vago aire de bohemia y cosmopolitismo.
Por Rodrigo Olavarría
Fotografía de Bruce Davidson
[Ensayo leído en el seminario “(Des)encuentros en la traducción poética”, realizado el 2 de abril de 2025 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso].