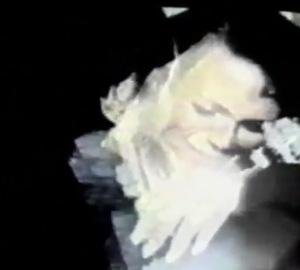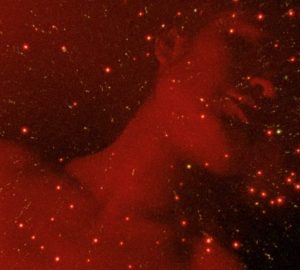Cuando le pregunto por el cine de corte experimental se muestra un poco reticente y quisquilloso aunque no por eso se reste de mirarlo con la misma atención respetuosa que mira un western, su género favorito. Recuerda, entre risas, dos obras cuyo significado y propósito escapan a su comprensión aunque no las haya olvidado jamás. La primera, quince minutos de primeros planos o fotografías de vaginas. El segundo, un largo plano de personas retirando tachos de basuras de una ciudad cualquiera, probablemente latinoamericana.
A Guillermo Morgado conseguí entrevistarlo el último día del festival, aunque la palabra entrevista queda un poco grande: diría, para intentar ser fiel a los hechos, que sostuvimos una larga conversación mientras él –hombre de oficio– despegaba el celuloide desde la bobina de la máquina de proyección hacia las latas donde descansarán hasta ser proyectadas otra vez. Los patios de la Universidad Austral volvieron a ser tierra de bandurrias y tiuques. El teatro Lord Cochrane y el Cervantes pasaban sus últimas funciones. Los bares habían bajado sus cortinas después de una semana de conversación dipsómana intensa y sostenida.
No le pregunté su edad ni dónde nació. Sí le pregunté por el año en que empezó a trabajar como proyeccionista: 1985. Su maestro de oficio es Manuel Martínez, que este año cumplió 99 y fue homenajeado con bombos y platillos por el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Entonces trabajaban en Puente Alto además de programar exhibiciones en escuelas. La historia de Manuel –en esto Guillermo coincidirá conmigo– es a su manera la historia material del cine chileno durante el siglo veinte y excede con creces los límites de esta modesta crónica.
Según Rodrigo Martínez, nieto de nuestro nonagenario héroe de los 35 milímetros, Manuel es el Quijote. Guillermo, Sancho Panza. La imagen no es antojadiza: el 91, financiados por el Estado, Manuel y Guillermo recorrieron todo el norte proyectando copias restauradas de El húsar de la muerte. De ese viaje, Guillermo recuerda la tarde tocopillana en que la bobina del proyector salió rodando calle abajo sin explicación. Fenómenos paranormales bajo el cielo aplastante del desierto chileno.
Otra anécdota que recuerda con cierto detalle: cuando Ricardo Larraín estrenó La Frontera, Martínez y Morgado fueron convocados para organizar una exhibición en el gimnasio de Carahue o Nehuentúe; esto último se le escapa. La memoria, como el celuloide, se desgasta con el uso. Morgado lo cuenta así: «La gente asistió en masa porque muchos participaron de extras de la película. El gimnasio estaba lleno. Amplificar en un gimnasio es un problema. Tienen mala acústica. El sonido rebota por todos lados. Pero pasó algo: el generador hacía que el proyector funcionara a 21 o 22 cuadros por segundo. La película se escuchaba más lento. Usted sabe que los chilenos hablamos rápido. ¿Qué pasó? El problema de acústica del gimnasio pasó a segundo plano y la exhibición fue un éxito».
A Valdivia viajaron con Martínez por primera vez en 1993. Se celebraban los 30 años del Cineclub de la Universidad Austral. Ellos fueron convocados como técnicos a preparar una exhibición en el hotel Orilla de Río. Esta clase de eventos eran habituales en sus itinerarios. Recuerda, por ejemplo, la proyección en 35 milímetros de Top Gun en el Hotel Sheraton. De alguna forma, la historia de su oficio es una historia de fantasmas en el más amplio sentido posible: gente que ya no está, lugares que desaparecieron, tecnologías que han ido quedando obsoletas rápidamente. «Estas bobinas –me cuenta—pertenecieron al Cinerama que estaba en el Santa Lucía. Allí se exhibió por primera vez La conquista del oeste (1962). El Cinerama se realizaba filmando y proyectando con tres cámaras simultáneas en una pantalla curva. Si te sentabas adelante quedabas literalmente al interior de la película». En Youtube todavía es posible encontrar algunas copias digitalizadas de la película que Morgado menciona en donde se notan las huellas materiales del trabajo a tres cámaras: el plano ancho, tipo wide screen, deja ver dos líneas paralelas que lo expanden hacia las orillas.

Error y experiencia: asistir a una proyección en sala no solo es un ritual hipnótico de contemplación de imágenes en movimiento. También la interrupción de ese ritual deja sus huellas. Por ejemplo: durante la proyección de La furia de la serpiente de Chen Chi-Hwa, la cinta se cortó y el equipo tuvo que interrumpir la función por cinco minutos. Recordamos que el celuloide es un material frágil que el tiempo deteriora. Una fotografía cubierta de una emulsión que el agua puede estropear para siempre. Una cinta cuyo uso permanente la interviene. De alguna forma no vemos nunca la misma película.
Sobre esto último Guillermo me narra las peripecias de los proyeccionistas durante la segunda mitad del siglo veinte: en motos o bicicletas, cargaban las latas con las cintas entre un cine y otro a lo largo y ancho de la city. De Providencia a Ñuñoa. De Ñuñoa a Santiago Centro. De Santiago Centro a Puente Alto. Itinerario de distintas velocidades en un tiempo anterior a los Rappi. Imágenes en movimiento que, en su condición de cuadros impresos en una cinta, tenían también su propia vida móvil fuera de la sala de exhibición. Cuestión de tiempo, espacio, desplazamiento y ocupación material de cuerpos para la existencia del cine: fletes marinos y terrestres que movieran las latas con las películas, pero también las muchas piezas necesarias para montar las máquinas de proyección, con sus bobinas y lámparas, que operaban en las salas. Máquinas –me cuenta Morgado—que podían llegar a pesar doscientos kilos y con la llegada de los proyectores digitales serían vendidas como chatarra.
Cuando le pregunto por algo así como el futuro, Guillermo, que sigue concentrado en despegar la cinta de la bobina, me dice, calmo, que no espera mucho. El oficio de proyeccionista que él aprendió de Martínez ha quedado desplazado por el cine digital y el abaratamiento de costos que esto significa. Me narra también algunas imágenes que a mí me parecen monstruosas: «Los servidores de los proyectores digitales nunca se desenchufan. Se apaga la lámpara del proyector, sí; pero el servidor tiene una placa que puede estropearse cuando se enfría. Eso tiene un alto costo. Deben pedirlas a Estados Unidos. Durante la pandemia los cines estuvieron cerrados, pero esas máquinas nunca se desenchufaron». Máquinas insomnes que no se sacian nunca de corriente. Servidores titilando día y noche, sin noche, solo un día eterno de luz artificial. Máquinas alimentadas a perpetuidad para recibir a cambio unos bodrios infumables donde la cámara nunca se detiene más de un minuto sobre nada.
Una última anécdota: de acuerdo a su memoria, la última película de la industria hollywoodense que exhibió en 35 mm en un cine –la última, digamos, que exhibió fuera de los circuitos especializados de cine—fue Los guardianes de la galaxia. De ahí en adelante el recambio a digital se aceleró. Para él comenzó el futuro que las películas de ciencia ficción mostraron como si se tratasen del oráculo secular de un mundo sin dioses. «Pero yo no voy a ver el colapso», me dice. «Y espero que mis hijos tampoco».
Por Jonnathan Opazo