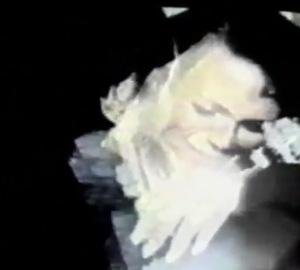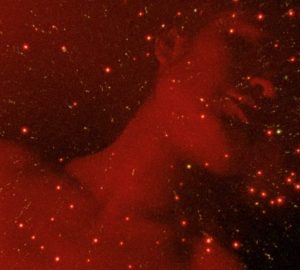“Estamos rodeados por una pila de gente muerta, y esa pila solo está creciendo, desde antes de que naciéramos, y ya está tan alta que tapó el cielo. Es por eso que todo está tan oscuro.” Siete Años en Mayo (2019) – Affonso Uchoa
El director colombiano Camilo Restrepo conoció el 2013 a Pinky, él venía saliendo de varios años de vivir en una secta religiosa bajo el mano de una especie de gurú que se hacía llamar El Padre. Allí adoctrinaron a muchos jóvenes, se realizaban distintos trabajos en serie, se normalizaba la sumisión, la obediencia ciega, se violentaba diariamente la vida de aquellos amparados bajo el control de El Padre. Por eso, cuando Restrepo conoce a Pinky este último quiere vengarse de El Padre y así salvar a los que aún se mantienen en la secta. Cargado aún de la violencia sufrida, veía como una salida obvia el asesinato de su antiguo gurú. Pero llegaron, luego de muchas conversaciones, a otra conclusión: había que matarlo, pero en una película, Los Conductos.
Restrepo se inspiró bastante en la “Elegía a Desquite” que hiciera a mediados del siglo pasado el escritor Gonzalo Arango, principal impulsor del nadaísmo y luego enemigo declarado del movimiento de vanguardia que él mismo formó al transitar desde el ateísmo liberal al misticismo. Desquite, el hombre a quien dedica dicha elegía, no es más que José William Aranguren, un bandolero y sicario famoso por sus emboscadas y cruentas masacres. El alias se debe a que su padre y hermano fueron asesinados, además de que todos sus bienes fueron despojados. Lo dice bastante mejor Arango:
“En adelante, este hombre, o mejor, este niño, no tendrá más ley que el asesinato. Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una sicología de asesino. Seguirá matando hasta el fin porque es lo único que sabe: matar para vivir (no vivir para matar). Sólo le enseñaron esta lección amarga y mortal, y la hará una filosofía aplicable a todos los actos de su existencia. El terror ha devenido su naturaleza, y todos sabemos que no es fácil luchar contra el Destino. El crimen fue su conocimiento, en adelante sólo podrá pensar en términos de sangre”.
Gonzalo Arango dicta la absolución de Desquite pues ve que el origen de toda la violencia perpetrada por él parte con el despojo, de su familia y de su hogar, de lo único que tenía en el mundo. En ese ejercicio de absolución Arango analiza aquellos conductos por los que la violencia transita al punto de tomarse una vida entera. El caso de Pinky no es distinto, despojado de su familia y futuro, sometido a trabajar y obedecer, fue víctima de toda aquella violencia que permite el Estado y la sociedad en su conjunto, nadie hizo algo por él, por su sufrimiento. Es normal entonces que se vea a sí mismo como un conducto más de esa violencia, que sienta que el camino de su venganza fue trazado hace tiempo, no porque sea él un asesino sino porque como dice Arango “la vida es a veces asesina” y “nunca […] fue tan mortal para un hombre”.
De esta forma el relato de venganza de Pinky se inscribe en la historia colombiana, en aquella que desde el Bogotazo en 1948 está marcada por la violencia del bipartidismo, los paramilitares, el narcotráfico y los conflictos armados con guerrillas, pero que además de aquellos sucesos de gran envergadura tiene focalizaciones más acotadas, como los barrios controlados por pandillas que menciona Restrepo en su cortometraje Como crece la sombra cuando el sol declina (2014), o las impresiones de la violencia que viven en la tinta de los diarios y la de los tatuajes que aborda en La Impresión de una guerra (2015). La violencia se reproduce en serie, y para que esto ocurra debe tener sus caminos, sus lugares exclusivos de tránsito: las bandas militares, el trabajo forzado, la represión policial, fenómenos que Restrepo muestra en Los Conductos para reforzar la idea de que aquella doctrina de la violencia está presente en muchísimos aspectos de la vida en Colombia, no solo en los conflictos rurales, sino también en una gran ciudad como Medellín, que ha sido representada ampliamente en el cine de Víctor Gaviria, por ejemplo en Rodrigo D: No futuro (1990) y más recientemente en La Mujer del Animal (2016), películas que tratan, entre otras cosas, de la lógica vertical de la violencia en Medellín, en la que los barrios pobres establecidos en cerros tienden a entablar una relación sumamente problemática con el centro, con la parte desarrollada de la ciudad. No en vano, tanto en esas dos películas como en Los Conductos, hay diversos encuadres que establecen la relación jerárquica entre el sujeto precarizado y la ciudad desarrollada a partir de la articulación visual del eje centro-periferia.
Restrepo pareciera pintar un gran mural que podemos ver en su totalidad si somos capaces de alejarnos unos pasos para observar todos esos conductos subterráneos, los orificios en los cuerpos, los hoyos en las calles, las bodegas abandonadas, las autopistas vacías. Pinky, por ser parte de estos conductos, es capaz de verlos en toda su dimensión y de saber, por lo tanto, que es imposible escapar de ellos, que la doctrina está en todos lados, que se reproduce en serie como esas camisetas de marca que la secta luego vende. Restrepo se preocupa bastante por enfatizar en la fluidez de esta doctrina de violencia, mueve la cámara entre orificios, como si toda su película fuesen túneles unidos por diversas tuberías, por vasos comunicantes cuyo contenido es toda esa violencia comprimida que la superficie no deja salir y destina a lo subterráneo. El montaje acompaña esta fluidez, enlaza las imágenes de manera que la relación entre conductos evidencie el despliegue del procedimiento y la violencia como parte de una misma estructura narrativa.
La relación creativa que establecen Pinky con Restrepo no concibe al cine como un escape de aquella violencia sino como una resignificación, como un medio de crear la posibilidad de ficcionar la propia realidad para ser capaces de lidiar nuevamente con ella, de que el cine sea el tubo de escape que permita a aquellos conductos descomprimirse, y que Pinky, de esta forma, pueda volver a la superficie, allí donde es posible respirar otra cosa. Lo decía Ranciére a propósito de Vitalina Varela y lo que Pedro Costa logra ficcionando la vida de Ventura y tantos otros: “Recordando sus líneas y la manera correcta de decirlas, han podido, por un momento, recuperar la capacidad de ser hombres que recuerdan, hombres que no rompen su mundo”, así el cine abre una nueva dimensión de lo performativo donde la actuación, o más bien, la acción de ponerse en acto a uno mismo, permite la reformulación de la propia historia y sobre todo de los afectos asociados a esos hechos, Pinky ya no es el mismo de antes y la culpa la tiene la película de Restrepo, o mejor, la culpa es del cine.
La maestría pictórica de Restrepo ayuda a que este proceso sea sumamente atractivo visualmente, apoyado en el 16 mm y sus colores expresivos, y con una secuencia de créditos iniciales y finales preciosa, Restrepo crea una atmósfera de violencia, un mundo alternativo a la superficie donde reina la oscuridad lúgubre de los subterráneos de los que parece no haber salida alguna, una gigantografía de naturaleza muerta en la que “no deja una fe intacta ni un ídolo en su sitio” tal como dijese Gonzalo Arango en el primer manifiesto nadaísta, redondeando el círculo que posibilitó la ficción, preguntando finalmente sobre la figura de Pinky, así como Arango preguntase sobre la tumba de Desquite “¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?”.
Por Miguel Ángel Gutiérrez
Agradecimientos a Martín Campos, Lucía Salas y Ramiro Sonzini por la edición de este texto en el marco del taller de crítica de cine de Transcinema 2020.