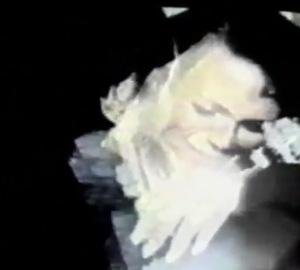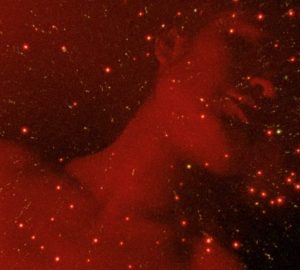Sentados frente a la cámara y de izquierda a derecha, un hombre, una bebé y una mujer desayunan. La cuchara lleva la papilla a la boca de la infanta tres veces. Hablan pero no se escucha lo que dicen, solo se pueden atisbar sus rostros de felicidad. La bebé recibe una galleta que ofrece a alguien fuera de campo. Atrás, el viento azota con fiereza las hojas de los árboles. La toma fija sobre el trípode, capta al mundo en grises silenciosos. Cuarenta y un segundos que petrifican un momento en la vida. Cuarenta y un segundos que, —en potencia— traerán ese momento a la vida una y otra vez.
La descripción anterior corresponde a lo que sucede en la filmación Le Repas de bébé (1895), que junto a La Pêche aux poissons rouges (1895) —donde la misma bebé es afirmada por su padre mientras juega con un acuario—, son las únicas escenas de carácter familiar que fueron parte del programa de diez vistas presentadas por los hermanos Lumière aquel 28 de diciembre de 1895 en el Salon Indien del Gran Café de París, cuando presentaron al mundo su invención: el cinematógrafo.
Las imágenes familiares llaman la atención en el programa debido a que son acciones o contextos nimios: alimentar a una bebé y la curiosidad de la misma ante otros seres. No son parte de la gran Historia. En aquella época, por supuesto, contenían cierta idea de novedad, no se habían registrado momentos cotidianos reproducibles en movimiento, aunque hoy en día sea lo usual entre las imágenes que circulan en multitudes de pantallas negras. Son fragmentos del cotidiano. Sin embargo, no se puede ser naive y pensar que el uso del cinematógrafo en el contexto familiar fue solo por el placer de conservar un momento. Al tratarse de un invento nuevo, los Lumière buscaron formas de poder comercializarlo para financiar su investigación y evidentemente, una de las mejores formas de generar dinero es apelando a los millonarios y sus intereses —preservarse en el tiempo, subsistir a pesar de todo, mirarse en el espejo—. A pesar de ello, se suele atribuir a los Lumière la frase: «el cine es un invento sin porvenir», para denegar la venta de la novedad a Georges Méliès, quien eventualmente inauguraría el cine como un producto para la fantasía y la magia; décadas después, Jean-Luc Godard remata la sentencia de los Lumière, en su Historia(s) del cine, diciendo: «sin porvenir / es decir // un arte del presente», y quizás ahí está la gran verdad de este invento, su capacidad de traer al ahora un registro del pasado, su capacidad de actualizarlo eternamente.
Esta vertiente del cine registrando el ámbito familiar no fue de rápido desarrollo. Importantes contratiempos como el tamaño de las máquinas, los procesos de revelado y exposición, así como la proyección misma dificultaron la popularización del cine familiar o doméstico. Fue necesaria la miniaturización y automatización de la tecnología de imágenes en movimiento —bajo los formatos de 16mm, 8mm o Super-8, todo esto previo a la invención del video y, por supuesto, de las cámaras digitales compactas como apéndices de otros productos—, lo que posibilitó que ciertas burguesías también pudieran conformar sus álbumes de familia en movimiento, o como lo explica Giovanni Festa en un artículo acerca de la tradición del cine familiar: «[E]l burgués padece de la pulsión de auto-representación, que es expansiva (quiere siempre más) y originaria (se sitúa al origen del surgimiento de su clase)», es decir, en un mundo que ha abandonado a Dios, es el hombre mismo quien se mira a través de sus acciones y que necesita su propia forma de representación y en ello, nace el cine familiar.
Ha pasado bastante tiempo desde la exhibición de las vistas de los hermanos Lumière. La tecnología de registro de imágenes en movimiento ha cambiado totalmente. Pero esa pulsión de registro continúa ahí, posiblemente exacerbada. «[E]l aparato que por excelencia expresaba la comunicación, el teléfono, se ha transformado en un archivo que contiene toda la realidad social», indica Maurizio Ferraris en Documentalidad. Si bien los planteamientos del filósofo italiano suenan hasta optimistas —sobre todo en relación a la posibilidad de la web como depositario documental—, omite un problema fundamental en las tecnologías: su obsolescencia. Los rápidos cambios en formatos, códecs y formas de registros, generan un problema nuevo, la necesidad de archivar y que el archivo pueda ser accesible, para ello, museos y centros y espacios de archivos deben estar constantemente reconvirtiendo documentos de un medio a otro, lo cual implica mantenciones a aparatos tecnológicos obsoletos para los que muchas veces no existen piezas de reemplazo, ello provoca una importante inversión monetaria que muchos de estos espacios no poseen ya que la memoria —el pasado— no es en verdad un problema de importancia en la sociedad del capitalismo neoliberal de mercado desregulado, la fijación de esta sociedad está en el ahora inmediato —como la mirada turnia de Narciso— y en los posibles réditos de cualquier acción que se pueda tomar.
Volvamos a Le Repas de bébé. El hombre en las imágenes es Auguste Lumière, junto a su esposa Marguerite Winkler y su primogénita Andrée, todos filmados por Louis Lumière. Puedo imaginar a Auguste mirando incansablemente estas imágenes tras sufrir la pérdida de su hija por la gripe española en el año 1918. Puedo imaginarlo haciendo copia tras copia de esa filmación —con la consecuente degradación material producto del uso— mientras esas imágenes van sustituyendo su memoria. Un único momento que se convierte en la imagen de la felicidad, tal como en Sans soleil (1983) cuyo narrador en otro punto del filme dice: «Me pregunto cómo recuerdan las cosas la gente que no filma, que no hace fotos, que no graba en video». La memoria necesita de la materialidad, de estar al alcance de la mano, disponible al tacto. Sería bueno recordar eso cada vez que hagamos un video con el teléfono. Gigabytes de códigos binarios que, sea por obsolescencia programática o por extravío o daño, no llegarán a nuestra vejez. Imágenes que no volveremos a ver.
Por Pablo Molina Guerrero