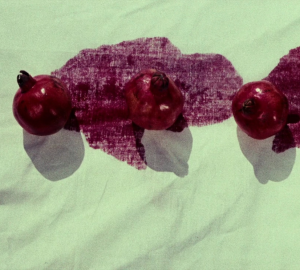Recuerdo cómo salimos en tropel los jugadores de ajedrez.. y cómo a medida que nos acercábamos a la plaza San Martín nos íbamos poniendo serios y éramos cada vez menos, y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo.
La obstinación y la eficacia en la crítica suelen ser directamente proporcionales al riesgo de sanción. Por supuesto que con el pretexto de los libros, en cuanto a la franja del periodismo, en la Argentina está más que demostrado. De ahí que si los cuestionamientos crecientes insinúan en su envés el peligro concreto para el cuestionador, si esa eficacia descifradora se sitúa frente al poder y se exaspera hasta un extremo, la muerte es lo que se alude en ese borde. Criticar al sistema canónico sin detenerse presupone, por lo tanto, un género trágico; y no precisamente como en el teatro trágico: “bajo la mirada de los dioses”, sino porque se lleva a cabo hasta el límite de lo tolerado por el establishment.
“Criticar en serio” resulta, entonces, una manera de patear el tablero; ademán que, a su vez, implica “sacar los pies del plato”. Dicho con mejores modales: Rodolfo Walsh se convierte en un heterodoxo en el preciso momento en que sus cuestionamientos dejan de ser coyunturales para trocarse en un gesto total. Cuando denuncia no una norma aislada o cierto inciso, sino “todo ese código que es miserable”; y si sus reproches y censuras pegan un salto, es porque dibujan una mutación que los convierte en acusaciones. El repórter –propongo– se instaura paulatinamente como fiscal.
Ese tránsito, en su núcleo, se inaugura con los Diez cuentos policiales de 1953, culmina con Operación masacre del ’57, hasta cerrarse de manera dramática mediante su Carta abierta a la Junta Militar de 1977. Realmente el juego se le va convirtiendo en masacre. Porque ese deslizamiento propone, ante todo, el tránsito desde el predominio de la ficción hacia la crónica, donde no solo el centro de gravedad del sistema literario pasa del predomino de la tercera persona del singular a la primera, sino que de forma entretejida lo presuntamente neutral adscripto a “lo científico” se va disolviendo más y más.
La literatura policial se va invirtiendo así en sus perspectivas, procedimientos, efectos y significados: si el comisario de Walsh actúa en Variaciones en rojo como un personaje aséptico, poco a poco esa presunta prolijidad se redefine por una óptica institucional. Qué significa eso: que si Sherlock Holmes a fines del siglo XIX podía postularse como neutral, cincuenta años después ya se advierte que no es un adversario de Scotland Yard, sino su colaborador mediatizado, si se quiere, pero espontáneo y servicial.
Es que aparte del juego de palabras en torno de Holmes con el que el primer Walsh se divierte, “lo policial” se resignifica: el investigador –como sugiero– no es más él, sino “yo”: no se trata de un técnico que exhibe sus fascinantes deducciones, sino de “mi mismo” metido en la zona donde los fuegos se cruzan. Su público no es una colección de Watson sedentarios, sino un auditorio fraternal, pero exigente. De la sobremesa se va pasando a la trinchera. Y ese deslizamiento condensa, como en un carozo, el pasaje principal de Walsh: al dejar las “interpretaciones” mediante desciframientos realizados desde una perspectiva lateral, hay un traslado vertiginoso al medio del escenario e, incluso, al proscenio en calidad de protagonista. Las versiones se le convierten en apuesta; y el paulatino abandono del juego incurre por fin en ineludible participación; y es así como cada vez menos “lo óptico” sea lo definitorio al materializarse en totalidades corporales: no “veo”, “vi” o “miremos”, sino que “se me viene la parca, hermano”. Más grave aún: “Yo la porto” o “yo la desafío”.
Por eso, La granada de 1965 no se limita a funcionar como mediación en este descentramiento, sino que a través de lo específico del teatro corporiza el tránsito principal de Walsh: la guerra, al comienzo, no es más que una maniobra, un “como si”, o una parodia donde ni el enemigo real está claro; pero, poco a poco, la batalla que solo se describe de lejos o por los laterales, concluye por englutir en su drama al protagonista. El mirón del comienzo que apenas si comenta el conflicto que se produce “allá”, termina presintiendo que su propio cuerpo es la escenografía de la tragedia.
De donde se sigue que lo irónico –entendido como distanciamiento y como economía de afecto– empieza a ser reemplazado por la tragicidad: “aunque no existe héroe sin culo”, ya que no hay gambetas, abalorios, carrasperas o vueltas atrás. Eventualmente puede prolongarse la actitud de los jugadores de ajedrez; pero a sus espaldas y alrededor de la mesa de juego se ha instalado la guerra. Sobreviven rezagos, declives y ambigüedades. Qué duda. Pero cada vez más residuales o esporádicos: el Borges aprendido se ha dialectizado; Borges como linaje sí; como referencia también e incluso como aval; pero finalmente es el Borges trascendido, todo lo que hay más allá de Borges y que Borges no podía prever. “¡Se acabaron las costumbres!”, parece decir el Walsh posterior al ’55; y el camino de no retorno empieza a ser transitado de manera contradictoria pero final: el último tramo se le ha convertido en algo así como el destino de su lucidez.
La mutación entre un tono y el otro está subrayada por Operación Masacre, ese libro de 1957 sobre los fusilamientos de José León Suárez marca una correlación respecto de otras situaciones análogas dentro del itinerario mayor de la Argentina: si lo de Túpac-Amaru a fines del siglo XVIII deja sus señales en Concolorcorvo y en Lavardén, el fusilamiento de Dorrego en 1828 provoca ecos inquietantes en las Memorias de Lamadrid; y si el ahorcamiento de los soldados de la división Aquino son comentados por el Sarmiento del Ejército Grande, las matanzas de indios durante la Campaña al Desierto pueden verificarse de manera premonitoria en Mansilla, así como las vehemencias del coronel Falcón se calcan en la literatura anarquista de Alberto Ghiraldo en 1910.
A fin de cuentas, el degüello del Chacho comentado por Hernández hacia 1863 quería liquidar el “peligro gaucho” primordial; con su comentario al fusilamiento de Di Giovanni, Artl presentía en 1931 que se estaba ajusticiando al “inmigrante peligroso” fundamental: Walsh en 1956 sospechaba que las ejecuciones ordenadas por Aramburu y Rojas querían eliminar al “subversivo esencial”. Su Carta abierta a Videla del ’77 no hace más que perfeccionar esa intuición.
Eso en corte diacrónico, longitudinal. Porque la sincronía de Walsh, al recortarse sobre la serie de los Conti, los Urondo, y otros más, lo va situando con precisión: encrucijada y valoración; comunes denominadores, espectros y elaboración. También Santoro. Y Huasi y Constantini. Y Somigliana y De Cecco. Y Ramón Alcalde y Ortega Peña y Masotta Oscar. Junto al “emergente generacional” que no es otro que el Che del Diario en Bolivia.
En el cruce de estas dos coordenadas, por lo menos, se dibuja el lugar de Walsh. Desde ahí nos habla aunque su heterodoxia lo defina, paradójicamente, como “fuera de lugar” porque si de la crónica fue pasando al testimonio, el intérprete lateral se convertiría en víctima; y así como del desciframiento de la escritura la modificación es “para que se cumplan las escrituras”, las denuncias del banquete oficial se han desplazado hacia el escenario del Gólgota. Quizás ese sea el único itinerario invicto de Rodolfo Walsh: desde el profeta Daniel que cita al comienzo hacia el hijo de hombre que alude al final.
Por David Viñas
Transcripción y selección: Miguel Ángel Gutiérrez
Este texto fue publicado originalmente en Nuevo texto crítico, volumen VI, nº12-13. Standford.
Luego fue replicado por Tramas, que le dedicó un número a Walsh.
Además formó parte de algunos libros de recopilaciones de David Viñas.