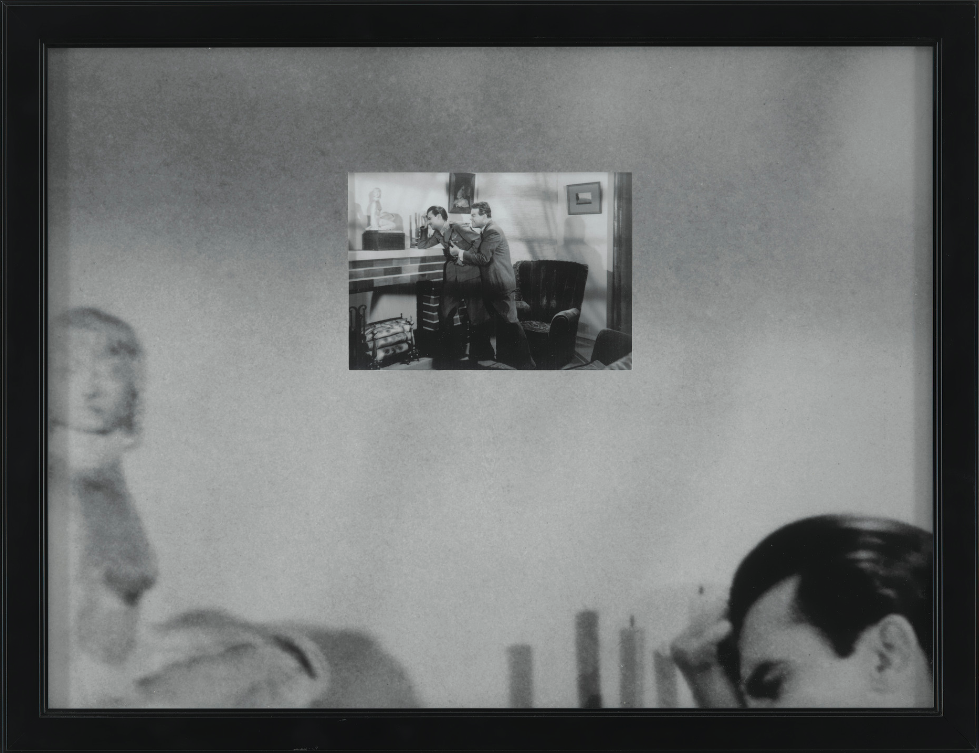El corazón de la ficción
Narración, experiencia y verdad[1]
El fetiche referencial
Quienes escriben ficción conforman un grupo célebremente neurótico, acosado por la inseguridad. De vez en cuando este malestar se propaga y se convierte en un estado general de inquietud e incluso de conmoción, como si repentinamente la ficción misma se diera cuenta, para su consternación, de que es “solo ficción”. ¿Por qué detenerse en historias inventadas? ¿Por qué inventarlas en primer lugar? La respuesta muchas veces ha sido presentar la ficción como algo útil: una fabricación, ciertamente, pero una a la que redime el servir a un propósito, sea este la formación religiosa, la edificación moral, la educación política o incluso el autodescubrimiento. La respuesta contraria, afirmar que las historias no sirven a propósito alguno, es igual de común. La ficción es una invención, sí, pero totalmente inofensiva: un juego irrelevante, un pasatiempo desvinculado de la vida real que no ha de tomarse en serio.
El último síntoma de esta tendencia de la ficción a dudar de sí misma es un fetiche referencial más o menos insidioso, como si la adhesión estricta a los hechos verificables pudiera disipar la ansiedad. No sabría decir cuándo comenzó, pero esta fijación de la literatura con la exactitud parece ser un fenómeno relativamente nuevo. Me pregunto, por ejemplo, cuándo empezaron a “verificarse los hechos” de la ficción. Este impulso coincide con la idea de que la literatura debe ser “investigada”, un ejemplo elocuente del fetiche referencial. Pero la idea de investigación implica llegar a resultados verificables a través de protocolos y métodos científicos que no se traducen del todo bien al ámbito de la ficción. En realidad hay un término mucho mejor para este proceso en la literatura: lectura. Diferenciar entre estos dos términos no es una mera sutileza: las asociaciones libres, la azarosa hermenéutica y quizás, ante todo, la dimensión emocional de la lectura nada tienen que ver con la investigación. Incluso afirmaría que lo que hace a la lectura tan irresistible y productiva es precisamente su falta de método. Pero todavía el deseo de “hacerlo bien” (que, según creo, tiende a ir mucho más allá del deseo razonable de ahorrarnos la ocasional verguënza de hacerlo mal) a menudo se impone. Veo que le pasa a compañeras y compañeros escritores; veo que me pasa a mí mismo.
Otra manifestación del fetiche referencial es el vínculo cada vez más fuerte entre la ficción y la confesión o el testimonio. Pensemos en la autoficción y otras “literaturas del yo” que han ganado tanta importancia en los últimos años. Aquí, esa misteriosa máxima según la cual uno debe escribir sobre lo que conoce es llevada a extremos solipsistas. Yo creo que la naturaleza testimonial de estos libros no está desvinculada de la sensación generalizada de ansiedad en torno al lugar de la verdad en la ficción y constituye una garantía contra las demandas de la exactitud y la investigación: lo experimentado, presenciado o recordado no necesita ser corroborado por otros medios (dicho de otra manera, una evidente falta de objetividad es compensada con un exceso de subjetividad). La literatura del yo ofrece una promesa de inmediatez y presenta a la primera persona (o su sustituta) como garantía de verdad: yo estuve ahí, yo lo hice, yo lo recuerdo. Sin embargo, comerse una magdalena nunca ha convertido a nadie en Proust. Incluso si hay muchos textos que admiro en esta veta autoficcional, en última instancia debo ponerme del lado de Mary McCarthy, quien, pese a que frecuentemente desdibuja los límites entre ficción y autobiografía en su propia obra, declaró con un brillante juego de palabras que “la dirección de la casa del yo… no se encuentra en el libro” (The Company She Keeps). Con todo, parece que la promesa de cercanía y veracidad de la autoficción algo tiene que ver con la actual importancia de este tipo de textos.
El fetiche referencial, entonces, parece ser una sobrecompensación por la difícil relación entre la ficción y la verdad. Esta obsesión actual no está desvinculada del alarmante giro que el discurso público comenzó a dar hace unos cuatro años. Todos sabemos qué pasó. Hechos indisputables (reportes científicos, resultados de elecciones e incluso acontecimientos cotidianos verificables a través de nuestros sentidos) fueron exiliados del reino de la verdad. Mientras tanto, las más descabelladas narrativas fueron presentadas como realidades irrefutables. No pretendo discutir aquí el daño que esto le ha hecho a numerosas instituciones y cómo ha erosionado la confianza pública en ellas, pues ya ha sido objeto de abundante cobertura en otros lugares. Más bien mi preocupación es qué le ha hecho esto a la ficción. En los últimos años he leído y escuchado decir cada vez más a un creciente número de personas que han perdido interés en la ficción. La realidad se ha vuelto tan desalentadora y la proliferación de mentiras tan abrumadora que estas personas no tienen ni el tiempo ni las ganas de dedicarse a leer novelas y cuentos. El supuesto aquí es que, aparte de ser trivial y una pérdida de tiempo (una objeción clásica, perenne), la ficción es una traición a la verdad, nada más que una falsificación. Pero lo contrario de la verdad no es la ficción sino lo falso. Y no todas las ficciones son falsas.
Una sarta de mentiras
La verdad no es la primera habitante que imaginaríamos residiendo en la ficción. De hecho, nos hemos acostumbrado a entender las dos categorías como opuestas. La ficción puede parecer verdadera, puede emular la verdad (y muchos creen que este es su mayor imperativo), pero a menudo es definida como un constructo imaginario que, finalmente, poco tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Lo que se espera de los mundos inventados es que imiten adecuadamente al mundo real o, en su defecto, que estas invenciones sean internamente consistentes. Las disciplinas que afirman abiertamente la verdad –que incluyen campos tan diversos como las ciencias duras, el derecho y el periodismo– siempre han tenido mucho cuidado de distanciarse de la ficción, palabra que solo usan como un insulto. Pero yo no creo que la relación entre verdad y ficción sea de rivalidad o exclusión mutua. Estoy convencido de que la verdad reside, de alguna manera, en el corazón de la ficción.
En su “Nota de la autora” en La mano izquierda de la oscuridad (1969), novela de ciencia ficción ambientada en el remoto planeta de Gethen, Ursula K. Le Guin escribe:
Al menos en sus momentos más arrojados, quienes escriben ficción sí desean la verdad: conocerla, decirla, servirle. Pero proceden de un modo peculiar y tortuoso, que consiste en inventar personas, lugares y acontecimientos que jamás existieron ni existirán o sucederán, y narrar esas ficciones con detalle, dedicación y mucha emoción para, entonces, cuando ya han terminado de escribir su sarta de mentiras, decir, ¡He ahí!, ¡Esa es la verdad![2]
¿Pero qué clase de verdad es esta? No creo que dependa ni de la exactitud de la representación de cierto periodo histórico en una novela, ni de la precisión con la que se traza una ciudad en sus páginas, ni de lo vívidos que puedan ser sus personajes. Después de todo, La mano izquierda de la oscuridad ocurre en el futuro, en un mundo a años luz del nuestro, poblado por seres de una especie diferente. Tampoco creo que la “verdad” en este contexto se refiera a cuán exitoso es el relato en convencer a quienes lo leen de suspender su incredulidad, sin importar cuán extravagante pueda ser la trama o la ambientación. Nosotros llamamos a tal éxito “verosimilitud”, que significa, de manera bastante literal, “similitud con la verdad”. Pero Le Guin establece una distinción entre la “manera tortuosa” en que procede la ficción (inventando “con detalle” cosas) y el resultado final: esta creíble, vívida, verosímil “sarta de mentiras” aspira, de manera un tanto paradójica, a la verdad misma, no solo a su semejanza.
En suma, la verdad aquí poco tiene que ver con alguna correspondencia con la realidad referencial. El punto no es qué tanto se parece un relato a la vida o cuánto se apega a los hechos empíricos. Tampoco estamos considerando la dimensión epistemológica de la ficción ni si debiese ser tratada como una colección de aseveraciones falsables. El aspecto psicológico de este problema –con cuánta fidelidad las palabras en la página pueden reflejar la intención autoral– es aquí igual de irrelevante. Por último, la plausibilidad del relato tampoco es importante: solo porque una novela realista ocurre en Gran Bretaña durante la Revolución Industrial no significa que tiene un mayor valor de verdad que un cuento de ciencia ficción ambientado en un planeta imaginario en un futuro distante.
A lo que creo entonces que Le Guin se está refiriendo –y lo que quisiera discutir aquí, totalmente consciente de cuán vago pueda sonar– es a cómo la ficción, en vez de presentarnos un contenido veraz, nos muestra cómo experimentamos la verdad.
Experiencia
Tal vez la ficción aspire a la verdad no mediante la captura del mundo, sino presentando las diversas maneras en que captamos el mundo por medio de la experiencia. La pregunta que sigue es, por supuesto, qué significa “experiencia”. En “El arte de la novela” (1884), Henry James escribe: “La experiencia nunca es limitada ni completa; es una inmensa sensibilidad, una especie de gigantesca tela de araña compuesta de finísimos hilos de seda y suspendida en la habitación de la conciencia, que atrapa en su tejido toda partícula suspendida en el aire”.[3] Y en “La narrativa moderna” (1919), Virginia Woolf señala algo similar: “Esta mente recibe una miríada de impresiones: triviales, fantásticas, evanescentes o grabadas con el filo del acero. De todos lados vienen, una lluvia incesante de innumerables átomos, y mientras descienden, mientras se transforman en la vida del lunes o del martes, el acento recae en un lugar distinto del anterior”.[4]
Una “gigantesca tela de araña compuesta de finísimos hilos de seda y suspendida en la habitación de la conciencia”. La imagen es tan impactante como notables son sus implicancias. Parece haber una cualidad pasiva en la experiencia. “Suspendida”, la red se balancea en nuestra conciencia, casi olvidada (y la telaraña misma inmediatamente conjura imágenes de descuido y abandono). Partículas suspendidas en el aire (que, supongo, representan aquí estímulos externos) simplemente caen en ella, no hay una captación activa. Algo similar ocurre en el pasaje de Woolf: “Esta mente recibe una miríada de impresiones”, escribe. “De todos lados vienen, una lluvia incesante de innumerables átomos”. Tal como James con su tela de araña, Woolf afirma que somos golpeados (con diferentes intensidades) por acontecimientos e impresiones, algunos de los cuales se graban en la mente. No hay recolección activa ni tampoco selección o tamizado de estas partículas o “átomos”. Ellos simplemente “descienden” y “se transforman” sin nuestra intervención en lo que percibimos como nuestras vidas. Notemos también la escala microscópica de la metáfora, que le da un filo científico, objetivo. La experiencia, ambos parecen estar diciendo, es altamente granular, sus detalles ínfimos. Y esta es la razón por la cual “nunca es limitada ni completa”.
Considerando esto, ¿cómo debería aproximarse la ficción a la experiencia? Nuevamente, James y Woolf ofrecen respuestas similares:
El intento cuya fuerza tenaz mantiene en pie a la novela es el de captar la nota y el secreto precisos, el extraño ritmo de la vida. Sentimos la sensación de que estamos tocando la verdad justo en la medida en que vemos que (la novela) nos entrega la vida sin arreglos posteriores; y en la medida en que vemos que esa verdad nos viene con arreglos, sentimos que se nos está entregando un sustituto, un compromiso y una convención.[5]
La vida no es una serie de farolas de una calesa dispuestas de modo simétrico; la vida es un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos rodea desde el principio de nuestra conciencia hasta su final. ¿Acaso no es tarea del novelista transmitir este espíritu variable, desconocido y no circunscrito, no importa qué aberración o complejidad pueda manifestar, con tan poca mezcla de lo ajeno y lo externo como sea posible?[6]
La vida no tiene límites, es compleja y “no circunscrita”. Es inaprensible en cada detalle infinitesimal. La vida no está “dispuesta de modo simétrico”, sino que tiene un “extraño ritmo”. No responde a normas preestablecidas sino que se reinventa constantemente, según cómo el polvo (las partículas, los átomos) se asiente. La tarea de la ficción es, entonces, imitar la experiencia y presentar lo que sea que haya sido capturado por esta telaraña “sin arreglos” (James) y “con tan poca mezcla de lo ajeno y lo externo como sea posible” (Woolf). Tal como la experiencia no selecciona sus estímulos sino que meramente los recibe, quien escribe no debería interferir con la experiencia, reorganizarla u ordenarla.
Sí, claro.
Creo que cualquier página al azar de Woolf o de James refutaría sus propios preceptos. ¿Quién podría creer seriamente que estos dos maravillosos control freaks, de entre todos los escritores, no reorganizaron o mezclaron “lo ajeno y lo externo” en lo que escribieron con cierta idea de orden en mente? Incluso afirmaría que mientras más se esfuerzan en capturar “el extraño ritmo de la vida”, más se enfocan en la “envoltura semitransparente que nos rodea” y más controlada, ordenada y formalmente consciente se vuelve su prosa. Honrar la opacidad de la vida exige una gran claridad de visión; representar su caótica complejidad requiere un sentido del orden igualmente complejo. Si sus prosas no fueran evidencia suficiente, incluso la mirada más superficial a los diarios de Woolf o a los prefacios de James confirmaría esto.
No somos máquinas de percepción. Nuestros ojos no son cámaras. Nuestros oídos no son dispositivos de grabación. No hay nada automático o pasivo en la percepción. Y a menos que nos convirtamos, como Emerson, en un “globo ocular transparente” que puede “ver todo” porque es “una parte o una partícula de Dios”,[7] debemos aceptar que la percepción es ordenamiento, y que múltiples procesos de selección y reajuste están en juego cuando experimentamos el mundo. Lejos de abandonarlos o esconderlos, la literatura capta e incluso revela estos procesos. Es precisamente porque reordena e interviene desde el “exterior” que la ficción imita la manera en que percibimos la vida, y esto siempre por medio de algún tipo de “sustituto”, “compromiso” y “convención”. Y estos tres términos, de los que James tanto aborrece, definen no solo las formas y géneros literarios sino que el lenguaje mismo.
El campo, la ventana, el observador
En 1908, casi un cuarto de siglo después de la publicación de “El arte de la novela”, James escribe el prefacio a la New York Edition de El retrato de una dama. Aquí la “habitación de la conciencia” se ha expandido para volverse la célebre “casa de la ficción”, desde la cual quien escribe obtiene una vista necesariamente parcial de la vida. Ausentes están en esta casa las telarañas del ensayo anterior. Ya no más una figura pasiva, quien escribe ahora debe hacer perforaciones en la pared para obtener una visión del mundo que se encuentra más allá. Hay “un millón […] de posibles ventanas” que podrían abrirse a una “incalculabilidad de alcance”. La abertura particular que crea quien escribe determinará qué porción de esa experiencia ilimitada puede ser percibida y narrada. “El campo que se extiende, la escena humana, es la ‘elección del tema’; la ventana perforada ya sea amplia o con balcón, o como una rendija o fisura, es la ‘forma literaria’; pero ambas, juntas o separadas, no son nada sin la presencia del observador, dicho en otras palabras, son la conciencia del artista”.[8]
Existe, entonces, después de todo, una necesidad de “arreglar” y enmarcar “el extraño ritmo de la vida”. La forma es lo que se encuentra entre la cosa observada y quien observa, condicionando lo que podemos ver y cómo lo vemos. Ampliando la comparación de James, digamos que existen tres tipos de relatos: los que se enfocan en el “campo que se extiende” fuera de la casa de la ficción; los que se interesan por el diseño de la ventana que enmarca esa visión; y los que se centran en quien observa o “la conciencia del artista”. Desde luego, esto es esquemático, pues las categorías se superponen, y la buena ficción usualmente tiene elementos de los tres.
Una novela emblemática del primer grupo es La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe de York, navegante… escrita por él mismo. La última parte del título (“escrita por él mismo”) ya nos dice hacia dónde apunta esto. Y el prefacio, escrito por un “editor”, lo confirma: “El editor considera la obra una historia por entero verídica, sin rastro alguno de invención en ella”. Tenga éxito o no, la novela apuesta por la veracidad y niega su carácter ficcional. Narrativas como esta nos empujan, a través de una gama de recursos retóricos, a olvidar que son ficcionales. Nos presentan un mundo y nos piden que pretendamos que lo tomamos por la cosa real. Este grupo incluye, creo, la mayor parte de la ficción occidental moderna. Se consolidó durante el auge del realismo en el siglo XIX y aún se mantiene hoy; todos aquellos relatos vívidos que, más allá del género o de lo fantasiosa que pueda ser su ambientación, dependen de la suspensión de la incredulidad de quien lee, de que acepte, por un momento, que lo que se le está presentando es “lo real” (incluso novelas especulativas, como las de Le Guin, pueden caer en esta categoría). Se trata de ficción que busca que olvidemos que estamos mirando a través de un vidrio enmarcado y que creamos, en cambio, que estamos en el campo que se extiende.
El segundo grupo –la literatura que muestra un abierto interés por la ventana– tiene una extraña historia. Consideren el “Prólogo apologético del autor” al comienzo de El progreso del peregrino, donde John Bunyan abiertamente anuncia que las siguientes páginas son una “fábula”, meras “fantasías”, que antes que imitar a la vida constituyen “el símil de un sueño”. O el prefacio de Thackeray a La feria de las vanidades, que lleva por título “Ante el telón”, en el cual el “Autor” se presenta como el “Director de la función”. Sobre el escenario ni siquiera hay actores, sino “Marionetas”, “Muñecas” y “Figuras”. El último gesto del Director en el prefacio es hacer una reverencia a sus benefactores y levantar el telón para mostrar el escenario. Esta cortina es la misma que James corre para mirar por su ventana, la ventana que representa la “forma literaria”. Lo cual me lleva a la extraña evolución de la ficción en esta categoría. Creo que el impulso apologético (que puede ser uno con el impulso por reducir la ficción a la mera alegoría o a una fábula que nunca pide ser tomada al pie de la letra) se volvió el gesto autorreferencial que define buena parte de lo que apresuradamente podríamos llamar ficción “experimental”. Ubico en este grupo todos los relatos que llaman la atención sobre el hecho de que son fabricaciones verbales; narrativas que, antes que tratar de pasar por la verdad, anuncian, de distintas maneras, su estatus ficcional y reflexionan sobre su configuración formal. Esto incluye toda la literatura vanguardista que funciona sobre la premisa de la alienación, el extrañamiento o el distanciamiento; mostrar y llamar la atención sobre el artificio de todo ello. Más cercana a nuestro tiempo, lo que se conoce como “metaficción” y otras narrativas autoconscientes pueden caer bajo esta categoría también. En suma, todas aquellas novelas que, como lo plantea Elizabeth Hardwick en “Reflections on Fiction” (1969), “muestran un cierto pánico con respecto a la forma”.
Y finalmente tenemos la ficción que se enfoca en “la presencia del observador” o “en otras palabras”, la “conciencia del artista”. Con un juego de manos (“en otras palabras”), James combina dos mundos distintos. Por una parte, el observador está apostado en la casa de la ficción, mirando hacia afuera por la ventana, lo que hace del observador un ser textual, tal como los personajes sobre el césped. Por otra parte, “la conciencia del artista” se refiere a alguien en un plano totalmente distinto; alguien de este lado del libro, como las lectoras y lectores. No es arriesgado, creo, igualar al observador con el narrador, mientras que la consciencia del artista es más cercana al autor, por supuesto sin coincidir completamente con esta entidad extraliteraria y corpórea. Nada en la ficción (ni la escena ni el cuadro) existe sin esta presencia que observa, dice James. Pero se trata de un ser híbrido, indeciso, siempre cambiante, que está alternativa y simultáneamente dentro y fuera del texto. Su visión está limitada por el punto de vista (que es en gran medida una limitación interna del relato), pero también está informada por la conciencia de la escritora o el escritor (que no es exactamente una ocurrencia literaria). Esta “presencia” habita una zona liminal. Puede saltar por la ventana y unirse a la fiesta que tiene lugar en el césped (como lo hacen todos los narradores en primera persona). Pero también puede darle la espalda a la ventana y encararnos.
Siempre me han atraído los relatos que giran en torno a esta “presencia”, pues a menudo intentan complicar las ideas heredadas de lo que la literatura podría ser, y lo hacen a través del proceso de presentarse a sí mismos como literatura. El ejemplo clásico sería el de las muñecas rusas en Don Quijote, donde las distinciones entre autor, narrador, personaje y lectora o lector están en crisis, lo cual significa que la distinción entre el adentro y el afuera de la casa de la ficción también es poco clara. He aquí algunos de mis textos favoritos que cuestionan estos límites: Machado de Assis lo hace en Memorias póstumas de Brás Cubas, donde un personaje muerto es también el narrador, que promete salirse del libro y golpear a quienes leen en la cabeza si es que no les gusta la novela; Robert Walser lo hace en El bandido, con sus intervenciones “autorales”; Jorge Luis Borges lo hace en numerosos relatos al dirigirse directamente a quien lee e involucrarla en la trama, al citarse discretamente a sí mismo y al hacer distintos cameos à la Hitchcock; Clarice Lispector lo hace en La hora de la estrella, cuyo narrador es un personaje que escribe el relato que estamos leyendo; Muriel Spark lo hace en Las voces, su primera novela, en la cual la protagonista literalmente escucha al “autor” tipear sus pensamientos a medida que los va pensando y nosotros los vamos leyendo; Samuel Beckett lo hace a través de los cambios pronominales en Compañía; David Markson lo hace magistralmente, una y otra vez, en sus últimas cuatro novelas, donde aparece, oponiéndose a todo el canon occidental, bajo el nombre de “Lector”, “Protagonista”, “Novelista” o “Autor”.
Estos textos se pliegan sobre sí mismos y, en una contorsión como de cinta de Möbius, se convierten en su propia realidad referencial. Gertrude Stein no podría haberlo formulado de manera más clara: “Cuanto más una novela es una novela más una obra es una obra más un escrito es un escrito más ningún afuera es afuera afuera es adentro adentro es adentro”.[9]
Desconfío de las taxonomías y grillas de todo tipo aplicadas a la literatura. Pero con esta titubeante y, lo sé, cuestionable clasificación espero mostrar cómo la ficción puede tener diferentes disposiciones con respecto a la verdad. La ficción interesada en “el campo que se extiende” es verdadera porque imita ciertas maneras incuestionadas en que experimentamos la realidad. La ficción que se ocupa de “la ventana perforada” es verdadera porque es honesta acerca de su propio estatuto artificial, y nos hace considerar en qué medida puede que la realidad también sea una narrativa enmarcada. Y la ficción centrada en “el observador” es verdadera porque entiende la ambigüedad e inestabilidad de todos los términos en cuestión aquí: principalmente “realidad”, “ficción” y “marco”. Al final, todas estas son maneras de experimentar nuestra relación con el mundo, que a veces puede ser inmediata y totalmente inmersiva y a veces dolorosa e incómodamente distante.
El propio sentimiento
En 1932, Virginia Woolf publicó la revisión de un ensayo que anteriormente había aparecido en The Yale Review con el título “¿Cómo se debería leer un libro?”. A pocas páginas del comienzo de su texto, Woolf explica el trabajo de la escritura de ficción:
Quizá la forma más rápida de entender los elementos de lo que un novelista está haciendo no es leyendo, sino escribiendo; realizando nuestra propia experiencia con los peligros y dificultades que plantean las palabras. Recordemos, pues, algún acontecimiento que nos haya marcado profundamente, el momento en que, al doblar la esquina, quizá, nos cruzamos con dos personas hablando. Un árbol se agitó; una luz eléctrica danzó; el tono de la conversación era cómico, pero también trágico; toda una visión, una concepción entera, parecía estar contenida en ese momento.
Sin embargo, cuando intentemos reconstruirlo con palabras, comprobaremos que se divide en un millar de impresiones contradictorias. Algunas deben ser atenuadas; otras, enfatizadas; en el proceso perderéis, probablemente, toda comprensión sobre el propio sentimiento. A continuación dejamos nuestras páginas borrosas y desparramadas y nos centramos en las primeras páginas de algún gran novelista, como Defoe, Jane Austen o Hardy. Ahora sabremos apreciar mejor su maestría.[10]
Tal como la visión de James de la tarea del novelista cambió con el tiempo, lo mismo ocurrió con la de Woolf durante los años que separan “La narrativa moderna” de este texto. Aquí, como allí, las “impresiones” son el punto de partida. Aquí, como allí, nos enfrentamos a la naturaleza multifacética e incontenible de la experiencia (y noten la inestable luz que ilumina ambos pasajes –un halo semitransparente, un foco titilante–, como para mostrarnos que hay algo opaco y vacilante en la percepción). Pero en vez de la casi mítica pasividad que promovía en “La narrativa moderna”, en este ensayo Woolf reconoce la necesidad de atenuar ciertas impresiones mientras se enfatizan otras. Lo borroso, a menos que sea deliberadamente buscado, no es un resultado deseable. Sin algún tipo de orden, la “miríada de impresiones” que “recaen” en la mente son mero desparramo sobre la página. Es crucial, no obstante, que la forma esté al servicio de la “comprensión sobre el propio sentimiento”. Y esto nos lleva a mi conclusión.
Para recapitular: la ficción, esa “sarta de mentiras”, está a la búsqueda de su propia clase de verdad. Sé que esta verdad poco tiene que ver con describir con exactitud la realidad referencial. Sospecho que puede estar relacionada con el intento por representar las diversas maneras en que experimentamos el mundo. Creo que este intento está mediado por la forma; las decisiones individuales y las configuraciones heredadas mediante las cuales organizamos nuestras percepciones. También creo que la disposición de la literatura hacia la forma (las maneras en que oculta, revela y reflexiona sobre su naturaleza artificial) define su relación distintiva con la verdad.
Pero esta definición parece insuficiente. Reduce la ficción a reportes más o menos conscientes sobre mundos inexistentes. Estos reportes pueden imitar, con diferentes grados de éxito, las maneras en que nos relacionamos con el mundo real. Aún así, la ficción hace más que esto. No solo imita la experiencia; ella misma es una experiencia.Volvamos a Woolf. Ella señala que una escritora imaginaria tratando de capturar la experiencia probablemente perderá “toda comprensión sobre el propio sentimiento”. Entender un sentimiento, ese parece ser el propósito principal de la ficción. El sentimiento es lo que debe conjurarse y preservarse en el texto, es esto a lo cual todos los demás elementos, incluida la forma, están subordinados. Pues la forma, como escribe George Eliot en un ensayo de 1868, “no solo está en mayor o menor medida determinada por la emoción, sino que pretende expresarla”.[11]
Debiese subrayar al mismo tiempo que no estoy hablando aquí sobre los muchos sentimientos vicarios que un relato puede querer provocar en nosotros mientras leemos; no se trata de sentir la ira del capitán Ahab, el deseo de Emma Bovary o el malestar de Hans Castorp como si fuesen emociones propias. Me refiero, más bien, al sentimiento general que la ficción, cuando tiene éxito, provoca en nosotros (más allá de su contenido específico). En su conferencia sobre Dickens, Nabokov dice: “Aunque leáis con la mente, el centro de la fruición artística se encuentra entre vuestros omóplatos. Ese pequeño estremecimiento es con toda seguridad la forma más elevada de emoción que la humanidad experimenta cuando alcanza el arte puro y la ciencia pura”.[12] Debo confesar que nunca he sentido ese estremecimiento recorrer mi médula espinal (en mi caso, su ubicación es más indefinida, se parece más a un burbujeo en todo el cuerpo). Pero esto no es más que una diferencia anatómica, porque efectivamente he sentido ese escalofrío. Y concuerdo: “la fruición artística” es una de las formas más elevadas de la emoción que podemos experimentar. Esto, creo, es el sentimiento al que Woolf se está refiriendo. Y sin él, la ficción –sin importar cuan formalmente sofisticada pueda ser– se vuelve simplemente “una sarta de mentiras”.
En ese mismo ensayo, George Eliot pregunta: “¿qué es la ficción sino la disposición de acontecimientos o correspondencias fingidas de acuerdo con un sentimiento predominante?”.[13] Hay mucho que venerar en esta sucinta definición de la ficción. Lo principal, para mí, es la unión de forma y sentimiento, que, de nuevo, interpreto como una emoción estética, una liberada de cualquier tipo de correspondencia con el mundo referencial. Pues nada tiene que ver con imitar una u otra pasión de nuestro repertorio emocional, un acceso de valentía o un espasmo de culpa que podamos reconocer en este o aquel personaje. El sentimiento de “fruición artística” es conjurado por el texto mismo y no está anclado en nada externo. Además, no puede encontrarse fuera del texto. Es un acontecimiento literario. Exclusivamente. Porque esta experiencia particular tiene un rasgo definitorio: como la materia prima de la literatura es el lenguaje, esta emoción estética no solo será un acontecimiento sensorial (el placer que podemos encontrar en el color o el sonido puro) sino también semántico.
La ficción no es una colección de falsedades o fabricaciones irrelevantes. Es, más bien, un cierto tipo de narrativa que nos muestra las muchas maneras en que experimentamos la vida, ya sea que busque o no abordar con precisión la realidad referencial. Y hace esto a la vez que añade una experiencia a esa vida. Lo que nos ocurre –esa sensación de plenitud– cuando leemos ficción tiene lugar en el cruce del sentido y la emoción, y siempre está mediado por la forma. El gozo físico del lenguaje en sus dimensiones visuales y auditivas, la maravilla de ver algo nacer a medida que toma forma en una oración, las muchas evocaciones que una palabra o un párrafo pueden conjurar, el milagro del tiempo que se expande y se contrae en una página, el amor que una cierta criatura verbal puede inspirar: estas son algunas de las maneras en que experimentamos esa intensidad, que aleja a la ficción del imperativo de correspondencia con el mundo empírico. Y es esta emoción la que acerca la ficción a la verdad, a la vez que la libra de su ansiedad referencial, mostrándonos cuánta belleza puede haber en el sentido.
[1] Este ensayo fue presentado por primera vez en marzo de 2021 en la Conferencia Finzi-Contini en el Whitney Humanities Center de la Universidad de Yale. Fue publicado posteriormente en The Yale Review el 28 de junio de 2021. Se puede consultar aquí: https://yalereview.org/article/diaz-essay-heart-of-fiction. Traducción de María Belén Contreras y Rodrigo Zamorano.
[2] Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness: 50th Anniversary Edition, Nueva York, Ace Books, 2000.
[3] Henry James, “El arte de la novela”, trad, Javier Aguirre C., El arte de la novela y otros ensayos, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1973, 7-34, p. 18.
[4] Virginia Woolf, “La narrativa moderna”, La muerte de la polilla y otros escritos, trad. Lluïsa Moreno Llort, Madrid, Capitán Swing, 2010, 119-130, p. 124.
[5] Henry James, “El arte de la novela”, op. cit., p. 26.
[6] Virginia Woolf, “La narrativa moderna”, op. cit., pp. 124-125.
[7] Ralph Waldo Emerson, Naturaleza, trad, Andrés Catalán, Madrid, Nórdica Libros, 2020, [1836], p. 25.
[8] Henry James, “Prefacio a El retrato de una dama”, trad, Igor Retamales y Viviana Lutty, El arte de la novela y otros ensayos, op. cit., 53-72, pp. 59-60.
[9] Gertrude Stein, Narration. Four Lectures, Chicago, The University of Chicago Press, 2010 [1935], p. 39.
[10] Virginia Woolf, “¿Cómo se debería leer un libro?”, La muerte de la polilla y otros escritos, op. cit., 131-147, pp. 133-134. Los énfasis son míos.
[11] George Eliot, “Notas sobre la forma en el arte”, Ensayos y hojas de un cuaderno, ed. y trad. Pablo Luis Álvarez y Arcadio Saldaña, Segovia, La Uña Rota, 2021, 165-172, 168.
[12] Vladimir Nabokov, Curso de literatura europea, ed. Fredson Bowers, trad. Francisco Torres Oliver, Barcelona, Bruguera, 1983. Los énfasis son míos.
[13] George Eliot, “Notas sobre la forma en el arte”, op. cit., p. 168. Los énfasis son míos.