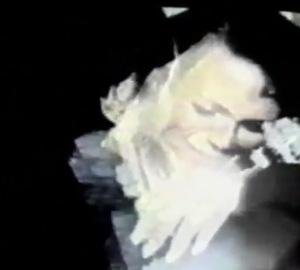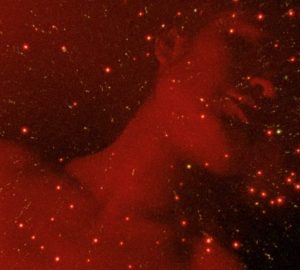Para quienes observamos con distancia, la situación de Oriente Medio tiene una complejidad en apariencia inabarcable. Sin embargo, dentro del abanico mediático de desinformaciones tenemos la oportunidad de revisar, seleccionar, relacionar, diagnosticar y conseguir un entendimiento más o menos próximo, más o menos verídico, de aquello que acontece en este momento (específicamente) en Afganistán. Y, quizás, a pesar de nuestro esfuerzo y predisposición no logremos cargar con sentidos el pesado universo simbólico cotidiano de la vida afgana. A simple lectura, lo antes dicho parece una obviedad, pero no lo es. El derecho a la información no es un derecho universal.
Días atrás, tras la caída del gobierno afgano y su consecuente huída del país, el régimen Talibán se apoderó de la capital de Kabul. En las redes sociales comenzaron a circular los videos de la multitud trepándose a los aviones en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, mientras el ejército estadounidense hacía presuntos disparos de advertencia al aire. La jornada que vimos en directo se valió cinco vidas. El panorama es cruel y desolador. Y, si bien toda la población paga las consecuencias de un conflicto que parece interminable, hay quienes se llevan la peor parte: las mujeres, las niñas y los niños.
En la capital, los cambios fueron notándose poco a poco. En los últimos años se advirtió un incremento en el acceso a la educación de niñas, la no obligatoriedad del burka, entre otras cosas que aún siguen costando la vida de muchas mujeres en otras regiones de Afganistán. Hoy, el retroceso es desmedido: el régimen talibán quita las imágenes de las mujeres de las calles tapándolas con pintura, las obliga a taparse por completo, las encierra en sus casas sin posibilidad de mirar por la ventana. Cualquier acción, por mínima que sea, puede ser motivo de apedreamiento. Sin embargo, en una marcha negra de velos y poniendo en riesgo sus vidas, cientos de ellas han salido a las calles para defender lo que tantos siglos les ha costado.
Uno de los pedidos es el acceso a la educación. Los talibanes afirman a la prensa internacional que no se prohibirá la educación de niñas, pero de ser así ¿de qué tipo de educación se trataría? ¿cómo podrán creer en la palabra de un hombre que las asesina sin piedad por no llevar los pies cubiertos? ¿En qué plano queda la educación en medio de una guerra de esta magnitud, en medio de la pobreza?
Para conseguir al menos un ápice de compresión en lo que respecta a la realidad de las niñas en Afganistán, consta una película que en el 2008 ha sido ovacionada en todos los festivales de cine alrededor del mundo: Buda explotó por vergüenza. La directora es la iraní Hana Makhmalbaf, quien por entonces (en el 2007) sólo tenía 18 años. El rodaje se realizó en un pueblo de Bamiyan, Afganistán, lugar en donde se desarrolla el argumento del film.
El motivo del nombre se debe a que allí (lo vemos en el material de archivo que decide mostrarnos en la apertura) los talibanes hicieron explotar la figura de un Buda gigante que lideraba al pueblo. El registro en formato de video le otorga una proximidad casi documental, que se potencia con las actuaciones no profesionales de los niños en los papeles principales. Consigue así transmitir un desconsuelo y consternación desmesurados pero sin presionar la realidad, dado que parte de situaciones que parecieran ser el cotidiano de los actores, como el escenario normalizado de esa niña que camina cansada tapando su pelo.
La película desarrolla la lucha descomunal de Baktay, una niña afgana de seis años movilizada por un solo deseo: aprender a escribir. En su pueblo, la escuela, absolutamente precaria y al aire libre, es sólo para los niños debido a que las niñas tienen prohibido acceder a la educación. Sin embargo, Baktay no se rinde, su perseverancia la lleva a atravesar mil periplos para hacerse de un cuaderno. Luego, cuando finalmente lo consigue, debe resolver poder escribir y, sobre todo, transitar el extenso camino hacia la escuelita, sobreviviendo a situaciones imposibles y dejando a su hermano recién nacido en la cueva donde viven con su madre (y atado con una soga para que no se escape en su ausencia).
En medio de la adversidad, un grupo de niños que juegan a ser talibanes, deciden apedrearla porque “una niña no debería ir a la escuela”. En las cuevas cerca del lugar de apedreamiento hay otras cuantas pequeñas tomadas como rehenes por los “niños-talibanes” con la justificación de que son bonitas y que por ello recibirán el mismo castigo que Baktay. Lo mismo sucede con el único amigo de la protagonista, que se somete a la tortura a causa de defenderlas. Y así transcurre la hora y veinte minutos, sin permitirnos alejar la vista de la pantalla, viendo cómo saben exactamente qué hacer, cómo detallan el ritual para asesinarlas. Para el momento final de la película, cuando el corazón ya nos explotó de vergüenza y de dolor miles de veces, su amigo le grita: “¡Baktay, morite! ¡Si no te morís, no serás libre!”.
El film es un pequeño fragmento de la realidad que atraviesan las infancias de Afganistán bajo el régimen talibán. Se nos parte el pecho de pena y de impotencia frente a las escenas de Baktay soportando tanta crueldad en una sola tarde. Hace 14 años esta película vino a advertirnos y a recordarnos que la lucha es larga, que el acceso a la educación es un derecho básico de las infancias para la proyección de alguna libertad posible. Y en medio de las muertes, las violaciones y el hambre, nosotros desde este lado, nos hacemos preguntas… porque ¿qué más podemos hacer? ¿qué tenemos que hacer? ¿cuántos años más consentiremos que niños jueguen a castigar niñas por querer saber escribir? ¿cuánto dolor más se necesita para ser dios?
Por Carla Duimovich Nigro