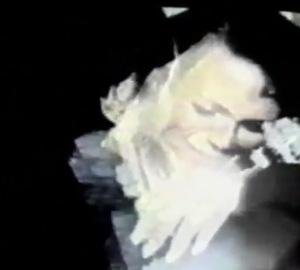Yo he pasado en los bares horas deliciosas. El bar es para mí un lugar de meditación y recogimiento, sin el cual la vida es inconcebible. Costumbre antigua, robustecida con los años. Al igual que san Simeón el Estilista que, desde lo alto de su columna, hablaba con su Dios invisible, yo, en los bares, he pasado largos ratos de ensueño, hablando rara vez con el camarero y casi siempre conmigo mismo, invadido por cortejos de imágenes a cual más sorprendente. Ahora, con tantos años como el siglo, apenas salgo de casa. Pero, a la hora sagrada del aperitivo, a solas en el cuartito en el que guardo mis botellas, me gusta recordar los bares que amé.
Ante todo, debo puntualizar que para mí no es lo mismo el bar que el café. Por ejemplo, en París nunca pude encontrar un bar cómodo. Por el contrario, es una ciudad abundante en admirables cafés. Dondequiera que uno se encuentre, de Belleville a Auteuil, no debe temer que le falte una mesa a la que sentarse ni un camarero para tomar nota. ¿Se podría imaginar París sin sus cafés, sus maravillosas terrazas, o sin sus estancos? Sería como vivir en una ciudad devastada por una explosión atómica.
Una gran parte de la actividad surrealista se desarrolló en el café «Cyrano» de la place Blanche. A mí me gustaba también el «Sélect» de los Campos Elíseos y fui invitado a la inauguración de «La Coupole» de Montparnasse. Allí me citaron Man Ray y Aragon para preparar el estreno de Un chien andalou. No podría citarlos todos. Sólo quiero decir que el café es charla, ir y venir y el trato, bullicioso a veces, de las mujeres.
Por el contrario, el bar es un ejercicio de soledad.
Tiene que ser, ante todo, tranquilo, más bien oscuro y muy cómodo. Toda clase de música, incluso música lejana, debe estar absolutamente desterrada (al contrario de la infame costumbre que hoy se extiende por el mundo). Una docena de mesas a lo sumo, a ser posible, con clientes habituales y poco comunicativos. Me gusta, por ejemplo, el bar del «Hotel Plaza», de Madrid. Está instalado en el sótano, lo cual es excelente, ya que hay que desconfiar de los paisajes. El maître me conoce bien y me lleva inmediatamente a mi mesa favorita, junto a la pared. La luz ambiente es discreta, pero las mesas están suficientemente iluminadas.
De Madrid me gustaba también mucho «Chicote», lleno de preciosos recuerdos. Pero es más para ir con los amigos que para meditar en solitario.
En el «Hotel del Paular», al norte de Madrid, instalado en uno de los patios de un magnífico monasterio gótico, yo solía tomar el aperitivo por la noche en una sala muy larga con columnas de granito. Salvo los sábados y los domingos, siempre días nefastos en los que los turistas y los chiquillos ruidosos andaban por todas partes, yo estaba prácticamente solo, rodeado de reproducciones de cuadros de Zurbarán, uno de mis pintores favoritos. A lo lejos, de vez en cuando, pasaba la silenciosa sombra de un camarero, respetando mi recogimiento alcohólico.
Puedo decir que llegué a querer aquel lugar tanto como a un viejo amigo. Al fin de una jornada de paseo y de trabajo, Jean-Claude Carrière, que colaboraba en el guión, me dejaba solo durante tres cuartos de hora. Luego, puntualmente, sus pasos sonaban en el suelo de baldosas de piedra, se sentaba frente a mí y yo tenía la obligación —así lo habíamos acordado, pues estoy convencido de que la imaginación es una facultad de la mente que puede ejercitarse y desarrollarse al igual que la memoria—, decía que yo tenía la obligación de contarle una historia, corta o larga, que hubiera inventado durante mis cuarenta y cinco minutos de ensoñación, que podía o no tener relación con el guión en que estábamos trabajando y ser cómica o melodramática, sangrienta o seráfica. Lo importante era contar algo.
A solas con las reproducciones de Zurbarán y las columnas de granito, esa piedra admirable de Castilla y con mi bebida favorita (en seguida vuelvo sobre esto), me abstraía sin esfuerzo, abriéndome a las imágenes, que no tardaban en desfilar por la sala. A veces, mientras pensaba en asuntos familiares o en proyectos prosaicos, de repente ocurría algo extraño, se perfilaba una escena sorprendente, aparecían personajes que hablaban de sus problemas. Alguna vez, solo en mi rincón, me echaba a reír. Cuando me parecía que aquella inesperada situación podía ser útil para el guión, volvía atrás, procurando poner orden y encauzar mis errantes ideas.
Guardo excelente recuerdo del bar del «Hotel Plaza», de Nueva York, a pesar de que era un punto de reunión muy frecuentado (y vedado a las mujeres). Yo solía decir a mis amigos, algo que ellos han podido comprobar varias veces: «Si pasas por Nueva York y quieres saber si estoy allí, ve al bar del “Plaza” a las doce del día. Si estoy en Nueva York, allí me encontrarás.» Desgraciadamente, este bar magnífico, con vistas a Central Park, ha sido invadido por el restaurante. Del bar propiamente dicho no quedan más que dos mesas.
Por lo que respecta a los bares mexicanos que frecuento, me gusta mucho, en México capital, el de «El Parador», pero es para ir con amigos, como «Chicote ». Durante mucho tiempo pasaba muy buenos ratos en el bar del hotel de «San José Purúa», en el Michoacán, adonde solía retirarme a escribir mis guiones durante más de treinta años.
El hotel está situado en el flanco de un gran cañón semitropical. Por tanto, las ventanas del bar se abrían a un paisaje espléndido, lo cual, en principio, es un inconveniente. Por suerte, delante de la ventana, tapando un poco el paisaje, crecía un zirando, árbol tropical de ramas ligeras, entrelazadas como una maraña de largas serpientes. Yo dejaba vagar la mirada por aquel inmenso amasijo de ramas, resiguiéndolas como si fueran los sinuosos hilos de múltiples historias y viendo posarse en ellas ora un búho, ora una mujer desnuda, etc.
Lamentablemente, y sin razón válida alguna, el bar se cerró. Aún nos veo a Silberman, a Jean-Claude y a mí, en 1980, vagando por el hotel como almas en pena, en busca de un lugar aceptable. Es un mal recuerdo. Nuestra época devastadora que todo lo destruye no respeta ni los bares.
Ahora me gustaría hablar de bebidas. Puesto que se trata de un tema del que comienzo a contar y no acabo —nuestras conversaciones con el productor Serge Silberman pueden durar horas enteras—, procuraré ser conciso. Los que no estén interesados —por desgracia, los hay— pueden saltarse varias páginas, Yo pongo en lo más alto el vino, especialmente el tinto. En Francia se encuentran el mejor y el peor (nada más deleznable que el coup de rouge de los bistrots de París). Siento gran cariño por el Valdepeñas español, que se bebe frío, en bota de piel de cabra, y por el Yepes blanco, de la provincia de Toledo. Los vinos italianos me parecen trucados.
En los Estados Unidos hay buenos vinos californianos, como el «Cabernet » y otros. A veces bebo un vino chileno o mexicano. Y eso viene a ser todo. Desde luego, nunca bebo vino en el bar. El vino es un placer puramente físico que no excita en modo alguno la imaginación.
En un bar, para inducir y mantener el ensueño, hay que tomar ginebra inglesa. Mi bebida preferida es el dry-martini. Dado el papel primordial que ha desempeñado el dry-martini en esta vida que estoy contando, debo consagrarle una o dos páginas. Al igual que todos los cócteles, probablemente, el dry-martini es un invento norteamericano. Básicamente, se compone de ginebra y de unas gotas de vermut, preferentemente «Noilly-Prat». Los buenos catadores que toman el dry-martini muy seco, incluso han llegado a decir que basta con dejar que un rayo de sol pase a través de una botella de «Noilly-Prat» antes de dar en la copa de ginebra. Hubo una época en la que en Norteamérica se decía que un buen dry-martini debe parecerse a la concepción de la Virgen. Efectivamente, ya se sabe que, según santo Tomás de Aquino, el poder generador del Espíritu Santo pasó a través del himen de la Virgen «como un rayo de sol atraviesa un cristal, sin romperlo». Pues el «Noilly-Prat», lo mismo. Pero a mí me parece una exageración. Otra recomendación; el hielo debe ser muy duro, para que no suelte agua. No hay nada peor que un martini mojado.
Permítaseme dar mi fórmula personal, fruto de larga experiencia, con la que siempre obtengo un éxito bastante halagüeño. Pongo en la nevera todo lo necesario, copas, ginebra y coctelera, la víspera del día en que espero invitados. Tengo un termómetro que me permite comprobar que el hielo está a unos veinte grados bajo cero.
Al día siguiente, cuando llegan los amigos, saco todo lo que necesito. Primeramente, sobre el hielo bien duro echo unas gotas de «Noilly-Prat» y media cucharadita de café, de angostura, lo agito bien y tiro el líquido, conservando únicamente el hielo que ha quedado, levemente perfumado por los dos ingredientes. Sobre ese hielo vierto la ginebra pura, agito y sirvo. Eso es todo, y resulta insuperable.
En Nueva York, durante los años cuarenta, el director del Museo de Arte Moderno me enseñó una versión ligeramente distinta, con pernod en lugar de angostura. Me pareció una herejía. Además, ya ha pasado de moda.
Si bien el dry-martini es mi favorito, yo soy el modesto inventor de un cóctel llamado «Buñueloni». En realidad, se trata de un simple plagio del célebre «Negroni»; pero, en lugar de mezclar «Campari» con la ginebra y el «Cinzano» dulce, pongo «Carpano».
Ese cóctel lo tomo preferentemente por la noche, antes de sentarme a cenar. También en este caso, la presencia de la ginebra, que domina en cantidad sobre los otros dos ingredientes, es un buen estímulo para la imaginación. ¿Por qué? No lo sé. Pero doy fe.
Como seguramente habrán comprendido ya, yo no soy un alcohólico. Desde luego, toda mi vida ha habido veces en las que he bebido hasta caerme; pero casi siempre se trata de un ritual delicado que no te lleva a la auténtica borrachera, sino a una especie de beatitud, de tranquilo bienestar, acaso semejante al efecto de una droga ligera. En algo que me ayuda a vivir y a trabajar.
Si alguien me preguntara si alguna vez en toda mi vida he conocido el infortunio de carecer de alguna de mis bebidas, le diría que no recuerdo que eso me haya ocurrido. Siempre he tenido algo que beber, ya que siempre he tomado precauciones.
Por ejemplo, viví cinco meses en los Estados Unidos en 1930, durante la época de la Ley Seca y, que yo recuerde, nunca había bebido tanto. Tenía en Los Ángeles un amigo traficante —lo recuerdo muy bien, le faltaban tres dedos de una mano— que me enseñó a distinguir la ginebra verdadera de la falsificada. Bastaba agitar la botella de un modo especial: la ginebra verdadera hacía burbujas.
También se encontraba whisky en las farmacias, con receta, y en determinados restaurantes se servía vino en tazas de café. En Nueva York, yo conocía un buen speak-easy («hablen bajo»). Llamabas a la puerta de un modo especial, se abría una mirilla, entrabas rápidamente y, dentro, encontrabas un bar como cualquier otro, en el que había de todo.
La Ley Seca fue realmente una de las ideas más absurdas del siglo. Bien es verdad que, en aquella época, los norteamericanos se emborrachaban como unas cubas. Después, creo yo, aprendieron a beber.
Tenía también debilidad por los aperitivos franceses, el picón-cervezagranadina, por ejemplo (la bebida predilecta del pintor Tanguy) y, sobre todo, el mandarín-curaçao-cerveza, que en seguida se me subía a la cabeza, más aprisa que el dry-martini. Desgraciadamente, estos admirables combinados están en trance de desaparecer. Estamos asistiendo a una espantosa decadencia del aperitivo, triste signo de los tiempos. Uno más.
Por supuesto, de vez en cuando también bebo vodka con el caviar y aquavit con el salmón ahumado. Me gustan los aguardientes mexicanos, la tequila y el mezcal; pero éstos no son sino sucedáneos. Por lo que respecta al whisky, nunca me interesó. Es un alcohol que no comprendo.
Un día, en uno de esos artículos médicos que vienen en las revistas francesas —Marie-France, si mal no recuerdo—, leí que la ginebra es un excelente calmante y un antídoto eficaz contra la angustia producida por los viajes aéreos. Decidí comprobar inmediatamente la veracidad de esta afirmación. El avión siempre me había dado miedo, un miedo constante e irreprimible. Si uno de los pilotos pasaba por nuestro lado con cara seria, pensaba. «Se acabó, estamos perdidos. Se lo leo en la cara.» Si, por el contrario, pasaba sonriendo amablemente, me decía: «La cosa debe de estar muy mal. Quiere tranquilizarnos.» Todos mis temores desaparecieron como por arte de magia el día en que decidí seguir los consejos de Marie-France. En cada viaje, tomé la costumbre de prepararme una bota de ginebra, que envolvía en papel de periódico para que no se calentara. Mientras esperaba en la sala de embarque que llamaran a los pasajeros, echaba disimuladamente varios tragos de ginebra y en seguida me sentía tranquilo y contento, dispuesto a enfrentarme con las peores borrascas.
Si tuviera que enumerar todas las virtudes del alcohol, no acabaría nunca.
En 1978, en Madrid, cuando desesperaba de poder continuar el rodaje de Ese oscuro objeto del deseo, a consecuencia de un mal entendido con una actriz, y Serge Silberman, el productor, estaba decidido a suspender la película, lo cual suponía una pérdida considerable, estábamos una noche los dos en un bar, bastante alicaídos, cuando, de repente —aunque, eso sí, después del segundo dry-martini— se me ocurrió la idea de hacer interpretar un mismo papel por dos actrices, algo que nunca se había hecho. Serge recibió con entusiasmo la idea, que yo le propuse como una broma, y la película se salvó, gracias a un bar.
En Nueva York, en los años cuarenta, cuando era muy amigo de Juan Negrín, hijo del que fuera presidente de Gobierno de la República, y de su esposa, la actriz Rosita Díaz, entre los tres tuvimos la idea de poner un bar que se llamaría «El Cañonazo» y que sería escandalosamente caro, el más caro del mundo. En él no se encontrarían más que bebidas exquisitas, increíblemente refinadas, llegadas de las cinco partes del mundo.
Sería un bar íntimo, muy confortable, de un gusto sublime, por supuesto, con una decena de mesas a lo sumo. En la puerta, para justificar el nombre, habría una vieja bombarda, provista de mecha y pólvora negra, que se dispararía a cualquier hora del día o de la noche, cada vez que un cliente hubiera gastado mil dólares.
Este proyecto, atractivo pero poco democrático, no llegó a ser puesto en práctica. Ahí queda la idea. Resulta interesante imaginar al modesto empleado de la casa de al lado que se despierta a las cuatro de la madrugada al oír el cañonazo y le dice a su mujer: «¡Otro sinvergüenza que se ha gastado mil dólares! »
Imposible beber sin fumar. Yo empecé a fumar a los dieciséis años y aún no lo he dejado. Desde luego, pocas veces he fumado más de veinte cigarrillos al día. ¿Qué he fumado? De todo. Tabaco negro español. Hace unos veinte años, me acostumbré a los cigarrillos franceses: los «Gitanes» y, sobre todo, los «Celtiques» son los que más me gustan.
El tabaco, que casa admirablemente con el alcohol (si el alcohol es la reina, el tabaco es el rey), es un amable compañero con el que afrontar todos los acontecimientos de una vida. Es el amigo de los buenos y de los malos momentos. Se enciende un cigarrillo para celebrar una alegría y para ahogar una pena. Estando solo o acompañado.
El tabaco es un placer de todos los sentidos: de la vista (es bonito ver bajo el papel de plata los cigarrillos blancos, alineados como para la revista), del olfato, del tacto… Si me vendaran los ojos y me pusieran entre los labios un cigarrillo encendido, me negaría a fumar. Me gusta sentir el paquete en el bolsillo, abrirlo, palpar la consistencia del cigarrillo, notar el roce del papel en los labios, gustar el sabor del tabaco en la lengua, ver brotar la llama, arrimarla, llenarme de calor.
Un hombre llamado Dorronsoro, ingeniero español de origen vasco y republicano, exiliado en México al que conocía desde la Universidad, murió de un cáncer de los llamados «de fumador». Fui a verle al hospital en México. Tenía tubos por todas partes y llevaba una mascarilla de oxígeno que él se quitaba de vez en cuando, para dar una chupada a un cigarrillo, a escondidas.
Fumó hasta las últimas horas de su vida, fiel al placer que le estaba matando. Por tanto, respetables lectores, para terminar estas consideraciones sobre el alcohol y el tabaco, padres de firmes amistades y de fecundos ensueños, me permitiré darles un doble consejo: no beban ni fumen. Es malo para la salud. Añadiré que el alcohol y el tabaco acompañan muy gratamente al acto del amor. Por regla general, el alcohol viene antes, y el tabaco, después. No esperen de mí extraordinarias confidencias eróticas. Los hombres de mi generación, españoles por añadidura, padecíamos una timidez ancestral con las mujeres y un deseo sexual que, como decía antes, tal vez fuera el más fuerte del mundo.
Deseo, por supuesto, que era fruto de largos siglos de un catolicismo emasculador. La prohibición de toda relación sexual extramatrimonial (y aún gracias si se toleran las otras), la exclusión de toda imagen y toda palabra que, aun de lejos, pudiera relacionarse con el acto del amor, todo ello contribuía a robustecer extraordinariamente el deseo. Cuando, a despecho de todas las prohibiciones, este deseo podía ser satisfecho, el placer físico era incomparable, pues siempre se asociaba a él ese goce secreto del pecado. Sin asomo de duda, un español experimentaba en la cópula un placer muy superior al de un chino o un esquimal.
En España, cuando yo era joven, salvo raras excepciones, no se conocían más que dos posibilidades de hacer el amor: el burdel y el matrimonio. Cuando, en 1925, llegué por primera vez a Francia, me parecía extraordinario y hasta de mal gusto que un hombre y una mujer se besaran en la calle. También me asombraba que un chico y una chica pudieran vivir juntos sin estar casados. Era algo inaudito. Estas costumbres me parecían obscenas.
Desde aquellos tiempos lejanos han ocurrido muchas cosas. De modo particular durante los últimos años, he comprobado la progresiva y, finalmente, total desaparición de mi instinto sexual, incluso en sueños. Me alegro, pues me parece haberme liberado de un tirano. Si se me apareciera Mefistófeles, para proponerme recobrar eso que se ha dado en llamar virilidad, le contestaría: «No, muchas gracias, no me interesa; pero fortaléceme el hígado y los pulmones, para que pueda seguir bebiendo y fumando.»
Libre de las perversiones que acechan a los viejos impotentes, recuerdo con serenidad y sin nostalgia a las putas madrileñas, los burdeles parisienses y las taxis girls de Nueva York. Dejando aparte algunos cuadros plásticos, de París, creo que no he visto en toda mi vida más que una sola película pornográfica, deliciosamente titulada Soeur Vaseline. Salía una monjita en el jardín del convento que se tiraba al jardinero, el cual, a su vez, era sodomizado por un fraile y acababan los tres formando una figura de conjunto.
Aún me parece estar viendo las medias negras de algodón de la monja, unas medias que terminaban por encima de la rodilla. Jean Mauclair, de Studio 28, me regaló la película, pero la he perdido. Con René Char, físicamente tan vigoroso como yo, hicimos un plan para introducirnos en un cine para niños, atar y amordazar al operador y proyectar Soeur Vaseline para el público infantil. O tempora, o mores! La perversión de la infancia nos parecía una de las formas de subversión más atractivas. Por supuesto, no lo hicimos.
También deseo hablar de mis orgías frustradas. En aquella época, la idea de participar en una orgía nos entusiasmaba. Un día, en Hollywood, Charlie Chaplin organizó una para mí y dos amigos españoles. Llegaron tres muchachas preciosas, de Pasadena, pero en seguida empezaron a pelearse porque las tres querían a Chaplin, hasta que, por fin, se fueron.
Otra vez, en Los Ángeles, mi amigo Ugarte y yo invitamos a mi casa a Lya Lys, que salía en La Edad de oro y a una amiga suya. Había flores y champaña, todo estaba preparado. Otro fracaso. Las dos mujeres se fueron antes de una hora.
Por la misma época, un director soviético cuyo nombre no recuerdo, que había recibido permiso para ir a París, me pidió que le organizara una pequeña orgía parisiense. Me dirigí a Aragon, que me preguntó: «Y bien, mi querido amigo, ¿es que quieres que te…?» Aquí, con la mayor delicadeza del mundo, Aragon utilizó la palabra que el lector adivinará, pero que yo no puedo escribir. Nada me parece tan despreciable como esa proliferación de palabras mal sonantes que desde hace varios años se observa en las obras y las charlas de nuestros escritores. Esta pretendida liberalización no es más que una vil adulteración de la libertad. Es por lo que rechazo toda insolencia sexual y todo exhibicionismo verbal.
De todos modos, a la pregunta de Aragon respondí con un rotundo: «En absoluto.» Aragon me aconsejó que me dejara de orgías y el ruso tuvo que volver a Rusia sin estrenarse.
Por Luis Buñuel
Del libro Mi último suspiro, publicado originalmente en 1982 por Éditions Robert Laffont en París, luego traducido por Ana María de la Fuente para Mondadori.