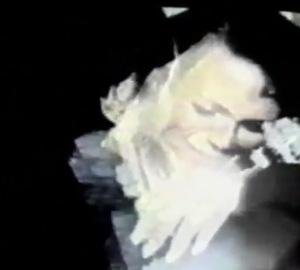La conferencia que Michel Foucault dedica a Manet en 1967, llamada La Pintura de Manet, ocupa un lugar extraño dentro de su obra. No se trata de un texto programático, ni de una genealogía del poder, ni de un análisis explícito de la subjetividad. Sin embargo, se inscribe en un lugar intermedio de las obsesiones de Foucault, el de la revisión de las condiciones históricas de la visibilidad. Foucault no pregunta qué significa Manet, sino qué le hace a la pintura; más precisamente, qué le hace a la relación entre el cuadro, el espacio y quien mira. En ese desplazamiento se juega algo más que una transformación estética: la puesta en crisis de la coincidencia entre el sujeto y su propio punto de vista.
Este desplazamiento es fundamental. Porque lo que Manet pone en crisis no es simplemente una tradición pictórica, sino un régimen de evidencia: aquel que, desde el Quattrocento, había asegurado al espectador un lugar estable frente a la representación. La perspectiva no era solo una técnica necesaria en el arte, sino era una garantía de coincidencia entre el ojo, el mundo y el sentido.
En el análisis foucaultiano, Manet quiebra la ilusión de la pintura como abertura hacia un espacio continuo y habitable, el cuadro deja de funcionar como ventana abierta a un mundo representado y comienza a exhibir sus propias condiciones materiales de posibilidad. La tela, la frontalidad, la luz exterior, el borde del cuadro dejan de desaparecer detrás de la ilusión representativa y pasan a operar activamente dentro de la escena. Todo ello expone el cuadro como superficie plana y no como pasaje. Desde Manet todo se aplana, rehúye de la profundidad y con ello del deseo de la representación. El espectador ya no puede situarse cómodamente “dentro” de la escena; queda enfrentado a un objeto que no organiza para él un punto de vista soberano. Foucault (1967) señala:
Y él reinventa (¿o acaso inventa?) el cuadro-objeto, el cuadro como materialidad, el cuadro como cosa coloreada cuya iluminación se debe a una luz exterior y delante o en torno del cual gira el espectador. Esa invención del cuadro-objeto, esa reinserción de la materialidad de la tela en lo que se representa, es, creo, el núcleo de la gran modificación que Manet aporta a la pintura, y en ese sentido se puede decir que, más allá de todo lo que podía preparar el impresionismo, Manet trastocó sin duda todo lo que era fundamental en la pintura occidental desde el Quattrocento.
El espectador no sabe exactamente dónde está. En obras como Olympia o Un bar en el Folies-Bergère, la mirada ya no encuentra un punto de anclaje definitivo. El juego de reflejos, la frontalidad del cuerpo representado, la ambigüedad de las fuentes de luz: todo conspira contra la posibilidad de una posición estable. ¿Pueden coexistir tantas fuentes de luz en una misma escena? ¿Puede anularse la perspectiva, la profundidad, el ideal de realidad, sin perder la belleza? Pero la pregunta se desplaza inevitablemente: ¿desde dónde miro cuando el cuadro ya no me ofrece un lugar? ¿qué ocurre cuando la mirada deja de garantizar orientación y dominio? Manet se fuga sin punto hacia el horizonte de la impresión, y con ello deja al espectador suspendido, titubeante y empujado por la pregunta irrenunciable sobre qué ve cuando ve.
Estas preguntas no pertenecen únicamente al campo de la pintura, ya que no son únicamente interrogaciones técnicas. Son, más ampliamente, preguntas que comienzan a poner en crisis la expectativa de una coincidencia entre ver, saber y ocupar un lugar estable en la escena. Cuando el espectador ya no puede dar cuenta de su posición, cuando la mirada no garantiza ni dominio ni verdad, se abre un problema que desborda lo estético. Se abre un problema propiamente moderno. Es en ese mismo horizonte histórico donde se vuelve pensable el sujeto del psicoanálisis: no como una figura oscura o irracional, sino como el efecto de una exigencia persistente de coherencia y transparencia que, sin embargo, fracasa. Como señala Bruno Bonoris, el sujeto del inconsciente emerge allí donde un régimen de verdad sigue demandando al sujeto dar cuenta de sí mismo —confesarse, coincidir, responder por su verdad— aun cuando esa coincidencia ya no puede sostenerse. Leído desde este ángulo, el desplazamiento que Foucault identifica en Manet no anticipa al psicoanálisis ni lo explica, pero sí hace comparecer, en el campo de lo visible, una experiencia histórica en la que la no-coincidencia deja de ser un accidente para volverse problema.
Si el régimen clásico de representación producía un espectador situado, la crisis de ese régimen no puede pensarse como puramente estética. Afecta la relación misma entre el sujeto y aquello que se le da de ver. Si la modernidad no se define tanto por nuevos objetos como por nuevas formas de exposición a lo visible, este movimiento permite afirmar que Manet vuelve sensible una experiencia de desajuste que marcará de manera decisiva a la modernidad: la imposibilidad de coincidir plenamente con el lugar desde donde creemos mirar.
Es en este punto donde se vuelve posible articular una dimensión epistemológica e histórica decisiva para pensar las condiciones de legibilidad del psicoanálisis. No se trata de afirmar que el psicoanálisis nazca del arte, sino de reconocer que, desde Freud, se inscribe en un campo de tensiones donde la experiencia de la división subjetiva ha devenido problemática. La formalización freudiana —y luego lacaniana— del sujeto dividido no se comprende sin un régimen histórico que ha prometido la unidad del yo y la transparencia de la conciencia como ideales. Solo bajo esas condiciones la división puede aparecer como síntoma, como problema de verdad. El sujeto del psicoanálisis no es histórico en su estructura, pero sí en tanto se vuelve pensable y formalizable allí donde esa promesa de coincidencia se revela imposible.
En este punto resulta esclarecedora la hipótesis en torno al nacimiento histórico del sujeto del inconsciente. El autor sostiene que dicho sujeto no constituye una estructura transhistórica ni un dato natural de la experiencia, sino una forma históricamente situada de problematización de la división subjetiva. El inconsciente no emerge simplemente allí donde la conciencia falla, sino cuando un régimen de verdad exige al sujeto coincidir consigo mismo, dar cuenta de su lugar y responder por su verdad, y esa exigencia fracasa de manera estructural. Desde esta perspectiva, la transformación del campo visual que Foucault identifica en la pintura de Manet no produce el sujeto del inconsciente, pero contribuye decisivamente a un régimen de experiencia en el que la no-coincidencia deja de ser invisible, absorbible o secundaria, para volverse problema, es decir, para volverse pensable. La cercanía con la problemática lacaniana de la mirada deja de ser contingente. Cuando Lacan afirma que “nunca me miras desde donde yo te veo”, no describe una vivencia psicológica, sino una dislocación estructural entre el lugar desde donde el sujeto mira y aquel desde donde es mirado. La pintura de Manet no conceptualiza ni formaliza esta dislocación; más modestamente, la vuelve sensible como experiencia del ver: el espectador se descubre implicado en una escena que no puede dominar, confrontado a un campo visual que no se deja organizar desde un punto de vista soberano ni coincidente.
Para Lacan, la mirada no se confunde con el acto de ver ni con un punto de vista subjetivo. En el campo escópico, la mirada nombra aquello que irrumpe como resto irreductible a la percepción, no localizable en un punto de vista, y que sitúa al sujeto del lado de lo visto más que del ver. No se trata, entonces, de una experiencia reflexiva, sino de una dislocación estructural: el sujeto no coincide con el lugar desde donde mira porque está ya implicado, de antemano, en un campo que lo excede.
La tesis foucaultiana sobre Manet resulta así decisiva más allá de la historia del arte. No porque funde una teoría del sujeto, sino porque localiza el punto en que la pintura deja de garantizar la coincidencia entre lo visible y el lugar desde donde se lo mira. Al hacer comparecer al espectador frente a un campo visual que ya no se deja organizar desde un punto de vista soberano, Manet vuelve sensible una fractura que marcará de manera definitiva a la modernidad. Que el psicoanálisis haya hecho de esa no-coincidencia el núcleo mismo del sujeto no constituye una derivación estética, sino precisamente la formalización teórica de una experiencia histórica que otros campos, entre ellos la pintura, ya habían vuelto sensible de manera irreductible.
Por Felipe Díaz Gómez
Obra de portada: Retrato de Mallarmé por Manet