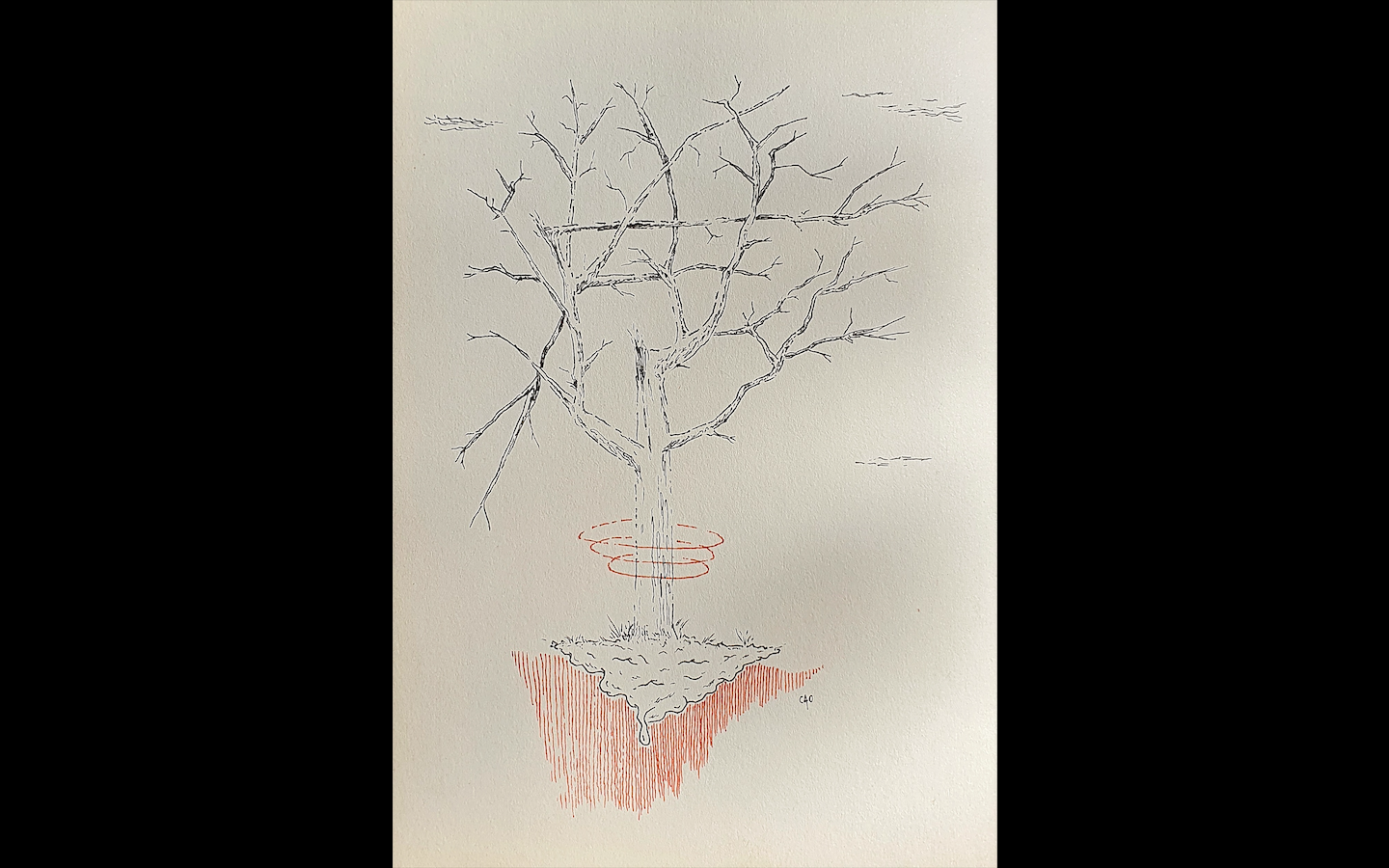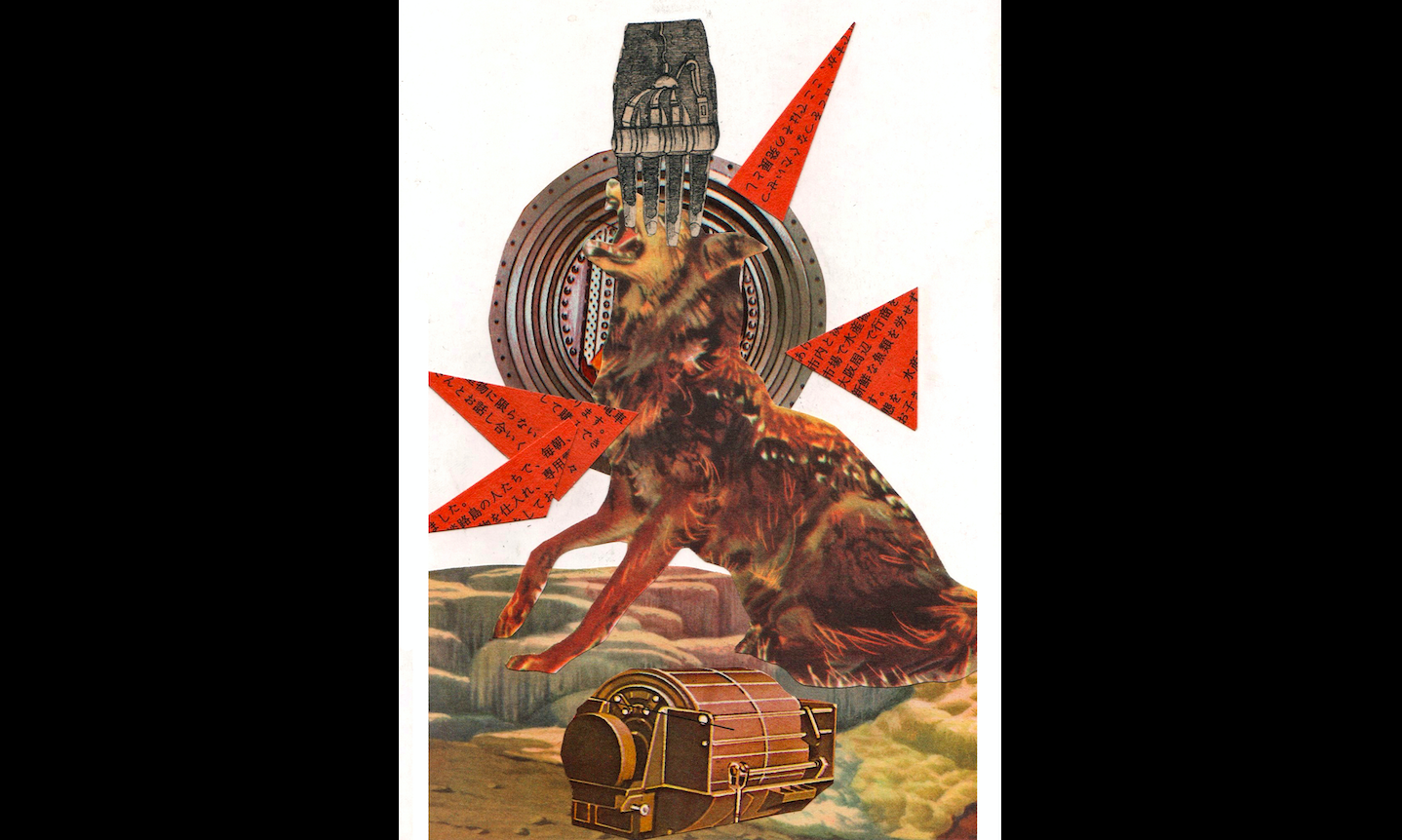Estaba lloviendo y desperté sintiendo una punzada cerca del pecho, me sentí un poco ahogada, parecido a cuando te estás duchando y el vapor ha atiborrado la habitación. Eran las tres y cuarto de la mañana y los vidrios de la ventana estaban empañados. Hacía frío, pero dentro de la cama estaba temperado. Tenía encima dos frazadas, un plumón grande y una manta. Quizás un poco asfixiante para otros, pero yo sentía que entre más capas era mejor, ya que me mantenía un poco más apartada del resto, como dentro de una coraza. Hace semanas que me sentía así, distante de los demás, sobre todo de ella.
Su respiración se escuchaba hasta mi pieza, pero no eran los ronquidos que ya estaba tan acostumbrada a oír, sino que era un sonido pesado, lento, cansado y moribundo. A ratos el silencio se hacía presente entre cada respiro, dando un aviso de lo que estaba por venir. Mientras seguía acostada pensé en Mara, la tortuga que tuve cuando era niña. Habían temporadas en que se cerraba en sí misma, se mantenía dentro de su caparazón y no salía durante días e incluso semanas; no se movía, solo yacía enterrada en la tierra del patio, cubierta por diferentes ramas y hojas. Ahora yo estaba como Mara, cubierta por frazadas de las que no quería salir y envuelta en mí misma, queriendo olvidar por un instante lo que estaba pasando en la habitación de al lado.
La respiración cesó por un segundo, vino una especie de ahogo y jadeo, para luego continuar su curso. Sentí el corazón en la garganta, a punto de explotar. Como si aquel silencio hubiera sido el definitivo. Me di una vuelta, dándole la espalda a la ventana para intentar dormir.
Supuse que llegaría un momento en que tendría que hablar, pero no sabía cómo hacerlo, nunca lo había hecho. ¿Qué cosas podría mencionar sobre ella?, ¿de nuestra relación?, ¿de los recuerdos?, ¿o algo más general? Tampoco quería compartir todo con los demás. Mientras su corazón aún latía empecé a escribir lo que diría en su funeral. Me estaba adelantando, viéndome en la ceremonia, sus primos lejanos en primera fila, su hermana mayor robando el protagonismo mientras el hijo menor no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sus labios sellados y uñas moradas, encerrada en un cajón, con solo poder verle el rostro a través de un vidrio. Las primas y tías rezando, diciendo que es mejor que ya no esté, que estaba sufriendo, que Marco Antonio debe sacar mejores notas para no poner triste al papá, que tengo que quedar en Derecho o Ingeniería y ser el sustento económico de mi familia, mientras asiento con la cabeza pensando en que me gustaría estudiar filosofía o historia. Apague la pantalla del celular y me sumergí más en la cama.
Abrí los ojos y encendí el celular, volví a escribir. Tengo muchos recuerdos buenos con ella. Me decido por compartir uno. Desearía volver a escuchar su voz. Su voz real, pensé. Hace semanas que su voz cambió, ya no era como antes: dulce y suave, amable y gentil. Desearía volver a abrazarla, pero ahora al tocarla sobresalen sus huesos, la piel seca y escamosa. No recordó mi nombre, empezó a desconocerme, una lágrima llegó hasta mis labios y lloré en silencio, mientras lo hacía sentía mi garganta arder.
La tristeza avanzaba rápidamente hacia mi cabeza, sentía algo caliente subir desde los pies, elevando la temperatura corporal, haciendo presión hasta el cráneo, a punto de explotar. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Después todos se irán. Solo quedaremos nosotros tres; mi papá, mi hermano y yo.
Una luz se encendió. Sentí los pasos de mi papá hacia la cocina, la abertura del grifo y los pasos retornar. La cama crujió. Mi papá debe haberse sentado, pensé. La cama fue una de las cosas que primero compraron cuando se fueron a vivir juntos. El colchón tenía sus cuerpos moldeados. Pensé en el lado derecho del colchón con su cuerpo estampado, en el vacío que quedaría al lado de mi padre, en la marca, en el agujero negro que se llevaría todos los recuerdos y que eventualmente lo arrastraría a él.
Miré el reloj y eran un cuarto para las cinco de la mañana. El tic tac del reloj de mi pieza seguía avanzando y retrocediendo a la vez, la hora avanzaba, pero nuestro tiempo retrocedía; quedaban horas.
Escuché un ruido, un sonido vibrante, después unos pitidos cortos y uno largo. Era el tomador de presión. Entonces mi papá también lo sentía, la sensación de que pronto el reloj iba a llegar a cero.
Volví a escuchar pasos, pero esta vez acercándose. La puerta se movió y cerré los ojos. No podía ver a mi papá a los ojos. No podía ver a nadie a los ojos sin llorar. Por semanas no pude verla a ella a los ojos. Durante casi tres días evité mirarla. Pasaba a mi pieza dándole la espalda. La noticia de su enfermedad no fue algo que pude enfrentar, entonces decidí darle la espalda. Si me pedían algo que implicaba entrar a su habitación, me rehusaba y me encerraba en la mía. Una tarde no aguanté más y volví a entrar. «Todo va a estar bien» me dijo ella mientras apenas respiraba. Incluso con una sentencia de muerte era gentil y cálida.
Seguía con los ojos cerrados, mi papá se acercó y sentí su mirada, me acomodó las frazadas y seguí los pasos hasta la pieza de mi hermano. Luego volvió a su pieza y se acostó con la luz encendida. La respiración continuaba. Lenta. Inhala y exhala le decía en mi mente a ella y a la vez a mí. Volví a abrir los ojos, encendí nuevamente el celular y empecé a escribir.
Desperté rápidamente al darme cuenta de que mi papá me movía las sábanas. Mi celular estaba en el suelo, me había dormido tratando de escribir, no había terminado de hacerlo.
Cuando abrí los ojos ya había luz. «Ven a despedirte de la mamá» me dijo suavemente.
por Catalina Mardini
Fotografía de Ariel Gómez